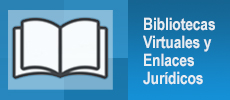SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 84/2024, así como los Votos Concurrentes de la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf y del señor Ministro Juan Luis González Alcántara C
DOF: 29/09/2025
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 84/2024, así como los Votos Concurrentes de la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf y del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Aclaratorio, Concurrente y Particular de la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y Aclaratorio y Concurrentes de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2024
PROMOVENTE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
VISTO BUENO
SR. MINISTRO:
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
COTEJÓ
SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo (CEDHM) contra el Decreto 567, por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente y representante legal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:
· Norma general cuya invalidez se reclama:
- Decreto 567 por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
· Autoridades emisoras y promulgadoras de la norma impugnada:
- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo consideró violados los artículos 1°; 4°; 6° inciso B, fracción II; 14; 16; 17; 22; 28 párrafos 17, 18 y 19; 31, fracción IV; 73 fracción XXIX-A y XXIX-Z, así como del artículo 115, fracción IV, incisos a) y c) y, fracción V, incisos d), e) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 1°, 2°, 9°, 13, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. TERCERO. Concepto de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, aduce, en esencia, lo siguiente:
- Se tiene que invalidar la totalidad del ordenamiento impugnado debido a que, a la fecha de su emisión, el Congreso de la Unión no ha emitido la Ley General respectiva en la que se deben establecer los principios y bases en materia de Justicia Cívica, que la norma impugnada es inconstitucional, al no existir la norma primaria que le da vida y que prevé las bases, principios y, sobre todo, la distribución de competencias.
- Aduce que el artículo 18 fracciones III y IV de la Ley de Justicia impugnados violan los principios de certidumbre y seguridad jurídica pues no establecen el lugar y persona encargada de resguardar los objetos y valores de los infractores ni mucho menos la forma en que deberán estar integrados los expedientes relativos a los procedimientos que se ventilen.
- Agrega que el artículo 33 impugnado es inconstitucional al ser violatorio de los principios de exacta aplicación y reserva de ley, pues dicha porción normativa remite para su aplicación a "lo reglamentado", es decir, remite a aquello que expidan las autoridades administrativas competentes, circunstancia que pugna con los referidos principios. Insiste que es en la ley donde existe la obligatoriedad de un principio, por lo que un reglamento no puede ir más allá de aquella, ni extenderla a supuestos distintos, mi mucho menos contradecirla, sino que solo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla.
- Estima que toda vez que el artículo 33 se dirige a varios grupos, entre ellos, a la niñez y adolescencia; adultos mayores; y, personas con discapacidad debió realizarse una consulta previa.
- Menciona que el artículo 38 es contrario al derecho humano de igualdad y no discriminación, trato digno y el derecho a la accesibilidad al ser omiso en establecer ajustes razonables para contemplar espacios específicos para personas con algún tipo de discapacidad y que también es omiso en establecer una sección para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+.
- Agrega que el artículo 68 resulta inconstitucional, pues establece como norma supletoria la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa contraviniendo lo dispuesto en la fracción XXXIX-A del artículo 73 Constitucional, en el que se establece que el Congreso de la Unión tendrá la facultad exclusiva para expedir la Ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción del derecho penal.
- Estima que los artículos 83 y 84 son contrarios al principio de exacta aplicación de la ley debido a que no distinguen entre infracciones graves y no graves. Afirma la Comisión actora que corresponde al legislador precisar qué castigo merece cada conducta, imponiéndose tal sanción en sede legislativa, permitiendo al aplicador de la norma solamente graduar el quantum de la pena, de acuerdo con los hechos, ciñéndose entre un mínimo y un máximo. Que el legislador fue omiso en establecer elementos para la individualización de la sanción y que al no establecer una metodología lo deja al arbitrio del aplicador de la norma.
- Refiere que los artículos 6 y 38 impugnados son inconstitucionales al ser omisos en contemplar de manera específica la forma en que deben ser distribuidos los Centros de Resguardo y Detención, ni los requerimientos mínimos para velar por el deber de cuidado que tiene el Estado de velar por la protección de la vida e integridad de las personas.
- Afirma que la Ley impugnada viola los Principios y Buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas al no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y Centros de Resguardo y detención; que el artículo 21 se limita a establecer como requisito ser médico general o su equivalente, cuando los referidos Principios exigen personal de salud idóneo; que no se cumple con el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la legalidad para los Municipios de México. Que es contrario al parámetro de regularidad constitucional que se establezca en una ley estatal como requisito para ser médico, secretario o juez, la nacionalidad por nacimiento, el pleno goce de los derechos civiles y políticos y que no se estén purgando penas por delitos dolosos.
- Defiende que la Ley impugnada es inconstitucional al establecer los procedimientos que se seguirán ante los Juzgados Cívicos, sin establecer los elementos mínimos para su desarrollo, que no se regula la práctica de una notificación previa al acto privativo de la libertad o sanción pecuniaria o trabajo en favor de la comunidad; que tampoco se regula la forma en que deberán ser ofrecidas y o desahogadas las pruebas, los requisitos mínimos que deben contener para ser admitidas y el sistema de valoración de las mismas; que se deja un amplio margen de discrecionalidad del juez.
- Expone que el artículo 42 es inconstitucional ya que no establece la forma en la que deberán llevarse a cabo las grabaciones de las audiencias, ni los formatos en los que deberán ser almacenadas.
- Afirma que el artículo 49 inobserva la Teoría de la imputación objetiva pues deja de lado los parámetros del derecho sancionatorio del acto, al ser omiso en definir los parámetros mínimos o máximos, así como las modalidades específicas de "las circunstancias individuales del infractor" para tomarlos como criterio objetivo en la determinación de la sanción.
- Señala que el artículo 57 es inconstitucional por permitir al Juez conocer, tramitar y resolver a través de meras presunciones; que esa porción normativa alude a la presunción fundada de la participación de un individuo y recurre a elementos subjetivos de apreciación para la emisión de la sentencia o resolución basándose en dicha consideración (subjetiva).
- Aduce que el legislador michoacano perdió de vista que la Primera Sala de este Alto Tribunal jurisprudencialmente determinó que las multas determinadas a jornaleros, obreros o trabajadores en ningún modo pueden superar el importe al de su jornal o salario de un día.
- La Comisión actora impugna que la fracción XXXII del artículo 3 del ordenamiento impugnado es contrario al derecho a la intimidad y vida privada de las personas detenidas o sujetar al actuar de los juzgados cívicos por aplicar evaluaciones de tamizaje, situación que se replica en la fracción IV, inciso b) del artículo 6, al disponer que se debe contar con dicha área; que se imite establecer la forma en la que se desarrollan dichas evaluaciones.
- Finalmente, explica que no es correcta la denominación de jueces cívicos, pues su naturaleza es netamente de autoridades administrativas calificadoras de una infracción, que no siguen un procedimiento entre partes y que, por tanto, no cuenta con jurisdicción a plenitud como si corresponde a un Juez, que dicha denominación no se ajusta a lo previsto en la Constitución Federal.
4. CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de once de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 84/2024; y por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.
5. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; acordó que no ha lugar a tener como parte al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial de aquella entidad en virtud de que las acciones de inconstitucionalidad se siguen en contra de un procedimiento para el análisis abstracto de las normas cuestionadas, no así de un litigio entre las partes; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; asimismo ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que en caso de considerar que la presente acción trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga.
6. QUINTO. Certificación. El veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, para rendir sus informes respectivos, transcurriría del veinticinco de abril al dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.
7. SEXTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante oficio depositado el quince de mayo de dos mil veinticuatro en la oficina de correos de esa localidad y recibido el veinticuatro de mayo siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:
- Señala que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con su obligación consignada en los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el diverso artículo 5°, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en los que se establece la obligación del Gobernador de aquella Entidad de promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Poder Legislativo del Estado.
- Menciona que es infundado e inoperante que la Comisión accionante sostenga la invalidez total del Decreto legislativo impugnado por la inexistencia de la Ley General, pues, en su concepto, se parte de interpretaciones incorrectas del artículo 73, fracción XXIX-Z de la Constitución federal, máxime que no existe disposición constitucional o legal que restrinja la configuración legislativa de las entidades federativas para legislar en tanto no se emita la ley general en la materia.
- Agrega que la expedición de la Ley de Justicia Cívica impugnada no es violatoria de los artículos 14, 16, 17 y 73, fracción XXIX-Z constitucionales, ya que su objeto se constriñó a:
o Sentar las bases para la coordinación interinstitucional, organización y funcionamiento del modelo homologado de Justicia Cívica en el Estado de Michoacán y sus municipios.
o Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades estatales y municipales para acercar mecanismos de solución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.
o Fomentar en toda la entidad federativa, una cultura cívica que fortalezca los valores de la ética pública y el disfrute colectivo de los derechos fundamentales de la sociedad.
o Mantener y conservar el orden público, la seguridad y tranquilidad de las personas.
o Establecer mecanismos para la prevención del delito que favorezcan la convivencia armónica entre sus habitantes.
o Determinar las conductas que constituyen infracciones de competencia cívica, las sanciones correspondientes y los procedimientos para su imposición, así como las bases del Sistema de Justicia Cívica para el Estado de Michoacán y sus municipios.
o Hacer partícipe al Estado de Michoacán en la formación ética y cívica de las personas, forjando el respeto a los demás y el orden público.
o Regular las funciones de los jueces cívicos y el funcionamiento de los Centros de Resguardo, Detención y de Mediación.
- Insiste que la inexistencia de una ley general no implica que la materia de justicia cívica e itinerante haya quedado reservada al orden federal y al no ser exclusiva de la federación, es originaria para las entidades federativas; que dicha circunstancia tampoco significa que la ley general pueda distribuir competencias excluyendo a las entidades federativas.
8. SÉPTIMO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. El veinte de junio, después de desahogar el requerimiento de doce de junio de dos mil veinticuatro, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, rindiendo el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:
- Manifestó que es cierto el acto consistente en la promulgación y publicación del Decreto Impugnado.
- Señala que la Justicia Cívica tiene diversos antecedentes desde la filosofía jurídica y el ius positivismo, que los referentes históricos más relevantes ligados a la realidad de los pueblos originarios en América Latina se remontan a la existencia de la justicia comunitaria, anclada a la cosmovisión, el territorio y el autogobierno de diferentes culturas mesoamericanas, como las comunidades andinas o algunos poblados en el Estado de Guerrero; que este tipo de justicia versa sobre la pacificación y resolución de conflictos territoriales, inter vecinales, daños materiales y otros mediante la instauración de soluciones que corresponden a tradiciones; es decir, parte de un derecho consuetudinario.
- Destaca que la Justicia Cívica trabajaba con 6 objetivos, a saber: prevenir el escalamiento de la violencia, disminuir la reincidencia en faltas administrativas, dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a los conflictos, mejorar la convivencia ciudadana, promover la cultura de la legalidad y mejorar la percepción del orden público y de la seguridad.
- Afirma que los modelos de justicia cívica han probado ser un instrumento clave en la cadena de valor de prevención, pues permite identificar personas que requieren atención y canalizarlas a programas adaptados a sus necesidades; para lo cual se asiste de los mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos, la mediación, la conciliación, el arbitraje y las juntas comunitarias.
- Refiere que este tipo de justicia contribuye a implementar el trabajo a favor de la comunidad, la atención a los problemas sociales de fondo: si una persona ofende o molesta cuando se intoxica, se ataca la adicción; si algún ciudadano presenta episodios de violencia, se combate el descontrol de las emociones; si no se respeta el reglamento de tránsito se envía al infractor a cumplir con trabajos en favor de la comunidad, como medida reeducativa; se imparten clases de motociclismo, se establecen espacios para las personas con discapacidad, etc., siempre sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las reglas de convivencia social.
- Subraya que la implementación de la justicia cívica en el Estado de Michoacán se encuentra plenamente conforme a los principios y disposiciones constitucionales, promoviendo entre otros:
o El derecho a la justicia accesible: se tutela lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, garantizando que toda persona tenga acceso a tribunales imparciales y expeditos. Se amplían las opciones de solución de conflictos, proporcionando vías alternativas a los tribunales ordinarios para resolver disputas de menor gravedad. Con lo cual, se contribuye a garantizar un acceso más ágil y eficiente a la justicia, sin menoscabar los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía.
o El derecho a un debido proceso: la justicia cívica, basada en principios de mediación, conciliación y reparación del daño, se sustenta en la voluntad de las partes involucradas en un conflicto de llegar a un acuerdo satisfactorio. Con este enfoque se respeta el derecho al debido proceso, al brindar a las partes la oportunidad de ser escuchadas, presentar pruebas y argumentos y participar activamente en la búsqueda de soluciones.
o Protección a los derechos humanos: se fomenta la convivencia pacífica y se previene la violencia. A través de los mecanismos de mediación y conciliación, se busca preservar los derechos de las partes involucradas, promoviendo soluciones equitativas y respetuosas con los valores constitucionales.
o Se desahoga el sistema judicial: a través de la justicia cívica se prioriza para que los tribunales ordinarios se centren en los casos de mayor envergadura y complejidad, ajustándose así a los principios de eficiencia y celeridad procesal establecidos en el artículo 17 Constitucional.
o Representa un beneficio en la reducción de la carga financiera asociada con los litigios y promueve un avance significativo hacia la democratización del acceso a la justicia.
9. OCTAVO. Alegatos. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la entidad el trece de septiembre de dos mil veinticuatro el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo formuló apunte de alegatos.
10. NOVENO. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
11. DÉCIMO. Cierre de instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2), en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo promueve este medio de control constitucional contra normas generales de carácter estatal, al considerar que su contenido es violatorio de derechos humanos.
II. OPORTUNIDAD
13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente(4).
14. En este caso, el Decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado el martes veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que el plazo legal para su impugnación transcurrió del miércoles veintiocho de febrero al jueves veintiocho de marzo del mismo año.
15. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, pues el escrito de demanda se depositó en la oficina de correos de la localidad el veinticinco de marzo del año en curso y fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de abril de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
16. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.
17. Además, conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(5), los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
18. Por su parte, los artículos 18 y 27, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo(6) confieren al Presidente de dicho órgano la facultad de representarlo legal y jurídicamente; el diverso 13, fracción XXVII del citado Ordenamiento faculta a la Comisión para presentar acciones de inconstitucionalidad.
19. En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente y representante legal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, suscrito por el Presidente, Primer y Segundo Secretario, así como por la Tercera Secretaria de la Mesa Directiva de la Septuagésima Quinta Legislatura de dicho órgano legislativo.
20. Aunado a que impugna el Decreto 567 por el que se expide la Ley Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, por estimarlo violatorio de los derechos relacionados con la dignidad humana, igualdad y no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, fundamentación y motivación de los actos de autoridad legislativa, sanción desproporcional y exacta aplicación de la ley en materia administrativa, entre otros.
21. Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante y se plantea que las disposiciones impugnadas vulneran derechos humanos.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22. El Gobernador Constitucional del Estado, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con las fracciones II y III de la ley en la materia puesto que la Comisión accionante solo está legitimada para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
23. Tal argumento debe desestimarse ya que el análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que aduce la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad involucra el estudio de fondo del asunto(7).
24. Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad afirma que debe sobreseerse en el juicio en atención a que existe una "VACATIO LEGIS", sobre diversas normas, esto porque si bien del decreto por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, se desprende que entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo cierto es que las normas que contiene que no se vuelven obligatorias de facto, sino que tal obligatoriedad se encuentra supeditada a que se realicen las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes para el debido cumplimiento de lo establecidos en el Decreto a más tardar ciento ochenta días hábiles a partir de su publicación.
25. A juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluye que la implementación fáctica de los preceptos impugnados a través de la acción de inconstitucionalidad resulta irrelevante para la interposición del referido medio de control constitucional, ya que, de conformidad con la legislación adjetiva en la materia, la impugnación de las normas de carácter general únicamente se encuentra supeditada a la eventual publicación de las mismas, sin que resulte dable advertir alguna otra disposición atingente a la vigencia de las normas.
26. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/99 (9a.)(8) cuyo rubro y texto señalan a la letra:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA. El hecho de que la norma general impugnada haya iniciado su vigencia o se haya llevado a cabo el primer acto de aplicación de la misma antes de su publicación, resulta irrelevante para efectos del cómputo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, ya que conforme a los artículos 105, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del precepto constitucional citado, el plazo para promoverla es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente".
27. Asimismo, cobra aplicación por analogía la tesis 1a. LXIV/2006 (9a.), de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DECRETO DE CREACIÓN DE UN NUEVO MUNICIPIO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA PARTE ACTORA TIENE CONOCIMIENTO DE AQUÉL, AUNQUE TODAVÍA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR".(9)
28. Así, al no existir otro motivo de improcedencia planteado ni advertirse alguno otro de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
V. ESTUDIO DE FONDO
29. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo cuestiona la validez del Decreto 567, por el que se expidió la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, por considerar que es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. Metodología de estudio. De la lectura a la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que se impugnan diversos artículos a través de quince conceptos de invalidez; no obstante toda vez de ellos, se desprende que reclama la validez de los artículos 33 y 38, por falta de consulta previa a las personas con discapacidad, en primer lugar se abordará está temática y con posterioridad se analizarán los demás argumentos en el orden que fueron esgrimidos.
V1. Invalidez por falta de consulta previa
31. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, cuestiona la validez los artículos 33 y 38, ya que a pesar de que en ellos se alude a los incapaces y a las personas con discapacidad, no se realizó una consulta previa, la cual dice debió realizarse, tal y como lo ha ordenado esta Suprema Corte en diversos precedentes.
32. En este punto cabe destacar que a pesar de que en el caso se reclama la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán, en el caso, únicamente se impugnan los artículos 33 y 38 por falta de consulta a las personas con discapacidad.
33. Estos artículos establecen lo siguiente:
Artículo 33. Son responsables de las infracciones y tienen la calidad de infractor, todas aquellas personas, nacionales o extranjeros cuya conducta encuadre a la señalada como infracción o falta administrativa de acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos y/o bandos de gobierno.
En caso de los menores, lesionados, incapaces, personas mayores de 65 años, se estará a lo reglamentado, lo cual no deberá contraponerse a las leyes vigentes para el efecto.
Artículo 38. El Centro de Resguardo y Detención contará con los espacios físicos siguientes:
I. Área de Registro;
II. Área para menores, personas de 65 años o más, mujeres embarazadas y sala de espera;
III. Sección de espera para audiencia;
IV. Sección de recuperación de personas intoxicadas;
V. Áreas de detención para infractores;
VI. Sección Médica;
VII. Área de defensoría pública; y,
VIII. Área de trabajo social.
Las personas de 65 años o más, mujeres embarazadas, menores de edad y las personas con algún tipo de discapacidad, no ingresarán a celdas, permanecerán en las áreas asignadas.
34. Como se advierte toda vez que la primera de las normas combatidas alude a las personas incapaces y la segunda a las personas con discapacidad, la Comisión accionante estima que en el caso era necesario que se llevara a cabo una consulta previa.
35. La consulta previa a que alude la citada Comisión se encuentra contemplada en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; por tanto, es necesario analizar si en el caso era necesaria dicha consulta; y de ser así, si se cumplió o no con ella.
36. Para para ese efecto, el estudio en tres apartados: en el "Apartado A" se hará referencia al sustento constitucional y convencional de la consulta previa a personas con discapacidad; en el "Apartado B", se hará referencia a la línea jurisprudencial que ha seguido esta Suprema Corte en relación con la consulta previa a personas con discapacidad; en el "Apartado C" se estudiará el caso concreto a fin de responder las interrogantes siguientes: C.1: ¿las normas impugnadas son susceptibles de afectar directamente a las personas con discapacidad del Estado de Michoacán de Ocampo? - si la respuesta es positiva, la consulta previa sería necesaria - y, de ser el caso, se deberá responder: C.2: ¿el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo llevó a cabo el procedimiento de consulta previa?
A. Sustento constitucional y convencional de la consulta previa a personas con discapacidad
37. A raíz de la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, el primer párrafo del artículo 1° constitucional señala lo siguiente:
"Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".
38. Como se advierte, a raíz de esa reforma se incorporaron al marco constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de tal suerte que al resolverse la contradicción de tesis 293/2011, este Alto Tribunal llegó a la conclusión de que ambos, es decir, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.(10)
39. Ahora bien, entre los tratados internacionales que México ha suscrito y que, por tanto, han sido incorporados al bloque de constitucionalidad, se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
40. En el preámbulo de esa Convención se reconoció que la discriminación de cualquier persona por razón de discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.
41. Además, se reconoció que la discapacidad tiene un origen social, pues ésta resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud de las demás personas y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; por ello, también se reconoció la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad, como parte de las estrategias pertinentes al desarrollo y la necesidad de que las personas con discapacidad participen activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas, que les afecten directamente.
42. Bajo esa lógica, en el artículo 4 de la Convención los Estados Partes asumieron diversas obligaciones para asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas con discapacidad, entre ellas el adoptar las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos sus derechos; y en concordancia con lo anterior, en el apartado 3 de ese numeral expresamente se establece lo siguiente:
"Artículo 4.
Obligaciones generales.
[...]
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
[...]"
43. Así, aunque la Constitución, no haga referencia expresa al derecho a la consulta en la elaboración de leyes vinculadas a las personas con discapacidad, al estar reconocido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad constitucional y, por tanto, constituye un derecho de las personas con discapacidad; es una obligación que se debe satisfacer por parte del legislador y un deber de la Suprema Corte el vigilar que sea respetado.
B. Línea jurisprudencial sobre la consulta previa a personas con discapacidad
44. Esta no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse en torno al derecho que tienen las personas con discapacidad a ser consultadas sobre la elaboración de las leyes que les atañen, pues ya ha hecho diversos pronunciamientos al respecto.
45. La primera ocasión que se pronunció sobre el tema fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015(11), en ese asunto el Pleno determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esas personas.
46. En dicho precedente, este Alto Tribunal sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil, en particular, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, además de que colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
47. En la acción de inconstitucionalidad 101/2016(12), el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
48. En el citado asunto se precisó que, con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen(13).
49. Después, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/2018(14), este Alto Tribunal invalidó ciertos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí al considerar que el órgano legislativo no consultó a las personas con discapacidad.
50. En ese precedente se destacaron algunas cuestiones del contexto en el que surge la obligación de consulta y su importancia en la lucha del movimiento de las personas con discapacidad por exigir sus derechos.
51. En primer lugar, se indicó que la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad -donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda- y, en cambio, se favorezca un modelo social en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.
52. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención [artículo 3, inciso a)], con su derecho de igualdad ante la ley [artículo 12] y a la participación [artículos 3, inciso c), y 29] que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".
53. También se indicó que el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, debido a que el proceso de creación de ese tratado internacional fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue el resultado de todas las opiniones ahí vertidas, por lo que se aseguró la calidad de la Convención y su pertinencia para las personas con discapacidad.
54. Recapitulando, en ese precedente se señaló que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.
55. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018(15), esta Suprema Corte invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al no haberse celebrado una consulta con las personas con Síndrome de Down, las organizaciones que conforman, ni a las que las representan.
56. En dicha acción, el Tribunal Pleno señaló los elementos mínimos para cumplir con la obligación convencional sobre consulta a personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que su participación debe ser:
a) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
c) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.
Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el proceso legislativo.
La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.
d) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.
e) Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
f) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.
g) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.
57. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente a los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.
58. El Tribunal Pleno destacó que la consulta debe suponer un ajuste en los procesos democráticos y representativos corrientes, los cuales no suelen bastar para atender a las preocupaciones particulares de las personas con discapacidad, que por lo general están marginados en la esfera política, por lo que es necesario que el órgano legislativo establezca previamente la manera en la que dará cauce a esa participación. En consecuencia, la consulta a personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, lo cual implica que su omisión constituye un vicio formal, invalidante del procedimiento legislativo y, consecuentemente, del producto legislativo.
59. No obstante, este criterio ha evolucionado, de manera que a partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020(16), el Pleno únicamente declaró la invalidez del Capítulo VIII denominado "De la educación inclusiva" que se integra con los artículos 66 a 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, al contener normas encaminadas a regular cuestiones relacionadas con la educación para personas con discapacidad, sin que se hubiera realizado la consulta previa exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
60. A partir de ese precedente, este Tribunal Pleno ha sostenido que en los casos de leyes que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad, la falta de consulta previa no implica la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador fue omiso en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte.
61. Así, el Pleno de este Tribunal Constitucional determinó que en el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con los grupos vulnerables que deben ser privilegiados con una consulta, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino que estén inmiscuidos en el contexto general, las normas por invalidar son precisamente las que les afecten, pero sin alcanzar a invalidar toda la norma. Por el contrario, cuando los decretos o cuerpos normativos se dirijan específicamente y en forma integral a estos grupos vulnerables, la falta de consulta invalida todo ese ordenamiento.
62. Este criterio ha sido reiterado en múltiples precedentes por ejemplo las acciones de inconstitucionalidad 193/2020(17), 179/2020(18), 214/2020(19), 131/2020 y su acumulada(20), 18/2021(21), si como la 121/2019(22), el Pleno de este Tribunal Constitucional, declaró la invalidez de diversos preceptos por falta de consulta a las personas con discapacidad.
C. Estudio del caso concreto
63. Partiendo de lo anterior, se debe dar respuestas a las siguientes interrogantes: C.1: ¿Las normas impugnadas son susceptibles de afectar directamente a personas con discapacidad del Estado de Michoacán de Ocampo? - si la respuesta es positiva, la consulta previa sería necesaria - y de ser el caso, se deberá responder: C.2: ¿El Congreso del Estado de Michoacán llevó a cabo el procedimiento de consulta previa?
C.1. ¿Las normas impugnadas son susceptibles de afectar directamente a personas con discapacidad del Estado Michoacán de Ocampo?
64. El artículo 4.3 de la Convención ordena celebrar consulta en los procesos en que se deba adoptar una decisión sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, por tanto, abarca toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que pueda afectar en forma directa o indirecta a dichas personas.
65. En ese orden de ideas, este Tribunal Pleno considera que los normas impugnadas sí son susceptibles de afectar los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Michoacán por lo siguiente.
66. El artículo 33 hace referencia a las personas que resultan responsables de las infracciones y entre las personas que pueden tener la calidad de infractores, incluye a las personas incapaces. Así, aunque ese numeral no hace una referencia expresa a las personas con discapacidad, lo cierto es que si se refiere a ellas.
67. Lo anterior es así, pues el artículo 22 del Código Civil de la Entidad, establece lo siguiente:
Artículo 22. Las incapacidades establecidas por la ley son sólo restricciones a la capacidad de ejercicio.
Son incapaces:
I. Los menores de edad; y,
II. Las personas físicas que, siendo mayores de edad, presenten una perturbación, afección, alteración daño, que trastorne las capacidades y funciones de pensamiento, raciocinio y toma de decisiones, provocando que no puedan obligarse por sí mismas o manifestar su voluntad por algún medio.
Los incapaces podrán ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes.
68. Como se advierte de acuerdo con ese artículo, la discapacidad de las personas es considerada como una incapacidad; por ende, es claro que cuando el artículo 33, hace referencia a las personas incapaces, necesariamente alude de manera directa a las personas con discapacidad.
69. En consecuencia, ese numeral impacta de manera directa en los derechos de las personas con discapacidad, pues a través de esa disposición se establece que pueden tener el carácter de infractores, y que se estará a lo reglamentado respecto a las infracciones que comenta.
70. El artículo 38, sí hace referencia expresa a las personas con discapacidad, pues al hacer referencia a los espacios físicos del Centro de Resguardo y Detención, señala que las personas con discapacidad no ingresarán a las celdas, pero que deberán permanecer en las áreas asignadas.
71. Atendiendo a lo anterior, es claro en el caso cobra aplicación el contenido del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es claro que lo dispuesto en los artículos 33 y 38, sí les afecta, en tanto que se prevé la posibilidad de que las personas con discapacidad sean consideradas como infractoras y de que permanezcan en las áreas asignadas, pero sin precisar cuáles son esas áreas, ni las condiciones que éstas deben tener, para que puedan permanecer en ellas.
72. En tales condiciones, el desahogo de una consulta a las personas con discapacidad es exigible, porque de acuerdo con la evolución del criterio jurisprudencial que ha sostenido este Tribunal Pleno, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones -incluidas las autoridades legislativas- están obligadas a consultar a estos grupos vulnerables antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses. Además, esa consulta debe cumplir con los parámetros que ha determinado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
73. Así, una vez determinado que en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y que por tanto era exigible la consulta, se sebe analizar si en el caso se efectuó o no la consulta mencionada.
C.2 ¿El Congreso del Estado de Michoacán llevó a cabo el procedimiento de consulta previa?
74. La respuesta a esta interrogante es negativa.
75. Se estima de esa manera en razón de lo siguiente.
76. De los anexos que se acompañan al informe rendido por el Congreso del Estado Michoacán de Nuevo León, no se desprende que a pesar de que la ley impugnada, tiene porciones normativas que hacen referencia concreta a las personas con discapacidad, no se realizó una consulta previa concretamente dirigida a las personas con discapacidad que cumpliera con los parámetros mencionados.
77. Bajo esa lógica, es claro que no se cumplió con la consulta a que alude el artículo 4.3 de la Convención mencionada, máxime si se tiene en consideración que en la Observación General número 7 sobre la participación de las personas con discapacidad, el Comité hace un pronunciamiento sobre el alcance del artículo 4.3, en el que señala que para cumplir con las obligaciones dimanantes de ese artículo los Estados Partes deben incluir la obligación de celebrar consultas estrechas e integrar activamente a las personas con discapacidad, a través de sus propias organizaciones, en los marcos jurídicos y reglamentarios y los procedimientos en todos los niveles y sectores del Gobierno, de suerte que los Estados partes deberían considerar las consultas y la integración de las personas con discapacidad como una medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad.
78. Asimismo, se indica que la expresión "cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad", a la que alude el citado artículo 4.3, abarca toda la gama de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de las personas con discapacidad.
79. También se señala que la interpretación amplia de las cuestiones relacionas con las personas con discapacidad permite a los Estados Partes tener en cuenta la discapacidad mediante políticas inclusivas, garantizando que todas las personas sean consideradas en igualdad de condiciones con las demás, pero además también permite asegurar que el conocimiento y las experiencias vitales de las personas con discapacidad se tengan en consideración al decidir nuevas medidas legislativas, administrativas o de otro tipo.
80. Ahora bien, no pasa inadvertido que pesar de lo anterior, la citada Observación General número 7 también indica, a manera de excepción, que no se requerirá la celebración de la consulta cuando las autoridades públicas de los Estados Partes demuestren que la cuestión examinada no tendrá un efecto desproporcionado sobre las personas con discapacidad.
81. En efecto, en el párrafo 19 de la citada observación se establece lo siguiente:
"19. Las consultas previstas en el artículo 4, párrafo 3, excluyen todo contacto o practica de los Estados partes que no sea compatible con la Convención y los Derechos de las personas con discapacidad. en caso de controversia sobre los efectos directos e indirectos de las medidas de que se trate, corresponde a las autoridades públicas de los Estadios partes demostrar que la cuestión examinada no tendría un efecto desproporcionado sobre las personas con discapacidad y, en consecuencia, no se requiere la celebración de consultas."
82. Pese a lo anterior, en el caso no se logra demostrar que se esté en el caso de excepción señalado por la Observación General 7, pues atendiendo a lo establecido en esa Observación, es claro que la porción normativa impugnada no sólo se refiere a cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, sino que además tiene el potencial de afectar directamente sus derechos, pues sin haber hecho una consulta previa determina que pueden ser infractores y que permanecerán en las áreas asignadas, sin especificar a que áreas se refiere, pues a pesar de que ese precepto hace referencia a las diversas áreas con las que contará el centro de Resguardo y detención ninguna de ellas hace referencia a las personas con discapacidad, y aunque pudiera derivarse que alude al área para menores, personas de 65 años o más, y mujeres embarazadas, lo cierto es que no se consulta si esa área puede considerarse acorde a las necesidades de las personas con discapacidad, de ahí que el legislador debió tomar en cuenta su opinión, pues es una cuestión que directamente tendrá un impacto en ellas.
83. En esas condiciones, es claro que las normas impugnadas, tienen una incidencia directa en los derechos de las personas con discapacidad, de ahí que en el caso se estime que era necesaria la consulta señalada, pues nadie mejor que ellas para opinar al respecto a las condiciones que se deben tener en consideración para que puedan ser consideradas personas infractoras y las condiciones que deben reunir las áreas que les sean asignadas, pues aquí cobra aplicación el lema de las personas con discapacidad que reza "nada sobre nosotros sin nosotros".
84. En ese orden de ideas, este Tribunal Pleno concluye que, al no haberse realizado la consulta prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe declarar la invalidez de los artículos 33 y 38, el primero en la porción normativa "incapaces", y el segundo, en la porción normativa "y las personas con algún tipo de discapacidad".
85. Cabe destacar que los artículos 43 y 45, también aluden a la discapacidad, y que el articulo 50 hace referencia a la incapacidad legal. En efecto, dichos preceptos establecen lo siguiente:
Artículo 43. Cuando alguna de las partes no hable español, se trate de una persona con discapacidad auditiva y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno de oficio, o bien, se proporcionará la posibilidad de usar medios tecnológicos, para poder dar inicio al procedimiento.
Artículo 45. En caso de que el probable infractor padezca alguna discapacidad mental o sea menor de edad, el Juez instruirá al Secretario para citar a quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o custodia, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.
En caso de que no se presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o custodia, se nombrará a un Defensor Especializado en el Sistema de Justicia Integral para menores, que lo asista.
Artículo 50. Cuando se determine la responsabilidad de un menor de edad en la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta Ley, bandos de gobierno y reglamentos, se le podrá sancionar con amonestación, o si se prefiere por el tutor, con servicio en favor de la comunidad.
No podrá sancionarse a las personas menores de doce años ni a quienes tengan incapacidad legal, pero quienes ostenten la patria potestad, tutela, curatela o custodia estarán obligados a reparar el daño que resulte de la infracción cometida.
86. Pese a lo anterior, la Comisión accionante no reclamó la falta de consulta respecto de estos preceptos; por tanto éstos deben subsistir.
V2. Invalidez total por ausencia de ley general
87. La Comisión actora refiere que se tiene que invalidar la totalidad del ordenamiento impugnado ya que, a la fecha de su emisión, el Congreso de la Unión no ha emitido la Ley General respectiva en la que se deben establecer los principios y bases en la materia; que las leyes de los Estados son normas secundarias, complementarias, accesorias o dependientes de aquellas.
88. Es decir, que la ley impugnada es inconstitucional, al no existir la norma primaria que le debe dar vida, o sea la Ley General, que prevea las bases, principios y distribución de competencias.
89. El argumento es infundado, conforme a lo siguiente:
a. Competencia legislativa en materia de justicia cívica e itinerante
90. En el primer concepto de invalidez esgrimido por la Comisión actora se aduce que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al emitir la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado el 27 de febrero de 2024, invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión establecida la fracción XXIX-Z del artículo 73 Constitucional.
91. Esto, en razón de que el referido Congreso local no cuenta con la habilitación constitucional para legislar en materia de justicia cívica en tanto que el Congreso de la Unión no emita la ley general en la materia.
92. Así, considera que la expedición de la ley que se impugna implica una transgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica y al principio de legalidad de los gobernados, ya que el Poder Reformador de la Constitución Federal determinó que sea a través de una legislación general en donde se fijen los principios y bases generales a los que deberán sujetarse los distintos órdenes de gobierno de las entidades federativas.
93. Destaca que de la reforma constitucional se desprende que la intención del constituyente permanente fue facultar al Congreso Federal para que sea éste el que expida una ley general que sea el referente normativo de base para mejorar las relaciones entre las personas, el cumplimiento de normas de conducta que prevengan conflictos mayores y permitan a las autoridades actuar de manera inmediata ante controversias que se presenten.
94. En esa medida, al hacer depender la entrada en vigor de todo el entramado normativo constitucional de la vigencia plena de la ley general, el ajuste y adecuación de las normas tanto federales como locales correspondientes, se colige que la facultad del legislador local deberá ejercerse hasta que este sistema constitucional efectivamente haya entrado en vigor, lo cual sólo sucederá hasta que se expida y publique la ley general a que se refiere el séptimo transitorio de la reforma constitucional a que se hace referencia.
95. Como se adelantó, este Tribunal Pleno considera infundado el referido planteamiento, toda vez que, contrario a lo señalado, la legislatura estatal sí tiene competencia para legislar sobre esa materia. En efecto, aún y cuando el Congreso de la Unión es el quien debe determinar mediante una ley general la forma y términos de la participación de las legislaturas locales en la materia, lo cierto es que no tienen una veda absoluta para legislar al respecto.
96. En efecto, con motivo del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, se adicionó, entre otras, la fracción XXIX-Z del artículo 73, para prever que el Congreso de la Unión está facultado para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de justicia cívica e itinerante a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno(23); sin embargo no se estableció una prohibición para que las legislaturas legislaran al respecto, la restricción únicamente es el sentido de que se ajusten a los principios y bases que se establezcan en la ley general.
97. Como se advierte de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión quedó facultado para emitir principios y bases a los que deberán sujetarse las órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia; sin embargo, ello no implica que la materia de justicia cívica e itinerante haya quedado exclusivamente reservada al orden federal o que se les haya impuesto a las entidades federativas una condición suspensiva hasta que se emita la ley general respectiva.
98. Lo anterior, dado que, si bien es cierto que la expedición de la ley general en la materia cincelará los principios y bases en la misma, y que, en su momento, las entidades federativas deberán ajustarse a lo que prevea dicha legislación, lo cierto es que a pesar de que en el régimen transitorio se estableció un plazo que no debería de exceder de 180 días para hacerlo, dicha ley no se ha expedido a pesar de que ya se excedió el plazo concedido para ese efecto; y en todo caso, no existe dentro del régimen transitorio constitucional prohibición temporal alguna a las legislaturas locales para que legislen al respecto.
99. Bajo esta línea y a la luz del régimen transitorio establecido en la reforma constitucional, el Congreso local no se encuentra vedado en tanto no se emita la ley general en la materia para establecer su propia regulación.
100. En efecto, en lo que atañe al caso que nos ocupa, el régimen transitorio respectivo se determinó lo siguiente:
I) El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (6 de febrero de 2017).
II) Dentro de los siguientes 180 días naturales a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión debía expedir la ley general en materia de justicia cívica e itinerante (7 de febrero a 5 de agosto de 2017).
III) La ley general en la materia debía prever, al menos los principios a los que tendrían que sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante fuera accesible y disponible a los ciudadanos, las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos en la ley.(24)
101. Resulta de especial relevancia lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en análisis, pues el mismo, al ser el que contiene los lineamientos para la emisión de la ley general, permite ayudar a determinar las implicaciones de la materia de justicia cívica e itinerante.
102. Además, del régimen transitorio se observa que los artículos segundo y séptimo, específicamente aplicables a esta materia, no establecen plazo, restricción, limitación o condición alguna para que las entidades federativas puedan legislar entre tanto se emite la ley general.
103. De ahí que, si bien el Congreso de la Unión está facultado para establecer las bases, principios y mecanismos de acceso en la materia, la facultad para legislar en materia de justicia cívica e itinerante no quedó reservada en exclusiva al ámbito federal.
104. Por otro lado, de los preceptos transitorios en estudio, no se desprende que los Congresos locales estén impedidos para legislar, pues hubiera sido necesario que el Poder Reformador estableciera una "veda temporal" para las entidades federativas en la materia para que este Pleno pudiera considerar que las mismas son incompetentes.
105. Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 70/2019(25), además resultan orientadoras las consideraciones sostenidas en la diversa acción de inconstitucionalidad y 15/2017 y sus acumuladas(26).
106. Una vez expuesto que las entidades federativas no quedaron vedadas de su facultad para regular la materia de justicia cívica e itinerante, con la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXIX-Z, en 2017, resta por resolver si es posible considerar que la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Michoacán de Ocampo efectivamente regula ese ámbito.
107. En este sentido, el parámetro de regularidad sobre la materia de justicia cívica e itinerante debe ser también el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional de 5 de febrero de 2017.
108. Ahora bien, partiendo de un recuento del contenido de la ley impugnada, se extrae que:
1. Capítulo Único. Normas preliminares
Establece como objeto principal de la ley:
· Sentar las bases para la coordinación interinstitucional, organización y funcionamiento del modelo homologado de Justicia Cívica en el Estado de Michoacán y sus municipios.
· Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades estatales y municipales para hacer accesibles los mecanismos de solución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.
· Fomentar en el Estado de Michoacán y sus municipios, una cultura cívica que fortalezca los valores de la ética pública y el disfrute colectivo de los derechos fundamentales de la sociedad.
· Mantener y conservar el orden público, la seguridad y tranquilidad de las personas.
· Establecer mecanismos para la prevención del delito que favorezcan la convivencia armónica entre sus habitantes.
· Definir las conductas que constituyen infracciones de competencia cívica, las sanciones correspondientes y los procedimientos para su imposición, así como las bases del Sistema de Justicia Cívica para el Estado de Michoacán y sus municipios;
· Coparticipar en la formación ética y cívica de las personas, forjando el respeto a los demás y el orden público.
· Regular las funciones de los Jueces Cívicos y,
· Regular el funcionamiento de los Centros de Resguardo y Detención y de Mediación.
2. Capítulo II. Integración y competencia de los juzgados Cívicos
Define las áreas o espacios físicos que deben integrar los Juzgados Cívicos, así como la competencia de estos. Señala cómo se realizará el proceso de selección de los jueces, facilitadores, secretarios y defensores de oficio, la duración en el cargo, la competencia y que se deberá privilegiar la solución del conflicto frente al formalismo procedimental y la oralidad.
3. Capítulo III. Organización y funcionamiento de la Justicia Cívica
Establece los requisitos para ser Juez, Facilitador, Secretario, Defensor de Oficio, Médico, Notificador, Trabajador Social, Titular del Área Jurídica de Juzgado Cívico, Policía Procesal, Autoridad Administrativa y Personal Auxiliar, adscritos a los Juzgados Cívicos, así como las facultades y deberes de dichos encargos públicos; asimismo define quienes tendrán la calidad de infractores y los derechos que gozarán al tener tal calidad.
4. Título Tercero. Del Centro de Resguardo y Detención
Regula lo relativo a la integración y competencia de los Centros de Resguardo y Detención, los horarios de atención y los espacios físicos con los que contará. Asimismo, diversos procedimientos que serán ventilados ante los juzgados cívicos, como lo son: la presentación del probable infractor, el de queja por hechos probablemente constitutivos de infracciones en materia cívica, por presentación voluntaria del probable infractor, así como el de mediación y conciliación.
5. Título Cuarto. Calificación de faltas administrativas y sanciones
En esta sección se establecen las disposiciones generales sobre la calificación de las faltas administrativas, las sanciones por tipo de conducta y la posibilidad de conmutarlas por trabajo en favor de la comunidad.
6. Título Quinto. Justicia Itinerante
Finalmente se prevé la implementación de acciones y mecanismos tendentes a que este tipo de justicia llegue a las poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.
109. Del contenido anterior, importa destacar que en el Capítulo Único del Título Primero denominado: "Normas preliminares", se establece como objeto principal de la ley: "sentar las bases para la coordinación interinstitucional, organización y funcionamiento del modelo homologado de Justicia Cívica en el Estado de Michoacán y sus municipios; así como fomentar en el Estado de Michoacán y sus municipios, una cultura cívica que fortaleza los valores de la ética pública y el disfrute colectivo de los derechos fundamentales de la sociedad".
110. Por otra parte, conviene resaltar que, en los Capítulos segundo, tercero y cuarto, se norma el funcionamiento orgánico de la justicia cívica, los procedimientos de su competencia cuya principal pretensión radica en garantizar la pronta impartición de la justicia administrativa en el Estado.
111. De una comparación entre el anterior listado del contenido de los preceptos de la Ley impugnada y lo que conforme al mandato constitucional deberá contener la normatividad general que dictará el Congreso de la Unión (las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica, los mecanismos de acceso a ésta y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley), se refuerza la suposición, inducida por la denominación de la ley que nos ocupa, de que, en efecto, se trata de normas que versan sobre la materia de justicia cívica e itinerante.
112. En virtud de lo anterior, y como ya se había adelantado previamente, deviene infundado el concepto de invalidez formulado por la Comisión accionante porque no se advierte, ni de la naturaleza de la distribución competencial en la materia, ni del capítulo transitorio de la reforma constitucional de cinco de febrero de dos mil diecisiete, una "veda temporal" ni absoluta para que las legislaturas locales regulen la justicia cívica e itinerante.
113. Idénticas consideraciones sostuvo este Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018 en sesión de dieciocho de junio de dos mil veinte, así como en la 70/2019 fallada en sesión de catorce de enero de dos mil veintiuno.
V3. Invalidez por establecimiento de procedimientos incompletos
114. Se impugna la fracción III del artículo 18 de la Ley de Justicia Cívica por omitir establecer el lugar y persona encargada en el que los objetos y valores deberán ser resguardados y que tampoco se prevé el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la devolución de estos (tiempo y forma); situación que deja al arbitrio de la persona que funja como secretario o secretaria, permitiendo la arbitrariedad.
115. Asimismo, en la fracción IV, se establece la facultad de la integración y resguardo de los expedientes, pero hay omisión en establecer la forma en que deberán estar integrados los mismos, las actuaciones que deben practicarse, los términos o plazos en que deben integrarse y cómo debe hacerse, dejando a total discrecionalidad la conformación de estos, sin que exista un criterio uniforme para todos los Juzgados Cívicos.
116. Refiere la Comisión accionante que dicha situación atenta contra el principio de certeza y seguridad jurídicas toda vez que se deja un amplísimo margen discrecionalidad a la persona titular del área.
117. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido de las fracciones III y IV del artículo impugnado:
SECCIÓN TERCERA
SECRETARIO DE JUZGADO CÍVICO
[...]
"Artículo 18. Son facultades del Secretario:
I. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen;
II. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado Cívico.
III. Retener y, en su caso, devolver los objetos y valores de los infractores, debiendo elaborar las boletas de registro correspondiente. Las boletas de registro señalarán el nombre del infractor, su situación jurídica, descripción general de los bienes retenidos y, en su caso, el destino o devolución de dichos bienes;
IV. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes relativos a los procedimientos del Juzgado Cívico.
V. Mantener actualizada la información del Registro Nacional de Detención.
VI. Reportar inmediatamente el Registro Administrativo de Detenciones, contemplado en el artículo 41 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, la información sobre personas arrestadas; de igual manera, realizará el reporte en cada cambio de turno;
VII. Integrar el Registro Estatal de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial el registro de personas y vehículos sancionados administrativamente por infracciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo y sus reglamentos; y,
VIII. Las demás facultades y obligaciones que le sean asignadas por el Juez Cívico, que le confiere la presente Ley, el bando de gobierno y los reglamentos.
118. La fracción tercera del artículo transcrito contempla como facultades del Secretario del Juzgado Cívico las de retener y, en su caso devolver los objetos y valores de los infractores para lo cual deberá elaborar las boletas correspondientes. Por su parte, la fracción cuarta señala que deberá llevarse el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes de los asuntos que se ventilen en los juzgados cívicos.
119. Para la Comisión accionante tales disposiciones son violatorias del principio de taxatividad que protege el artículo 14 constitucional, pues éste obliga al legislador a que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición, pueda ser conocido por el destinatario de la norma.
120. A juicio de este Tribunal Pleno, tales asideros son infundados.
121. Ello, en razón de que por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica protegidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, las facultades atribuidas a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley deben estar determinadas en el propio texto legal, a fin de no dejar ningún elemento al arbitrio de la autoridad, pues solo de esa manera los gobernados pueden saber de antemano lo que les obliga por voluntad de legislador, por qué motivos y en qué medida, y a la autoridad, en cambio, solo le queda aplicar lo que la norma le ordena.
122. Esto es así, porque en un sistema de derecho como el nuestro, no se permite la afectación a la esfera jurídica de una persona por actos de autoridades que no estén facultadas expresamente por la ley para realizarlos, ya que es principio general de derecho que, en salvaguarda de la legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autoriza; por tanto, las facultades de las autoridades deben estar consignadas en el texto de la ley puesto que, de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario, incompatible con el régimen de legalidad.
123. El principio de legalidad, para los efectos de este estudio, vinculado con el de seguridad jurídica, no significa que tan solo el acto creador de la norma sancionadora deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución General de la República, está encargado de la función legislativa, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la obligación estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargas de su aplicación, sino que el gobernado pueda, en todo momento, conocer la conducta a que la ley lo obliga y la consecuencia de su incumplimiento, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto.
124. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte cuyo rubro y datos de publicación son los siguientes:
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXIV, 2a./J. 144/2006, octubre de 2006, página 351, registro digital 174094)(27).
125. Conforme a lo expuesto, resulta claro que, si bien el Estado tiene el deber de garantizar un marco normativo adecuado para la convivencia social, resulta jurídicamente inviable exigir a la autoridad legislativa que regule exhaustivamente cada posible situación jurídica.
126. Tal exigencia contravendría el principio de legalidad, que busca brindar precisamente seguridad jurídica a los ciudadanos a través de normas generales y abstractas.
127. Una regulación excesivamente detallada no solo dificultaría la aplicación del derecho, sino que también podría generar rigideces que impidan adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales.
128. Bajo esa lógica, es claro que no le asiste razón a la Comisión accionante, pues si bien en la fracción III, aquí impugnada no se señala el lugar y la persona en el que los objetos y valores deben ser resguardados, ni tampoco el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la devolución de éstos, lo cierto es que, si se analiza la norma impugnada, en conjunto con las demás disposiciones que integran la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán, es dable advertir que de ella se desprende quiénes la persona encargada de resguardar los objetos y valores que deben ser resguardados, así como el procedimiento referente a su devolución.
129. Esto es así, pues si se parte de la base de que el artículo 18 de la Ley, señala cuales son las facultades del secretario del juzgado cívico, y que en la fracción tercera señala que debe retener y en su caso devolver los objetos y valores de los infractores, es dable concluir que dicho funcionario es el encargado de dichos objetos y valores.
130. Por lo que hace al lugar de resguardo, se debe tener en cuenta que en el artículo 6, de la mencionada ley se señala que los juzgados contarán con diversos espacios físicos, y de las fracciones III, inciso a) y IV, se desprende que entre ellos, se tendrá un módulo de registro, recepción y trámites, así como un centro de resguardo y detención, de manera que en ese sentido, la ley permite deducir que los objetos y valores serán resguardaos en el propio juzgado cívico; incluso la ley precisa en su artículo 13, fracción VI, que los objetos que pueden ser constitutivos de un delito, deben ser entregados al Ministerio Publico; de ahí que tampoco le asista razón a la comisión accionante cuando afirma que el artículo 18, fracción III, transgrede el principios de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se analizó, dicho precepto no puede tomarse de manera aislada.
131. Lo mismo acontece respecto al argumento referente a que no se establece el procedimiento a través del cual se llevará a cabo la devolución de los objetos y valores resguardados, pues si se analiza la ley en su integridad, es dable advertir que inicialmente dichos objetos y valores deben ser registrados en una boleta de registro. En efecto de acuerdo con el artículo 6, fracción IV, la mencionada Ley, la boleta de registro es un documento emitido por el personal del juzgado, el cual no sólo señala el nombre de la o el infractor y su situación jurídica; sino que además en ella debe hacerse una descripción general de los bienes retenidos; y en su caso el destino o devolución de dichos bienes, aunado a ello de acuerdo con el artículo 13, fracciones V y VI, el juez cívico es el encargado de expedir las constancias relativas a hechos y documentos contenidos en el expediente integrado con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento, y es quien se encarga de autorizar la devolución de los objetos y valores de los probables infractores o que sean motivo de controversia, además el precepto en cuestión señala que no puede devolver los objetos que, por su naturaleza sean peligrosos o pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, tales como estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, sustancias tóxicas, objetos que denoten peligrosidad, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad competente.
132. Partiendo de lo anterior es claro que la fracción III del artículo 18, no puede analizarse de manera aislada; y por ende, no puede declararse la invalidez que pretende la Comisión accionante.
133. Lo mismo acontece con la fracción IV del artículo 18, pues si se analiza en su integridad la Ley a la que pertenece esa disposición, especialmente lo establecido en los numerales 19, 22, 34, 42, 58, es dable advertir la manera en que se integra el expediente, pues en términos generales se advierte que después de que una persona es asegurada por una probable falta administrativa, de manera inmediata debe ser puesta a disposición ante el juzgado cívico, junto con el informe policial homologado, que permita identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron la detención, en después de realizar el registro respectivo, se le debe dar a conocer el motivo de su aseguramiento, permitiéndosele nombrar un defensor, contando además con traductor o interprete cunando sea necesario, así como con atención médica (para lo cual se emitirá el dictamen correspondiente), no podrá estar incomunicada, se le informará de sus derechos, será escuchada por un juez cívico en una sola audiencia que se sustanciará bajos los principios de concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal, en dicha audiencia se dará lectura al informe policial homologado, informará al probable infractor de los hechos de los que se le acusa, se dará uso de la voz al presunto infractor, para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, se hará saber al infractor las consecuencias jurídicas y sociales de sus actos, se concientizará al infractor sobre la falta administrativa ejecutada , y se resolverá sobre la responsabilidad del infractor. Luego, si se tiene en además el artículo 77 señala que el sistema de justicia cívica en materia de orden será sumarísimo y se realizará de preferencia en una sola audiencia, es claro que la integración del expediente no queda a la discrecionalidad de los juzgados cívicos como acusa la Comisión accionante, de ahí que no le asista la razón.
134. En este sentido, se reconoce la validez de las fracciones III y IV del artículo 18 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
V4. Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación y reserva de ley
135. Afirma la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo que el último párrafo del artículo 33 es inconstitucional al ser violatorio de los principios de exacta aplicación y reserva de ley, característico de la materia penal y aplicable al derecho administrativo sancionador.
136. Ello, ya que la porción normativa impugnada remite para su aplicación a lo reglamentado', es decir a aquello que expidan las autoridades competentes, circunstancia que pugna con los referidos principios.
137. Señala que es en el Reglamento donde exista la obligatoriedad de un principio definido en la Ley, por lo que éste no puede ir más allá de aquella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla, sino que solo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla.
138. Aduce que dicha porción resulta ambigua, vaga e imprecisa respecto de los elementos que pretende regular, de ahí que sea violatorio del principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad.
139. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido del artículo impugnado:
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
DE LOS INFRACTORES
"Artículo 33. Son responsables de las infracciones y tienen la calidad de infractor, todas aquellas personas, nacionales o extranjeros cuya conducta encuadre a la señalada como infracción o falta administrativa de acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos y/o bandos de gobierno.
En caso de los menores, lesionados, incapaces, personas mayores de 65 años, se estará a lo reglamentado, lo cual no deberá contraponerse a las leyes vigentes para el efecto".
140. El artículo transcrito establece que puede ser considerado infractor cualquier persona, sin importar su nacionalidad o edad, si su comportamiento viola cualquier disposición establecida en los reglamentos y/o bandos municipales. Por cuanto, respecto a las categorías sospechosas, dispone que se tendrá que estar a lo reglamentado'.
141. Como se advierte, la razón por la que se estiman violados los principios de exacta aplicación y reserva de ley, obedece a que a que el artículo 33, remite a los reglamentos y bandos de gobierno para determinar algunas conductas que pueden encuadrar como infracciones administrativas.
142. Al respecto debe decirse que este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 95/2014(28) estableció que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, cuya precisión en los textos legales es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose el núcleo esencial de casos regulados por la norma.
143. En este sentido, la norma que prevea alguna pena o describa alguna conducta que deba ser sancionada a nivel administrativo resultará inconstitucional por vulnerar el principio de taxatividad, ante su imprecisión excesiva o irrazonable, en un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.
144. Así, resulta infundado el argumento mediante el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos pretende la invalidez del artículo 33, conforme a lo siguiente:
145. La Ley de Justicia Cívica, en los artículos 83, 86, 87, 88 y 89, es clara al hacer un listado de las faltas administrativas, clasificándolas en diversos rubros como lo son aquellas que atentan contra la dignidad de las personas, la tranquilidad de las personas, la seguridad ciudadana y el entorno público, en concordancia con lo establecido en el artículo 33 aquí impugnado, también hace referencia a las demás que determinen los reglamentos y bandos de gobierno municipales; no obstante, ello no transgrede los principios de exacta aplicación y reserva de ley; pues por un lado el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulando las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, de manera que el remitirse a los bandos municipales para determinar algunas conductas que pueden encuadrar como infracciones, no viola el principio de reserva de ley, pues es la propia norma constitucional la que permite que los municipios emitan los citados bandos para organizar su administración pública y para regular las materias y procedimientos de su competencia.
146. Por otro lado, la facultad reglamentaria se rige por el principio de legalidad, del cual derivan dos subprincipios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica. El primero evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, mejor dicho, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo, esto es, el de subordinación jerárquica a la ley, consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida.
147. Corroboran lo anterior los criterios que informan las tesis de jurisprudencia de rubros: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN"(29) y "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES"(30).
148. Además, es necesario tomar en consideración no únicamente la facultad del jefe del Ejecutivo Federal, sino también la del Ejecutivo Local para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, que comprende no sólo la atribución de expedir reglamentos, sino también decretos, acuerdos y otros actos que sea necesarios para el mismo propósito y que no deben confundirse con reglamentos, ya que no tienen por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica propia de los reglamentos.
149. El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece obligaciones y facultades para el Presidente de la República: a) promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) ejecutar dichas leyes y c) proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.
150. En el caso del Estado de Michoacán, el artículo 60, fracción I, de la Constitución establece como facultades y obligaciones del Gobernador: a) promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado y b) proveer en la esfera administrativa a su exacta aplicación.
151. La facultad de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia es la que autoriza al Ejecutivo Federal para expedir disposiciones generales y abstractas, que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando en dichos ordenamientos los detalles que permitan la eficacia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
152. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo que participa de los atributos de la ley, solo en cuanto a que ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Sin embargo, las dos características que distinguen a la ley del reglamento son: a) que éste último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, por tal razón es una norma subalterna que tiene su justificación en la ley que le da origen; b) lo que parece común en los dos ordenamientos (que es su carácter general y abstracto) se ve distinto cuando se analiza la finalidad que persigue cada uno, ya que el reglamento solo determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos. Es decir, el reglamento define cómo se debe cumplimentar la ley.
153. Así, la actividad legislativa se concreta en la elaboración de normas jurídicas al ser la función propia del Poder Legislativo, mientras que la facultad reglamentaria del Titular del Poder Ejecutivo tanto federal como local tiene por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el legislador.
154. La facultad reglamentaria constituye una excepción al principio de la separación de poderes, pues siendo los reglamentos normas abstractas, generales e impersonales, son actos materialmente legislativos y formalmente administrativos.
155. La facultad reglamentaria se rige por dos principios fundamentales: 1. El principio de reserva de ley, que prohíbe al reglamento abordar materias reservadas a las leyes que expide el Congreso de la Unión; y 2) El principio de subordinación jerárquica, que exige que el reglamento esté precedido por una ley y que sus disposiciones únicamente desarrollen, complementen o pormenoricen la ley expedida por el Poder Legislativo.
156. En esta sintonía, a juicio de este Tribunal Pleno, no le asiste la razón a la Comisión accionante al impugnar por inconstitucional el artículo 33 del Decreto que nos ocupa, toda vez que el legislador michoacano, en deferencia a los referidos principios constitucionales, confirió al poder Ejecutivo de aquella entidad, así como a los Municipios a través de los bandos municipales, la facultad de establecer diversas infracciones administrativas.
157. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P.J. 79/2009, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES".
V5. Invalidez por violación al derecho humano a la igualdad y no discriminación, trato digno y al derecho a la accesibilidad
158. La Comisión accionante señala que el artículo 38 del Decreto combatido es inconstitucional al ser violatorio de los derechos humanos de las personas que pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad, pues no se consideran los ajustes razonables para contemplar espacios específicos para personas con algún tipo de discapacidad.
159. La norma impugnada solo hace referencia a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas y a las personas adultas mayores de 65 años, sin especificar si estarán o no separados; es decir, si habrá diferentes lugares ad hoc para cada uno de ellos.
160. Señala que el Principio 11 de las Regla Nelson Mandela, así como el principio XIX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas establecen la obligación de separación de mujeres y hombres, niñas, niños y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados.
161. Refiere que la Corte Interamericana ha emitido numerosos criterios en materia de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y la obligación del Estado, sobre todo cuando se trata de atención a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que establece una serie de obligaciones para salvaguardar su integridad y brindarles un trato digno.
162. Sostiene que se vulnera lo dispuesto en el numeral 37, inciso c) de la Convención de los Derechos del Niño, pues el Decreto impugnado no establece en los Centros de Resguardo o Detención un espacio específico para la estancia de los niños, niñas y/o adolescentes.
163. Se vulnera lo dispuesto en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Enfoques Diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad al omitir establecer una sección para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+.
164. El Decreto impugnado no contempla ningún sector de la diversidad sexual en el diseño de los espacios separados y destinados en los Centros de Resguardo y Detención, perdiendo de vista que el Estado está obligado a garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas para el pleno goce de sus derechos humanos.
165. Respecto a lo antes argumentado el proyecto proponía calificar parcialmente fundado el concepto de invalidez formulado; y por ende, declarar la invalidez de la norma impugnada.
166. No obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, una mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se expresó a favor de la propuesta; mientras que las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y el señor Ministro Alberto Pérez Dayán votaron en contra de la propuesta.
167. Dado el resultado obtenido, con fundamento en los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal y 72, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, se determinó desestimar el planteamiento de la Comisión.
V6. Invalidez porque se establece como norma supletoria la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa
168. El artículo 68 resulta inconstitucional, pues establece como norma supletoria la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa en contraposición a lo establecido en el artículo 1° de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
169. Refiere que el establecimiento supletorio de la norma a la que remite deviene inconstitucional pues el Congreso de la unión tiene la facultad exclusiva para expedir la Ley General que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias; y que esa ley se expidió el 26 de enero de 2024, por tanto cualquier legislación emitida con anterioridad debe adecuarse a su contenido, de manera que el ordenar la supletoriedad de la ley reclamada a través de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán, es inconstitucional, pues en todo caso se debió atender la ley General ya publicada.
170. En relación con lo antes argumentado, el proyecto proponía calificar fundado el concepto de invalidez formulado y, por ende, declarar la invalidez del artículo 68 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán.
171. No obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, una mayoría de siete votos de las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por razones distintas, se expresó a favor de la propuesta; mientras que las señoras Ministras Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama y Ríos Farjat votaron en contra de la propuesta.
172. Dado el resultado obtenido, con fundamento en los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal y 72, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, se determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 68 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán.
V7. Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación sin distinguir infracciones graves y no graves
173. La Comisión accionante impugna los artículos 83 y 84, afirmando que corresponde al legislador precisar qué castigo merece cada conducta, imponiéndose tal sanción en sede legislativa, permitiendo al aplicador de la norma solamente graduar el quantum de la pena, de acuerdo con los hechos, ciñéndose entre un mínimo y un máximo; sin embargo, esta porción normativa no instituye qué conducta merece determinada sanción dejando al arbitrio del aplicador de la norma elegir de forma libre qué sanción aplica a cada conducta, situación que vulnera las garantías de exacta aplicación y reserva de ley, así como la seguridad y certeza jurídicas, legalidad y tipicidad.
174. Además, el legislador fue omiso en establecer elementos para la individualización de la sanción. Es decir, el legislador no establece una metodología para la individualización de la infracción, dejándolo a discreción del aplicador de la norma ya que no establece qué elementos deben contemplarse para ello, por lo que su decisión se basa en consideraciones meramente subjetivas.
175. Arguye que ha sido criterio de este Alto Tribunal la obligación del legislador de definir los elementos normativos de manera clara y precisa que permita una predeterminación inteligible entre la actualización de las hipótesis previsibles y la conducta infractora, situación que en el caso no sucede.
176. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido de los artículos impugnados:
CAPÍTULO II
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES
"Artículo 83. Se consideran como faltas administrativa, toda acción u omisión que atente contra:
I. La dignidad de las personas;
II. La tranquilidad de las personas.
III. La seguridad ciudadana.
IV. El entorno urbano; y,
V. Las demás que se determinen a través de sus reglamentos y bandos de gobierno municipales.
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 47 de esta Ley, relativo a las medidas de apremio, la o el Juez Cívico se sujetará a lo siguiente:
I. Infracciones Clase A. Se sancionarán con una multa de cinco a veinte veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de seis a doce horas, que podrán ser conmutable por tres a seis horas de Trabajo en Favor de la Comunidad;
II. Infracciones Clase B. Se sancionarán con una multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de doce a dieciocho horas, que podrán ser conmutable por seis a doce horas de Trabajo en Favor de la Comunidad.
III. Infracciones Clase C. Se sancionarán con una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de dieciocho a veinticuatro horas, que podrán ser conmutable por doce a dieciocho horas de Trabajo en Favor de la Comunidad; y,
IV. Infracciones Clase D. Se sancionarán con una multa de sesenta a cien veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de veinticuatro a treinta y seis horas.
La o el Juez Cívico, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrá conmutar cualquier sanción, según sea el caso, por Trabajo en Favor de la Comunidad".
177. Lo aducido es infundado, porque como se advierte, el artículo 83 transcrito establece con claridad lo que se considera una falta administrativa, pues al respecto señala que es cualquier acción u omisión que vaya en contra de alguno de los rubros siguientes: i) la dignidad de las personas; ii) la tranquilidad de las personas; iii) la seguridad ciudadana; iv) el entorno urbano; y v) las demás que se consideren a través de sus reglamentos y bando de gobierno municipales; de manera que en ese sentido, no queda al arbitrio del juzgador cívico el determinar cuáles son las faltas administrativas que se deben sancionar, pues el legislador fue claro a ese respecto; además tampoco queda a su arbitrio la aplicación de la sanción correspondiente, pues por un lado, el artículo 84, haciendo alusión al artículo 47 de la propia ley, remite a las sanciones que se pueden imponer, ya que ese precepto alude a: i) amonestación, ii) multa; iiii) arresto y iv) trabajo en favor de la comunidad, para lo cual podrá apoyarse de la fuerza pública; e incluso el propio artículo 84 hace un listado de las consideraciones que el juzgador debe sujetarse en la imposición de las medidas de apremio antes mencionadas, de manera que en ese sentido no le asiste razón a la Comisión accionante, cuando aduce que el legislador no estableció una metodología para la individualización de la infracción, dejándolo a discreción en contravención del derecho a la seguridad jurídica, pues como se explicó ello no es así.
178. Por otro lado, no pasa inadvertido que a juicio de la comisión accionante tales preceptos impugnados son contrarios al orden constitucional en tanto no definen qué infracciones son graves y cuáles no.
179. El planteamiento antes mencionado también resulta infundado, en razón de lo siguiente:
180. Si bien es cierto que nos encontramos frente a un régimen de derecho administrativo sancionador, no es del mismo tipo que un régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En ese sentido, las disposiciones estudiadas al participar en la naturaleza del derecho punitivo, sí le resultan aplicables los principios que rigen el derecho penal, pero con los diversos matices que hemos precisado en precedentes; sin embargo, no resultan aplicables los lineamientos específicos que hemos desarrollado para los regímenes de responsabilidad administrativa, tal como la obligación de clasificar entre graves y no graves las infracciones. Si bien es verdad que este Tribunal Pleno ha sostenido que al analizar disposiciones referentes al derecho administrativo sancionador, pueden emplearse los principios de derecho penal, lo cierto es que el empleo de esos principios deben modularse atendiendo al ámbito del derecho sancionador que se analiza.
181. Esto es así, pues el derecho administrativo sancionador puede tener diversos ámbitos de aplicación, como lo son por ejemplo: las sanciones administrativas de los reglamentos de policía conforme al artículo 21 constitucional; las sanciones que están sujetas los servidores públicos y quienes tienen control de recursos públicos conforme a lo que estipula el Título Cuarto de la Constitución Federal, las sanciones administrativas en materia electoral, las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados, etcétera.
182. No obstante, en el caso nos encontramos frente a una ley cuyo objeto es regular infracciones administrativas que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la misma, se configuran cuando se cometen acciones u omisiones que atentan contra la dignidad y tranquilidad de las personas, la comunidad, la seguridad ciudadana, el entorno urbano y otras que se determinen en reglamentos y bandos de gobierno municipales; por tanto, no es válido que en este ámbito del derecho administrativo sancionador se apliquen en automático los principios que rigen el derecho penal; por ende tampoco resultan aplicables los parámetros comúnmente utilizados para analizar las faltas administrativas en que pueden incurrir los funcionarios públicos, y de esa forma exigir que las faltas administrativas se cataloguen como graves y no graves, pues en el caso no se trata de conductas imputables a determinados servidores públicos, sino que pueden aplicarse a cualquier persona que incurra en ellas; en consecuencia, basta que la norma describa la conducta que se debe sancionar, estableciendo un mínimo y el máximo de la sanción.
183. Esto es así, pues si como ya se mencionó, el derecho administrativo sancionador puede tener diversos ámbitos de aplicación, entonces los principios del derecho penal no pueden aplicarse en automático, sino que aplicarse con sus propios matices según el ámbito de aplicación de que se trate, de tal forma que la taxatividad en este tipo de disposiciones debe analizarse teniendo en cuenta que siempre debe haber un margen de interpretación o discrecionalidad más amplio, ya que las normas en cuestión regulan la justicia cívica o comunitaria de carácter cotidiano, más no una sanción administrativa en sentido estricto.
184. En consecuencia, no le asiste razón a la Comisión accionante cuando afirma que los artículos 83 y 84 de la ley impugnada son inconstitucionales, de ahí que deba reconocerse la validez respecto del primero y desestimar el argumento hecho valer en contra del segundo, pues debe tenerse presente que el artículo 84 también es impugnado desde una diversa perspectiva, razón por la cual deberá ser nuevamente analizado con posterioridad.
V8. Invalidez ante la omisión absoluta de ejercicio obligatorio por ausencia de estándares o parámetros mínimos en los Centros de Resguardo (deber de cuidado)
185. El artículo 6 establece los espacios físicos con los que deben contar los Juzgados Cívicos y el 38 aquéllos con los que deben contar los Centros de Resguardo y Detención, sin que ninguno de estos preceptos establezca de manera específica la forma en que serán distribuidos los mismos, ni sus requerimientos mínimos para velar por el deber de cuidado que tiene el Estado de velar por la protección de la vida e integridad de las personas, perdiendo de vista el papel fundamental del Estado como garante, particularmente cuando se refiere a:
· Áreas para menores
· Áreas para personas de 65 años o más
· Áreas para mujeres embarazadas o
· Áreas de detención para infractores
186. En ningún apartado de la ley se establecen los estándares mínimos con los que deben contar estos espacios, particularmente no se precisa si dichos espacios contarán con sanitarios para hombres, mujeres o mixtos, o la distribución de estos. Tampoco sobre la luminosidad, el acceso al agua potable, las dimensiones que deben tener estar áreas o si contarán con adecuaciones específicas para proporcionar accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Mucho menos se prevé un área de protección a la salud, enfermería u otro similar.
187. Refiere que no establecen las condiciones de seguridad mínima para la protección de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, como puede ser la instalación de cámaras en espacios estratégicos y sin violar la intimidad o privacidad de las personas para monitorear que ninguna de ellas pueda ser víctima de un ataque a su vida o integridad física, ya sea por terceros o por ellos mismos, lo que implica un deber de protección y cuidado que el Estado está omitiendo.
188. Alega que tampoco se prevé un área de protección a la salud, enfermería u otra similar, para que, de forma previa al resguardo de una persona, se pueda diagnosticar sus afecciones o situaciones personales de salud, a efecto de poder establece si es factible realizar la internación (personas con diabetes).
189. Esto es contrario a la Observación general número 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos al derecho a la vida, emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se ha concluido que los Estados tienen una mayor obligación de adoptar medidas necesarias para proteger la vida de las personas privadas de la libertad por el Estado, pues al arrestar, detener o encarcelar a las personas asumen la responsabilidad de velar por su vida e integridad, sin que se pueda invocar la falta de recursos financieros u otros problemas logísticos para disminuir esta responsabilidad.
190. En este sentido, señala que dicha porción normativa deja en estado de vulnerabilidad a las personas que hacen uso de estos lugares ya que se atenta contra sus derechos fundamentales, contenidos en diversos instrumentos como las Reglas Nelson Mandela o los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
191. Concluye en la importancia de que este Alto Tribunal establezca los estándares que deben tener los Centros de Resguardo y Detención temporal tanto en infraestructura, equipamiento, personal y demás cuestiones para el procesamiento de las personas y sus bienes.
192. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido de los artículos impugnados; no obstante, es preciso aclarar, que ya se declaró la invalidez del artículo 38, fracciones II y V, así como del último párrafo de ese precepto; sin embargo dado que en el caso, se alega que en ningún apartado de la ley, se establecen los estándares mínimos con que deben contar los espacios físicos de los Juzgados y los Centros de Resguardo y Retención, refiriéndose básicamente la infraestructura del lugar, es necesario hacer el análisis respectivo, analizando íntegramente el artículo 38.
CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS CÍVICOS
[...]
"Artículo 6. Los juzgados contarán con los espacios físicos siguientes:
I. Sala de Audiencias;
II. Sala de Medios Alternos de Solución de Conflictos;
III. Oficinas Administrativas;
a) Módulo de registro, recepción y trámites.
IV. Centro de Resguardo y Detención:
a) Área Médica y psicológica; y,
b) Área de tamizaje y trabajo en favor de la comunidad."
TÍTULO TERCERO
CENTRO DE RESGUARDO Y DETENCIÓN
CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA DEL CENTRO DE RESGUARDO Y DETENCIÓN
"Artículo 38. El Centro de Resguardo y Detención contará con los espacios físicos siguientes:
I. Área de Registro.
II. Área para menores, personas de 65 años o más, mujeres embarazadas y sala de espera;
III. Sección de espera para audiencia.
IV. Sección de recuperación de personas intoxicadas;
V. Áreas de detención para infractores;
VI. Sección Médica;
VII. Área de defensoría pública; y,
VIII. Área de trabajo social.
Las personas de 65 años o más, mujeres embarazadas, menores de edad y las personas con algún tipo de discapacidad, no ingresarán a celdas, permanecerán en las áreas asignadas".
193. Los artículos transcritos describen de manera detallada los espacios físicos indispensables que deben tener tanto los Juzgados Cívicos, como los Centros de Resguardo y Detención para poder operar de manera eficiente y garantizar el debido proceso; señala áreas específicas para cada etapa dentro del procedimiento administrativo que ahí se ventila. La Sala de Audiencias garantiza la transparencia y publicidad de los procedimientos, la Sala de Medios Alternos promueve la resolución pacífica de conflictos y reduce la carga de trabajo de los juzgados.
194. En relación con los Centros de Resguardo y Detención, se establecen condiciones específicas para ciertos grupos vulnerables buscando la tutela y el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. Específicamente se precisa un área de registro como el primer punto de contacto de las personas que ingresan al centro donde se lleva a cabo el registro, identificación y la entrega de documentación; se establece un área para menores, para personas mayores de 65 años y para mujeres embarazadas; es decir se prevé un espacio para separar a grupos vulnerables y brindarles un ambiente más adecuado mientras esperan a ser procesados; en la sección de espera para audiencia las personas detenidas esperan su turno para que tengan verificativo las audiencias; la sección para personas intoxicadas es un espacio crucial para atender a personas que hayan consumido sustancias y requieran atención médica; el área de detención para infractores está diseñada para que las personas detenidas permanezcan hasta que se resuelva su situación legal; la sección médica es un espacio equipado para brindar atención médica básica a las personas detenidas; el área de defensoría pública busca apoyar a las personas infractoras para que se les asista jurídicamente y finalmente el área de trabajo social está destinada a realizar evaluaciones sociales y brindar apoyo a las personas detenidas.
195. A juicio de este Tribunal Pleno, la delimitación específica de cada una de esas áreas refleja el interés del legislador michoacano por cumplir con el deber de cuidado para contar con infraestructuras adecuadas para garantizar un sistema de justicia eficiente y respetuoso de los derechos humanos, a efecto de agilizar los procesos judiciales y garantizar el acceso a la justicia.
196. Ambos artículos 6 y 38 resaltan la necesidad de proteger a ciertos grupos vulnerables, previendo que las personas pertenecientes a esos grupos no sean recluidas en celdas.
197. Ambos artículos establecen estándares mínimos para las condiciones de detención, priorizando la protección de los derechos humanos y el bienestar de las personas privadas de la libertad, buscan garantizar espacios adecuados y separados para diferentes grupos, contribuyen a un sistema de detención acorde a la tutela y respeto de los derechos humanos.
198. No obstante, a juicio de la Comisión actora no se establecen de manera específica la forma en la que serán distribuidos los juzgados cívicos ni los Centros de Resguardo y Detención, ni los requerimientos mínimos para velar por la protección de la vida e integridad de las personas.
199. Asevera que no se establecen estándares mínimos con los que deben contar estos espacios, que no se precisa si contarán con sanitarios para hombres, mujeres o mixtos; que no se hace alusión alguna sobre la luminosidad, el acceso al agua potable, las dimensiones de aquellas áreas o si contarán con adecuaciones específicas para proporcionar accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad, que es omiso en establecer las condiciones mínimas para la protección de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad como podría ser la instalación de cámaras en espacios estratégicos; que no se prevén áreas para la protección de la salud como enfermerías o áreas médicas.
200. Para la Comisión actora el legislador michoacano viola lo dispuesto en la Observación General número 36 pues no se puede alegar la falta de recursos financieros o problemas logísticos para que el Estado incumpla con su deber de cuidado.
201. Tales alegaciones son infundadas, como se procede a demostrar.
202. El artículo 1 constitucional impone la obligación al Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En el ámbito internacional se ha consolidado la idea de que las obligaciones contraídas por los Estados incluyen la adopción de medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que sean apropiadas para garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
203. Sin embargo, no le asiste la razón a la Comisión Estatal de Derechos humanos, pues como ya se precisó en la presente ejecutoria, si bien el Estado tiene el deber de garantizar un marco normativo adecuado para la convivencia social, resulta jurídicamente inviable exigir a la autoridad legislativa que regule exhaustivamente cada posible situación jurídica, como pretende la Comisión actora.
204. A través de sus precedentes, este Tribunal Pleno ha determinado que, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, de manera que, incluso las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación; que dicho deber de cuidado a cargo del legislador impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.
205. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la Comisión accionante, tal deber de cuidado no constriñe al legislador michoacano en modo alguno a regular situaciones tan específicas. Esto además de su latente inviabilidad porque para comprender el significado normativo no se debe analizar el texto legal de forma aislada, sino en relación armónica con el conjunto del ordenamiento jurídico al que pertenece y con el fin que dicha norma busca alcanzar.
206. Por lo que resulta imposible jurídica y materialmente imponer al legislador la obligación de regular en cada ley todas las circunstancias específicas y particulares posibles.
207. En este sentido, a juicio de este Tribunal Pleno, no existe obligación para el legislador de regular todas las posibilidades fácticas en cada disposición normativa, ya que el sistema jurídico mexicano está armónicamente diseñado para que se lea en conjunto y se busque la finalidad pretendida por el legislador.
V9. Invalidez por no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y de los Centros de Resguardo y Detención
208. La Comisión accionante impugna los requisitos establecidos para los policías procesales. De igual forma sucede con los policías procesales, pues no se cumple con el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual dispone que el perfil que debe cumplir el policía en el marco de la justicia cívica es el siguiente:
· Perfil de proximidad.
· Habilidades para la negociación, análisis de conflicto y comunicación.
· Conocimiento en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia restaurativa.
· Proactividad para identificar y resolver problemas.
· Sensibilidad y convicción en la labor de prevención.
209. Tales argumentos son inatendibles, pues la Comisión pretende que los requisitos exigidos para para ocupar el cargo de policía procesal, sean confrontados con una norma secundaria y no con la Constitución Federal.
210. Por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, señala que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas establecen que toda persona privada de la libertad tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencia, practicado por personal de salud idóneo; que debe ser examinada por médico legista y que los Centros de Resguardo y Detención deben contar con el personal médico especializado para atender cualquier eventualidad ocurrida dentro de sus instalaciones, con la finalidad de brindar una protección a la vida y dignidad de todas las personas privadas de la libertad.
211. Afirma que el artículo 21 se limita a establecer como requisitos para ser Médico en un Juzgado Cívico tener título de médico general o su equivalente académico, razón por la que dicha disposición atenta en contra de los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, en cualquiera de sus modalidades, incluida la administrativa al ser omiso en establecer la necesidad de un perfil especializado, vulnerando así el deber de cuidado y protección que tiene el Estado, en relación con las personas privadas de la libertad.
212. Lo anterior es infundado, pues como se advierte, a juicio de la Comisión accionante el soft law exige al legislador michoacano la obligación de contar con un médico legista en el juzgado cívico y que en los Centros de Resguardo y Detención se cuente con un médico especializado; sin embargo en la presente ejecutoria ya fue establecido que los criterios del soft law no son vinculantes.
213. Por otra parte, la Comisión Accionante también combate los requisitos exigidos para ser juez en un juzgado cívico, pues afirma que conforme al Modelo Homologado de Justicia Cívica, cuando menos se debe cumplir con lo siguiente:
· Licenciatura en derecho con título y cédula profesional.
· Mínimo de un año de experiencia en el ejercicio de su profesión.
· Conocimientos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa; y,
· Conocimiento sobre Derechos Humanos y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
214. La Comisión Estatal actora aduce que con el establecimiento de estos requisitos mínimos se busca proteger los intereses y derechos humanos de las personas que están sujeta a la jurisdicción de los Juzgados Cívicos, por lo que, alejarse de cualquiera de estos implicaría la afectación de tales prerrogativas.
215. Tal argumentación también es inatendible porque como ya se mencionó los requisitos exigidos para ocupar el cargo mencionado, deben analizarse a la luz de las disposiciones constitucionales, no al amparo de una norma secundaria.
216. Por otra parte, señala que deviene inconstitucional que en las fracciones I, IV y V de los artículos 12, 17 y 21, de la ley impugnada se establezca como requisito para ser médico, secretario o juez del Juzgado Cívico, ser mexicano; así como, el imponer como requisitos no estar purgando penas por delito doloso, y no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, vulnerando el principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, al no establecer límites.
217. Precisado lo anterior, se procede a analizar el contenido de las fracciones I, IV y V de los artículos impugnados:
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA CÍVICA
SECCIÓN PRIMERA
JUECES CÍVICOS
"Artículo 12. Para ser Juez Cívico se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos veinticinco años de edad;
III. Tener título de licenciado en derecho o su equivalente académico legalmente expedido, con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;
IV. No estar purgando penas por delitos dolosos;
V. No haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y,
VI. Acreditar los exámenes y cursos correspondientes."
SECCIÓN TERCERA
SECRETARIO DE JUZGADO CÍVICO
"Artículo 17. Para ser Secretario se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos veinticinco años de edad;
III. Tener título de licenciado en derecho o su equivalente académico legalmente expedido, con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;
IV. No estar purgando penas por delitos dolosos;
V. No haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y,
VI. Acreditar los exámenes y cursos correspondientes."
SECCIÓN QUINTA
MÉDICO DE JUZGADO CÍVICO
"Artículo 21. Para ser Médico en un Juzgado Cívico se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos veinticinco años de edad;
III. Tener título de médico general o su equivalente académico legalmente expedido, con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;
IV. No estar purgando penas por delitos dolosos;
V. No haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y,
VI. Acreditar los exámenes y cursos correspondientes".
· Análisis del requisito referente a la nacionalidad mexicana
218. Como se advierte la única razón por la que se impugna ese requisito es porque a decir de la Comisión actora, éste no puede establecerse en una norma estatal, ya que la facultad de legislar al respecto únicamente atañe al Congreso de la Unión.
219. Este argumento, analizado exclusivamente en los términos en que es planteado es infundado.
220. Se asevera lo anterior porque los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal establecen lo siguiente:
"Artículo. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A).- Son mexicanos por nacimiento:
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B).- Son mexicanos por naturalización:
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
Artículo. 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
Artículo. 37. [...]
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y [...]".
221. Como se advierte, de los artículos constitucionales citados se desprende lo siguiente:
a) La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).
b) La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, debido al lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.
c) La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida es conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se surten los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.
d) De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, acceden a la mexicanidad por naturalización las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización y la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.
e) Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como a los cargos y funciones para los que se requiera la mexicanidad por nacimiento y no se adquiera otra nacionalidad.
f) Finalmente, se establece que ninguna persona mexicana por nacimiento podrá ser privada de su nacionalidad y los motivos de pérdida de la mexicanidad por naturalización.
222. Aunque la última reforma del artículo 30 constitucional es la publicada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, lo cierto es que en dicha reforma únicamente aludió a la fracción II, del apartado A, y en ella se suprimió lo referente a que los padres mexicanos, padre o madre, debían haber nacido en territorio nacional.
223. Lo anterior se corrobora con el cuadro comparativo siguiente:
Texto anterior a la reforma de 17 de mayo de 2021
Texto vigente a partir de la reforma de 12 de mayo de 2021.
"Artículo. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A).- Son mexicanos por nacimiento:
A).- Son mexicanos por nacimiento:
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
224. No obstante, el texto que rige la esencia de los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente:
o La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias.
o La reforma se vio motivada por el importante número de mexicanos residentes en el extranjero y que se ven desfavorecidos frente a los nacionales de otros países cuyas legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad.
o Con la reforma, México ajustó su legislación a una práctica internacional facilitando a los nacionales la defensa de sus intereses.
o Se consideró que la reforma constituía un importante estímulo para las personas mexicanas que han vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país.
o En concordancia con el establecimiento de la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales, exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.
o Por otra parte, se fortalecieron criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país, así como la voluntad real de ser mexicanos.
o Se agregó un nuevo párrafo al artículo 32, para que aquellos mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre sean considerados como mexicanos, para lo cual, al ejercitar tales derechos y cumplir sus obligaciones, deberán sujetarse a las condiciones establecidas en las leyes nacionales.
225. En el dictamen de la Cámara de Diputados (instancia revisora) se sostuvo lo siguiente:
o Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A del artículo 37 constitucional.
o En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.
o Se fortalecen tanto en el artículo 30 lo relativo a los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37 lo relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos.
o Se agrega un nuevo párrafo al artículo 37 para que aquellas personas mexicanas por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, sean consideradas como mexicanas, por lo que, para el ejercicio de esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes nacionales. Esta disposición tiene por objeto dejar en claro que aquellos mexicanos que se hayan naturalizado ciudadanos de otro país no podrán invocar la protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando así otras disposiciones constitucionales, tales como la relativa a la doctrina Calvo.
o La reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar conflictos de intereses o dudas en la identidad de los mexicanos con doble nacionalidad, respecto del acceso a cargos que impliquen funciones públicas en este país. De ahí la conveniencia de que el precepto ordene que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad, así como que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. A dicho texto se agrega que esa misma reserva será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
226. Del análisis de la exposición de motivos se constata la consideración esencial del constituyente de que la nacionalidad mexicana no se agota por una demarcación geográfica, sino que se relaciona con el sentimiento de pertenencia, lealtad a las instituciones, a los símbolos, a la cultura y a las tradiciones, y que se trata de una expresión espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las normas. En el marco de esta reforma, que amplió los supuestos para la naturalización, el constituyente determinó que el ejercicio de ciertos cargos y funciones que se relacionan con el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales tienen que ser desempeñados por personas mexicanas por nacimiento, pues sus titulares tienen que estar libres de cualquier vínculo jurídico o sumisión a otros países.
227. A partir de entonces, el Constituyente ha venido definiendo expresamente aquellos supuestos específicos para los que es necesario que la persona que los ejerza sea mexicana por nacimiento.
228. En ese contexto se inserta precisamente la previsión del artículo 32 de la Constitución Política del país, en el que el propio Constituyente estableció expresamente diversos cargos públicos que deberán ser ocupados por personas mexicanas por nacimiento, pero, además, en términos de su segundo párrafo, estipuló que esta reserva también será aplicable a los casos que así señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
229. Así, en cuanto a la atribución de establecer como requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos el ser persona mexicana por nacimiento en términos del artículo 32 constitucional, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que los órganos legislativos locales que establezcan dicha exigencia no están facultados para ello, pues el segundo párrafo del precepto constitucional citado sólo menciona al Congreso de la Unión cuando refiere a que existen cargos públicos para cuyo ejercicio es necesaria la nacionalidad por nacimiento, y excluye a los congresos locales.
230. De ahí que, si el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva de manera exclusiva al Constituyente federal la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de la mexicanidad por nacimiento, las entidades federativas no pueden en caso alguno, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los expresamente señalados en la Constitución Política del país.
231. Como se advierte si bien, las entidades federativas no pueden exigir que para ocupar cierto cargo público, se sea mexicano por nacimiento, ya que ello sólo puede ser legislado por el Congreso de la Unión, lo cierto es que esa exclusión no alude al requisito de ser mexicano por naturalización, sino únicamente a ser mexicano por nacimiento; y en el caso, el requisito exigido en la fracción I de los artículos 12, 17 y 21 no alude a ser mexicano por nacimiento; en consecuencia, no le asiste razón a la Comisión recurrente cuando afirma que únicamente el Congreso de la Unión puede exigir ese requisito(31).
· Análisis del requisito referente a no estar compurgando penas por delitos dolosos
232. En relación con este tema, el proyecto presentado proponía declarar fundado este argumento por considerar inconstitucional la fracción IV de los artículos 12, 17 y 21 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo; no obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se suscitó un empate de cinco votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Pardo Rebolledo, y cinco en contra de las señoras Ministras y de los señores Ministros Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
233. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los preceptos referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
· Análisis del requisito referente a no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público
234. Al respecto debe decirse que le asiste razón al reclamar la inconstitucionalidad del requisito en análisis, únicamente por lo que hace a los artículos 17, fracción V y 21, Fracción V, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, en razón de lo siguiente:
235. Este Tribunal Pleno recuerda que la problemática planteada en este asunto ha sido abordada al resolver las acciones de inconstitucionalidad 111/2019(32), 125/2019(33), 115/2020(34) y 89/2021(35), en donde se declaró la invalidez de las porciones normativas de similar contenido a las que aquí se analizan. Por lo que, se retoman las consideraciones sostenidas en los citados precedentes.
236. Así, como primer punto, debe subrayarse que el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, prevé que:
"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
[...]
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; [...]"
237. Dicho derecho es también reconocido en los artículos 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen:
Convención Americana de Derechos Humanos.
23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.;
[...]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
25. Derechos Políticos.
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 21, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
238. En ese contexto, es importante destacar que, cuando la Constitución Federal, se refiere en su artículo 35, al concepto de "calidades", ello ha sido entendido por este Alto Tribunal, como lo referido a las "características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne(36), interpretación que es consistente con la lectura del artículo 1, numeral 2, del Convenio Internacional del Trabajo No. 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación(37):
Artículo 1.
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.
239. La referida noción de "calidades", asumida por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 35/2003, es también compatible con lo previsto en el artículo 123, Apartado B), fracción VII, de la Constitución Federal, que refiere que "la designación del persona se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes". En la referida controversia constitucional, fallada el veintisiete de junio de dos mil cinco, se indicó que:
"[...]
Del análisis del artículo 35, fracción II, constitucional, se advierte que si bien estamos ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, su desarrollo no es completamente disponible para el legislador, pues la utilización del concepto "calidades" se refiere a las cualidades o perfil de una persona, que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de que se trate, que pueden ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias, que pongan en relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne.
Asimismo, para efectos de su correcta intelección, el concepto "calidades" también debe vincularse con el principio de eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que dispone que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; interpretación que debe ser relacionada con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo, y 116, fracción VI, que ordenan que las relaciones de trabajo entre los Estados y los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes expidan las legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Luego, el entrelazamiento entre los diversos preceptos constitucionales citados a la luz de una interpretación sistemática autoriza a concluir que la Constitución impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública, requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de eficiencia mérito y capacidad que se plasman en dichos preceptos, mismos que deben ser respetados por el legislador en la regulación que realice el legislador, de manera que deben considerarse violatorios de la prerrogativa de los ciudadanos de acceso a los cargos públicos todos aquellos supuestos que, sin esta referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos mexicanos. [...]".
240. La noción en cuestión se retomó en la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y acumuladas 29/2006 y 30/2006, fallada el cinco de octubre de dos mil seis, en los siguientes términos:
[...] el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, editorial Espasa, vigésima segunda edición, establece que calidad significa, entre otras:
"Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a "algo, que permiten juzgar su valor".
"Estado de una persona, naturaleza, edad y demás "circunstancias y condiciones que se requieran "para un cargo o dignidad".
De las anteriores connotaciones deriva que en cuanto a la primera, el concepto calidad, aplicado a una persona, debe entenderse como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a ésta que permitan juzgarla por sí misma, por lo propio, natural o circunstancial de la persona a que se alude y que la distingue de las demás, cuyo sentido se obtiene de la definición que tiene la voz inherente, que significa "lo que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella".
La segunda también está dirigida a establecer que, lo que define la calidad de una persona, son los aspectos propios y esenciales de ésta, tan es así, que el punto de partida de la expresión, de los aspectos empleados para ejemplificar lo definido, son precisamente la naturaleza y la edad, por lo que incluso la expresión "y demás circunstancias" debe entenderse que está referida a otras características de la misma clase o entidad, es decir, propios del individuo, y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano. [...]
241. Así, lo importante es entender que cuando el artículo 35, fracciones II y VI, de la Constitución Federal, utiliza el término "las calidades que establezca la ley", se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspecto extrínsecos a esta.
242. Luego, al definir en las leyes secundarias respectivas, tanto el Congreso de la Unión, como las legislaturas de los Estados -en el ámbito de sus respectivas competencias-, las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, será necesario que los requisitos al efecto establecidos, estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar, sin debida justificación, a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.
243. Por ello, en principio, para la definición de las respectivas calidades a ser establecidas en la respectiva ley, como requisitos exigibles para cada empleo o comisión en el servicio público, será importante identificar las tareas o funciones inherentes a cada cargo o puesto público.
244. Ello, sin perjuicio de que, para determinados puestos federales o locales, se exige desde la Constitución Federal el cumplimiento de determinados requisitos tasados, como lo es el caso de la edad, el perfil profesional o la residencia, por ejemplo(38), y de que es necesario distinguir entre el acceso a un cargo de elección popular, del acceso a un empleo o comisión en la función pública, que, acorde al nivel de especialización requerido, puede requerir de calidades técnicas más específicas.
245. En cualquier caso, fuera de las condiciones establecidas de manera expresa en la Ley Fundamental para determinados empleos y comisiones, los Congresos Federal y locales, cuentan con una amplia libertad de configuración para establecer las respectivas calidades, en tanto las mismas no vulneren por sí mismas algún derecho humano u otro principio constitucional(39).
246. Incluyendo en ello, de manera destacada, la necesidad de que los respectivos requisitos sean razonables y permitan de manera efectiva el acceso a la función pública, en condiciones generales de igualdad, en respeto a lo previsto en los artículos 1º y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, 23, apartado 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
247. Ahora bien, en el caso concreto, las normas impugnadas de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo exigen para los cargos de médico, secretario y juez de juzgado cívico el requisito "no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público".
248. Tomando en cuenta lo sostenido en los precedentes de este Tribunal Pleno supra citados, es posible concluir, en primer lugar, que las exigencias previstas en las normas impugnadas se tratan de requisitos que no están relacionados con características o atributos en las personas que han sido históricamente tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginar y/o discriminar; razón por la que, no se considera necesario someter las disposiciones normativas impugnadas a un escrutinio de constitucionalidad especialmente cuidadoso o estricto.
249. Por ello, para arribar a la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas es suficiente que se corra un test simple de razonabilidad; ello es así, pues como se explicará a continuación dichas normas resultan sobre inclusivas.
250. En efecto, si bien las normas generales en cuestión persiguen avanzar en la realización de fines constitucionales aceptables, esto es, en el establecimiento de calidades determinadas para el acceso a determinados empleos públicos, lo cierto es que contienen hipótesis que resultan irrazonables y abiertamente desproporcionales, toda vez que:
- No permiten identificar si la suspensión o inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil o política;
- No distinguen entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas o delitos graves o no graves;
- No contienen límite temporal, en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; y,
- No distinguen entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción o pena, y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos.
251. En suma, las normas impugnadas al establecer las distinciones en cuestión, como restricciones de acceso a un empleo público, excluyen por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido suspendida o inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo, y en cualquier momento, lo que, de manera evidente, ilustra la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, ya que, el gran número de posibles supuestos comprendidos en las hipótesis normativas objeto de análisis, impide incluso valorar si los mismos, tienen realmente una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño de los empleos públicos de referencia, e incluso, de cualquier puesto público.
252. Siendo así, si a una persona se restringe el acceso a un empleo público determinado, por el solo hecho de haber sido sancionada en el pasado, -penal, política o administrativamente-, con una suspensión ya ejecutada, o con una inhabilitación temporal cuyo plazo ya se cumplió, sin duda puede presentarse una condición de desigualdad no justificada frente a otros potenciales candidatos al puesto, sobre todo, si el respectivo antecedente de sanción, no incide de forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y eficiente el respectivo empleo.
253. Para ello, debe recordarse que, en lo que se refiere al acceso a los cargos públicos, este Alto Tribunal ha determinado que las calidades a ser fijadas en la ley, a las que se refiere la Constitución Federal en su artículo 35, deben ser razonables y no discriminatorias(40), condición que no se cumple en las normas impugnadas.
254. Ello, porque se insiste, en las normas referidas, el legislador local hizo una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino en cierta forma, con su honor y reputación, a partir de no haber incurrido, nunca, en su pasado, en una conducta que el sistema de justicia penal, político o administrativo le haya reprochado a partir de una sanción determinada, lo cual, como se ha expresado, resulta sobre inclusivo.
255. Así, se coloca en una condición social determinada e inferior con respecto a otros integrantes de la sociedad, a cualquier persona que ha sido sancionada con una suspensión o inhabilitación, y se les excluye indefinidamente y de por vida, de la posibilidad de acceder a los empleos públicos referidos en las normas impugnadas.
256. Lo anterior, genera con dicha exclusión un efecto discriminante, no justificado, que lleva a declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
257. Es importante precisar -como se ha hecho en las acciones de inconstitucionalidad 111/2019, 125/2019 y 115/2020 antes citadas- que, lo expuesto, no excluye la posibilidad de que, para determinados empleos públicos, incluidos los asociados a las normas impugnadas, podría resultar posible incluir una condición como la impugnada, pero con respecto a determinados delitos o faltas que, por sus características específicas, tengan el potencial de incidir de manera directa e inmediata en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para ello, lo que tendría que justificarse y analizarse caso por caso.
258. Esto es, podría ocurrir que el perfil de una persona sancionada por determinadas conductas, por ejemplo, graves o dolosas, o afines a faltas o delitos relacionados con la función a desempeñar, no resultare idóneo para el ejercicio de alguna función o comisión en el servicio público, en tanto que ello podría comprometer la eficiencia y eficacia requeridas, sobre todo si la conducta sancionada es relativamente reciente; pero lo que no es posible aceptar, es diseñar normas sobreinclusivas como las impugnadas, en las que se prejuzga la idoneidad para el desempeño de un empleo público, sobre la base de que una persona cuenta con un antecedente de sanción penal, administrativa o política (suspensión, inhabilitación o destitución), sin importar el origen, momento o circunstancias de ello, o si incluso, las sanciones ya han sido cumplidas.
259. No pasa inadvertido que, en el caso, se trata de puestos afines a la justicia cívica, la cual, a decir de las autoridades demandadas es un instrumento preventivo de conductas antisociales de mayor impacto, mayor gravedad y de graves consecuencias; no obstante, la generalidad y amplitud de las normas referidas, provoca con la sobreinclusión que contienen, un escenario absoluto de prohibición que impide acceder en condiciones de plena igualdad a los respectivos empleos públicos, a personas que en el pasado pudieron haber sido sancionadas administrativa, política o penalmente, sin que ello se justifique en relación con la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto o comisión a desempeñar, sobre todo tratándose de sanciones que pudieron ya haber sido ejecutadas o cumplidas.
260. Con base en las consideraciones anteriores, se declara la inconstitucionalidad y consiguiente invalidez de la fracción V de los artículos 17 y 21 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
261. Cabe señalar que, en relación con este mismo tema, el proyecto presentado también proponía declarar fundado el argumento en el que se reclama de inconstitucional la fracción V del artículo 12 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo; no obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek. Las señoras Ministras Batres Guadarrama y Ríos Farjat, así como el señor Ministro Pérez Dayán, votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó únicamente por la invalidez de la porción normativa "suspendido o" y por la validez del resto del precepto.
262. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los preceptos referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V10. Invalidez por establecer procesos que no cumplen con las formalidades esenciales de los procedimientos
263. La comisión accionante afirma que la ley impugnada regula los procedimientos ante los Juzgados Cívicos sin establecer los elementos mínimos para su desarrollo, particularmente no establece:
· La práctica de una notificación previa al acto privativo de la libertad o sanción pecuniaria o trabajo a favor de la comunidad, ni tampoco establece de una notificación sobre el inicio del procedimiento y sus consecuencias.
· Sobre las pruebas, la forma en la que deben ser ofrecidas o desahogadas, los requisitos mínimos que deben contener para ser admitidas y el sistema de valoración sobre estas.
· La porción normativa: "y las demás que, a su juicio sean admisibles" deja amplio margen de discrecionalidad al juez, vulnerando el derecho al debido proceso, certeza y seguridad jurídicas.
· La oportunidad de alegar.
· El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
264. Señala que esta circunstancia, vulnera el derecho al debido proceso, certeza y seguridad jurídicas, así como la legalidad respecto de las actuaciones de la autoridad cívica, pues no se establecen los parámetros objetivos que permitan desarrollar tales procedimientos, dejando a la discrecionalidad del juzgador la forma en que se desarrollen estos y, sobre todo, la valoración de cada uno de los medios de convicción.
265. Atendiendo a la causa de pedir de la Comisión accionante, y dado que el concepto de invalidez no está dirigido a combatir un artículo en especificó, la ley debe ser analizada en su conjunto a efecto de determinar lo conducente.
266. No obstante, en principio es necesario determinar si en el caso realmente es exigible la garantía de audiencia.
267. Para ese efecto, conviene iniciar diciendo que el Pleno de esta Suprema Corte ha establecido que la garantía de audiencia en el artículo 14 Constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y que su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son necesarias para garantizar la defensa adecuada con anterioridad al acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:
a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
c) La oportunidad de alegar y
d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
268. Así, se ha considerado que de no respetarse estos requisitos, se incumplirían con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de la persona afectada(41).
269. Asimismo, se ha señalado que el artículo 16 Constitucional determina en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento(42).
270. En ese sentido, se ha sostenido que la Constitución distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.
271. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento.
272. El Pleno señaló que para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política del país, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el diverso artículo 16 Constitucional exige.
273. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.
274. Así, tenemos que, si con el acto se pretende únicamente lograr fines diversos a la restricción de un derecho, es decir, si no tiene el objetivo de privar definitivamente de aquél al afectado, entonces no debe considerarse un acto privativo sino de molestia. A la inversa, si alguna de las finalidades del acto de autoridad es limitar un derecho o bien jurídico de la persona afectada, entonces debe considerarse como un acto privativo y no simplemente como uno de molestia.
275. La garantía de audiencia no es exclusiva de los órganos jurisdiccionales, sino que se extiende también a las autoridades administrativas. En este punto, desde que el Pleno de esta Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 1133/2004, estableció que la garantía prevista en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política del país comenzó a hacerse extensiva a las autoridades administrativas, entendiéndose por juicio cualquier procedimiento susceptible de brindar al particular la posibilidad de ser oído en defensa frente a los actos privativos(43).
276. Desde aquel asunto este Tribunal Pleno expuso que, si a los órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya. Si el acto de privación va a emanar legalmente de una autoridad administrativa sería ilógico que fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa previa a un acto de privación que ya es plenamente ejecutable.
277. Así, toda vez que el procedimiento ante el juez cívico puede terminar en un arresto del probable infractor, entonces debe darse el tratamiento de acto privativo y aplicar la garantía de audiencia, tal y como se establece en la jurisprudencia P./J. 19/2019 (10a.), "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR".(44)
278. Atendiendo a lo anterior, es necesario determinar si, en el caso, la ley impugnada contempla la garantía de audiencia de los posibles infractores.
279. Para ese efecto, inicialmente se analizará la "Sección Primera Disposiciones Comunes del Capítulo II Procedimientos Ante los Juzgados Cívicos" pues a juicio de este Tribunal Pleno, esta sección como su nombre lo indica da las bases iniciales del procedimiento.
280. Bajo esa lógica a continuación se transcriben los artículos que conforman esa sección:
"Capítulo II
Procedimiento ante los Juzgados Cívicos
Sección Primera
Disposiciones Comunes
Artículo 41. El procedimiento dará inicio:
I. Con la detención y posterior presentación del probable infractor por parte de un elemento de la policía, cuando exista flagrancia, ante el juez;
II. Con la remisión del probable infractor por parte de otra autoridad competente al Juzgado Cívico, por hechos considerados infracciones en materia de Justicia Cívica;
III. Con la presentación de una queja por parte de cualquier particular ante el Juez, contra un probable infractor; y,
IV. Con la comparecencia voluntaria del probable infractor.
Artículo 42. El procedimiento ante el Juez Cívico será oral y público preferentemente en una sola audiencia y se sustanciará bajo los principios de concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal.
Todas las audiencias serán registradas y video grabadas por cualquier medio tecnológico al alcance del Juzgado Cívico, la grabación o reproducción de imágenes y sonidos se considerará como parte de las actuaciones y se conservarán en resguardo hasta por seis meses, momento en el cual, se procederá a su remisión al archivo.
Artículo 43. Cuando alguna de las partes no hable español, se trate de una persona con discapacidad auditiva y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno de oficio, o bien, se proporcionará la posibilidad de usar medios tecnológicos para poder dar inicio al procedimiento.
Artículo 44. Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Médico adscrito al Juzgado Cívico previo examen que practique, dictaminará su estado y señalará el plazo probable de recuperación a fin de que pueda fijar el inicio del procedimiento correspondiente. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 23 de la presente Ley.
Artículo 45. En caso de que el probable infractor padezca alguna discapacidad mental o sea menor de edad, el Juez instruirá al Secretario para citar a quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o custodia, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.
En caso de que no se presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o custodia, se nombrará a un Defensor Especializado en el Sistema de Justicia Integral para menores, que lo asista.
Artículo 46. En los casos en que el probable infracto pertenezca a un grupo vulnerable el Juez Cívico tomará las medidas de interseccionalidad pertinentes y ajustes razonables para juzgar con la perspectiva correspondiente.
Artículo 47. El Juez, a fin de hacer cumplir sus órdenes, resoluciones y conservar el orden dentro del Juzgado, podrá hacer uso de las siguientes medidas de apremio:
I. Amonestación;
II. Multa;
III. Arresto, que no podrá exceder el plazo de treinta y seis horas;
IV. Auxilio de la fuerza pública; y,
V. Trabajo en favor de la comunidad".
281. Como se advierte, el artículo 41 describe las diferentes formas en que puede iniciarse un procedimiento en un Juzgado Cívico, establece las vías por las cuales una persona puede ser llevada ante un juez cívico para responder por la probable comisión de una infracción administrativa.
282. Este artículo busca garantizar el acceso a la justicia al establecer vías para que las infracciones sean investigadas y sancionadas. Además, establece la presunción de inocencia al indicar que la persona es considerada un "probable infractor" hasta que no se demuestre lo contrario en juicio.
283. Por su parte, el artículo 42 describe las características fundamentales que deben tener los procedimientos llevados ante un juez cívico, las cuales están diseñadas para garantizar la transparencia, eficiencia y rapidez de los procesos, así como para proteger los derechos de las partes involucradas.
284. A juicio de este Tribunal Pleno este artículo garantiza la transparencia al ser públicas y grabadas las audiencias reduciendo la posibilidad de irregularidades; la concentración del procedimiento en una sola audiencia; la seguridad jurídica al video grabar las audiencias lo que también permite verificar lo ocurrido en caso de que se quiera apelar; así mismo se tutelan la contradicción y la inmediación respetando el derecho de las partes a ser escuchadas y a defender sus intereses.
285. Así, dicho artículo establece un procedimiento ágil, transparente y justo para la resolución de infracciones administrativas en los juzgados cívicos. Al garantizar la oralidad, publicidad, concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal, se busca asegurar que los procedimientos se lleven a cabo de manera eficiente y respetando los derechos de las partes.
286. El artículo 43 garantiza el derecho a ser entendido y a entender en los procedimientos llevados a cabo en los juzgados cívicos. Si una persona no habla español o tiene alguna discapacidad auditiva que le impida comprender el idioma se le deben proporcionar los medios necesarios para poder participar en el proceso.
287. Este artículo garantiza el acceso a la justicia de todas las personas, independientemente de su origen o condición, asegura que todos los involucrados puedan comprender lo que se está diciendo y expresar sus ideas. Es decir, este artículo es una garantía de que los procedimientos ante los juzgados cívicos serán accesibles para todas las personas y asegura que todos puedan participar de manera efectiva en los procedimientos ante los juzgados cívicos.
288. El artículo 44 dispone un protocolo específico para tratar los casos en los que el presunto infractor se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias tóxicas. Establece que si alguien es detenido y parece estar borracho o drogado, un médico del juzgado cívico lo examinará para determinar su estado y estimar cuánto tiempo tardará en recuperarse.
289. En resumen, dicho artículo garantiza que las personas que cometen infracciones administrativas bajo los efectos de sustancias tengan la oportunidad de defenderse adecuadamente cuando estén en condiciones de hacerlo. Es una medida que busca proteger los derechos de los individuos y asegurar que los procedimientos cívicos sean justos y equitativos.
290. El artículo 45, por su parte estipula una seria de medidas de protección para garantizar que los menores de edad y las personas con discapacidad mental tengan una representación adecuada en los procedimientos llevados a cabo ante un juzgado cívico. Así, garantiza los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad al establecer la obligación de contar con un representante legal o un defensor especializado.
291. Este artículo es constitucional en la medida protege a los más vulnerables, garantizándoles la presencia de un representante legal o de un defensor especializado, pues se asegura que los menores y las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de defenderse y de hacer valer sus derechos.
292. El artículo 46 reconoce un concepto fundamental en el ámbito de la justicia, en los términos delineados jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, reconociendo que las personas que experimentan discriminación debido a la interacción de múltiples factores sociales; por tanto dicho precepto es acorde con los precedentes de esta Suprema Corte pues busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus características tengan acceso a la justicia y se le respeten sus derechos fundamentales.
293. Como se advierte, las disposiciones normativas analizadas son fundamentales para el funcionamiento de los juzgados cívicos, ya que prevén los mecanismos a través de los cuales se ponen en marcha los procedimientos para resolver las infracciones administrativas, y si bien, establecen lineamientos que sin duda coadyuvan en la garantía de audiencia, lo cierto es que de ellos no se derivan los elementos que conforman dicha, sin embargo, esos elementos si se derivan de los artículos 34, 58, 59, 60, 61 y 77, pues en ellos se establece lo siguiente:
Artículo 34. Son derechos del probable infractor:
I. Ser puesto a disposición de manera inmediata ante el juzgado cívico tras ser asegurado por probable falta administrativa;
II. Conocer el motivo de su aseguramiento;
III. Ser tratado con dignidad por la policía y el personal del juzgado cívico;
IV. Contar con atención médica;
V. No estar incomunicado;
VI. Ser informado de sus derechos;
VII. Que la infraestructura donde se encuentre asegurado cuente con condiciones mínimas en tres rubros: higiene, seguridad y dignidad de las personas;
VIII. Ser escuchado por un juez cívico;
IX. Aportar pruebas en la audiencia ante el juez cívico;
X. Ser representado por un abogado o por una persona de su confianza;
XI. Que su integridad sea respetada en todo momento;
XII. Contar con un traductor o interprete, cuando sea necesario; y,
XIII. Todos aquellos derechos que marquen los reglamentos y/o bandos de gobierno.
Artículo 58. En la detención y presentación del probable infractor ante el juez, el integrante de policía que tuvo conocimiento de los hechos, hará constar en el IPH, los elementos que permitan identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron la detención.
Artículo 59. Se le informará al probable infractor del derecho que tiene a comunicarse con alguna persona que lo asista y defienda. En caso de que no cuente con un defensor, se le asignará uno de oficio.
Artículo 60. En la audiencia, en presencia del probable infractor y su defensor, el Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones, cumpliendo las formalidades mínimas del acto administrativo:
I. Dará lectura al Informe Policial Homologado, en caso de que exista detención por parte de un elemento de policía;
II. Informará al probable infractor de los hechos de los que se le acusa;
III. Dará el uso de la voz al presunto infractor para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas de que disponga, por sí o por medio de su defensor;
IV. En caso de que el Juez lo estime conveniente, podrá solicitar la declaración del elemento de policía que tuvo conocimiento de los hechos;
V. Se hará saber al infractor las consecuencias jurídicas y sociales de sus actos;
VI. Se concientizará al infractor sobre la falta administrativa ejecutada; y,
VII. Resolverá sobre la responsabilidad del probable infractor.
Artículo 61. Durante el desarrollo de la audiencia, el Juez podrá admitir como pruebas las testimoniales, las fotografías, las videograbaciones y las demás que, a su juicio, sean admisibles.
Cuando la presentación de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el Juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo de las mismas. En ese caso, el Juez requerirá a la autoridad de que se trate para que facilite esas pruebas, lo que deberá hacer en un plazo de setenta y dos horas.
Artículo 77. El procedimiento del sistema de Justicia Cívica en materia de orden, será sumarísimo y se realizará de preferencia en una sola audiencia, la cual versará y resolverá sobre los siguientes lineamientos:
I. Exposición del informe policial homologado presentado por el elemento de la policía que realizó el aseguramiento;
II. Presentación de la boleta de infracción, emitida por el agente vial y/o policía;
III. Declaración del probable infractor;
IV. Ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas; y,
V. Resolución.
294. De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que de ellos se pueden derivar claramente los elementos que conforman la garantía de audiencia, pues se debe informar al infractor de los hechos de que se le acusa, dando además lectura al informe policial homologado, en el que se deben asentar circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que motivaron la detención, de manera que en ese sentido se cumple con la notificación previa que exige la garantía de audiencia.
295. De igual manera, se permite que el infractor pueda desahogar, así como alegar, haciendo uso de la voz, y con base en todo ello, el juez cívico debe emitir una resolución. En ese sentido, debe concluirse que la ley mencionada sí contempla la garantía de audiencia del posible infractor y, por ende, el concepto de invalidez formulado al respecto es infundado.
V11. Invalidez por falta de previsión sobre la trazabilidad y Resguardo de las constancias derivadas de las audiencias
296. La Comisión indica que el artículo 42, último párrafo, deviene inconstitucional al no establecer la forma en la que deberán llevarse a cabo este tipo de grabaciones, ni los formatos en los que deberán ser almacenados, o alguna figura como dispositivos de almacenamiento que permita preservar las constancias que lo integran, y cuya naturaleza procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones.
297. Sobre todo, porque dichas constancias deberán servir en el momento procesal oportuno para que los juzgadores acudan a ellas y emitan sus respectivas sentencias. La Comisión accionante cita a modo de ejemplo la tesis 1a./J. 43/2013 de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
298. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido del artículo impugnado:
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS CÍVICOS
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES COMUNES
"Artículo 42. El procedimiento ante el Juez Cívico será oral y público preferentemente en una sola audiencia y se sustanciará bajo los principios de concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal.
Todas las audiencias serán registradas y video grabadas por cualquier medio tecnológico al alcance del Juzgado Cívico, la grabación o reproducción de imágenes y sonidos se considerará como parte de las actuaciones y se conservará en resguardo hasta por seis meses, momento en el cual, se procederá a su remisión al archivo".
299. El segundo párrafo del artículo transcrito dispone que las audiencias serán registradas y video grabadas por cualquier medio tecnológico al alcance del juzgado cívico, incluso la grabación o reproducción de imágenes y sonidos, las cuales se conservarán en resguardo de hasta seis meses y posteriormente serán remitidas al archivo.
300. La Comisión actora afirma que la falta de previsión sobre la trazabilidad y resguardo de las constancias resulta inconstitucional. Sin embargo, tal concepto de agravio es infundado.
301. En efecto, como ya se explicó en esta ejecutoria las disposiciones de la Ley de Justicia Cívica- ni ninguna- deben ser analizadas de forma aislada, de ahí que cualquier porción normativa contenida en esa ley, debe analizarse en función de todas las normas que integran la propia ley, así como de manera armónica con el conjunto jurídico al que pertenece la ley.
302. Particularmente, el artículo 42 transcrito debe analizarse de forma sistemática, entre otros, con la Ley General de Archivos, la cual es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y perseveración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, como en la especie lo son los juzgados cívicos.
303. Al respecto la fracción LVIII del artículo 3 de esa ley, establece en qué consisten los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de los documentos electrónicos.
304. De ahí, que no le asita la razón a la Comisión accionante en la inteligencia que es en aquella ley general en la que se establecen pormenorizadamente, entre otros, la gestión documental y administración de los archivos.
V12. Invalidez por inobservancia de la Teoría de la imputación objetiva
305. La accionante refiere que el artículo 49 del Decreto impugnado inobserva la teoría de la imputación objetiva atentando así contra los principios de legalidad, debido proceso, certidumbre y seguridad jurídicas, puesto que deja de lado los parámetros del derecho sancionatorio del acto, al ser omiso en establecer parámetros mínimos o máximos, así como las modalidades específicas de dicha condición para tomarlos como criterio objetivo en la determinación de la sanción.
306. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido del artículo impugnado:
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS CÍVICOS
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES COMUNES
"Artículo 49. El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, sus consecuencias, las circunstancias individuales del infractor, la gravedad de la falta, oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y ejecución de la falta, si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores, nivel de intoxicación.
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, además, el Juez tomará en consideración si es un caso de reincidencia".
307. El artículo transcrito contempla los criterios que un juez debe considerar al momento de imponer una sanción por una infracción administrativa. El juez no puede imponer una sanción arbitraria, sino que debe evaluar cuidadosamente diversos factores para determinar cuál es la sanción más justa y adecuada para cada caso.
308. Pese a lo anterior, la Comisión dice que dicho precepto incumple con la teoría de la imputación objetiva en tanto que no establece mínimos o máximos, así como modalidades específicas para optar por un criterio objetivo.
309. Tales argumentos son infundados.
310. Esto es así ya que, para la individualización de la sanción, el legislador michoacano estableció que se deberá tomar en cuenta, entre otras:
· La naturaleza de la infracción,
· Sus consecuencias,
· Las circunstancias individuales del infractor,
· La gravedad de la falta,
· La oposición en contra de la autoridad que ejecuto el aseguramiento,
· Las circunstancias de modo, tiempo y lugar y ejecución de la falta
· La afectación a menores de edad o adultos mayores
· El nivel de intoxicación
311. Respecto al argumento de invalidez hecho valer por la promovente en el sentido de que el artículo 49 impugnado resulta inconstitucional al determinar que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta, la naturaleza de la falta, sus consecuencias, la gravedad, la oposición a la autoridad, las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ejecución de la falta, así como la afectación a menores de edad o adultos mayores, esta Suprema Corte considera que resulta infundado.
312. En principio debe decirse que tales elementos de valoración constituyen un parámetro que necesariamente deben tomarse en consideración para la individualización de la sanción, a efecto de tener elementos objetivos para determinar el monto de la misma a partir de los parámetros mínimos y máximos que proporciona la ley.
313. En este sentido, para tener elementos de valoración objetiva para determinar cuál es la multa idónea de los parámetros mínimos y máximos determinados, resulta necesario valorar cada caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor.
314. Así, la autoridad deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.
315. De ahí que la atribución de la que goza el Juez cívico para cuantificar las sanciones esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una responsabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la sanción y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros.
316. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Pleno que la autoridad debe considerar cualquier otro elemento necesario que le permita inferir la gravedad o levedad del hecho infractor.
317. Por lo anterior, se reconoce la validez del artículo 49, párrafo primero, en sus porciones normativas El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, sus consecuencias' y la gravedad de la falta, oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y ejecución de la falta, si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
318. Respecto al artículo 49, párrafo primero, en sus porciones normativas "las circunstancias individuales del infractor" y "el nivel de intoxicación", el proyecto presentado proponía calificar como fundado el concepto de invalidez formulado. No obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se suscitó un empate de cinco votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Batres Guadarrama, y cinco votos en contra de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
319. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar los planteamientos consistentes en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V13. Invalidez por permitir al Juez Cívico conocer, tramitar y resolver con meras presunciones
320. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señala que la ley impugnada alude a la presunción fundada de la participación de un individuo en la comisión de una infracción (artículo 57) y recurre a elementos subjetivos de apreciación de la persona juzgadora para establecer la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción y emitir una sentencia o resolución con base en esa consideración.
321. Ello, atenta contra los principios de legalidad, debido proceso, certidumbre y seguridad jurídicas, al dejar del lado los parámetro actuales en materia de derecho sancionatorio del acto.
322. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido de los artículos impugnados:
SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO POR PRESENTACIÓN DEL PROBABLE INFRACTOR
"Artículo 57. El elemento de policía detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante el Juez, cuando la falta administrativa así lo amerite, en los siguientes casos:
I. Cuando presencie la comisión de una probable falta administrativa prevista en esta Ley, los bandos de gobierno o en los reglamentos; y,
II. Cuando sea informado de la comisión de una infracción inmediatamente después de haberse cometido o se encuentre en poder del probable infractor el objeto, instrumento o haya indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción".
323. El artículo transcrito contempla el procedimiento para la presentación el probable infractor, es decir, las circunstancias en las que se puede detener a una personas y presentarla inmediatamente ante un juez cívico.
324. Ahora bien, para la Comisión actora dicha disposición es contraria al texto Constitucional al establecer que a través de una mera presunción de la participación se pondrá a disposición del juez cívico la persona infractora.
325. Tal argumento es infundado pues deriva de una indebida lectura al artículo citado.
326. Contrario a lo señalado por la promovente, el legislador michoacano en acatamiento al principio de presunción de inocencia dispuso que ante la comisión de una falta administrativa se ponga a disposición del juez cívico al probable infractor.
327. De tal suerte, que dicha porción normativa es acorde al parámetro de regularidad constitucional particularmente al principio de presunción de inocencia.
328. Al respecto, esta Suprema Corte ha determinado que una de las vertientes de la presunción de inocencia como regla de trato procesal consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a un procedimiento, de tal manera que su finalidad es impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre probable infractor e infractor y, por tanto, cualquier tipo de resolución que suponga la anticipación de la sanción.
329. La presunción de inocencia como regla de trato, en su dimensión extraprocesal protege a las personas sujetas a un procedimiento seguido en forma de juicio de cualquier acto estatal o particular ocurrido que refleje la opinión de que una persona es responsable de la conducta infractora, cuando aún no se ha dictada una resolución en la que se le responsabilice por la comisión de la infracción.
330. En este sentido, se reconoce la validez del artículo 57 de la Ley de Justicia Cívica del Estado.
V14. Invalidez por omitir modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores
331. La comisión accionante refiere que el legislador michoacano perdió de vista que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó jurisprudencialmente que las multas, tratándose de los jornaleros, obreros o trabajadores, en modo alguno pueden consistir en sanción pecuniaria con un importe mayor al de su jornal o salario de un día.
332. Bajo esa lógica, afirma que dicho artículo es inconstitucional, pues deja de considerar a dicho sector de la población, violando así los principios de legalidad, debido proceso, certidumbre y seguridad jurídicas.
333. Este concepto de invalidez es infundado.
334. En efecto, si bien el artículo combatido señala que para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la propia ley, relativo a las medidas de apremio se debe tomar en cuenta la clase de infracción, clasificándolas para ese efecto en Clase A, Clase, B, Clase C y Clase D, pero sin hacer alusión al hecho de que las multas, tratándose de los jornaleros, obreros o trabajadores, en modo alguno pueden consistir en sanción pecuniaria con un importe mayor al de su jornal o salario de un día, lo cierto es que esa sola circunstancia no torna inconstitucional la norma, pues esta debe analizarse en conjunto con el orden jurídico.
335. Esto es así, pues aunque la norma no imponga un tope a las multas impuestas como sanción, lo cierto es que ello no autoriza en automático a que el juez cívico al momento de imponerla deje de atender que el artículo 21, párrafo quinto, de la Constitución Federal señala que en el caso de imponerse una multa, tratándose de los jornaleros, obreros o trabajadores, ésta en modo alguno puede consistir en una sanción pecuniaria con un importe mayor al de su jornal o salario de un día; lo que además resulta lógico si se tiene en cuenta que el precepto impugnado, en su último párrafo, señala que el juez cívico, dependiendo de la gravedad de la infracción, puede incluso conmutar cualquier sanción, según sea el caso, por trabajo en favor de la comunidad, pues ello permite que el juzgador pueda conmutar la sanción en caso de darse una hipótesis como la señalada por la Comisión accionante.
V15. Invalidez por violación a la intimidad y vida privada de las personas detenidas o sujetas al actuar de los juzgados cívicos por aplicar evaluaciones de tamizaje
336. La accionante refiere que el artículo 3, fracción XXXII del ordenamiento impugnado viola el derecho a la intimidad y vida privada de las personas detenidas o sujetas al actuar de los juzgados cívicos por aplicar evaluaciones de tamizaje. Situación que adicionalmente se reitera en el artículo 6, fracción IV, inciso b), al disponer que los Juzgados Cívicos deben contar con aquella área.
337. Dicha porción normativa también es omisa en establecer la forma en la que se desarrollarán estas evaluaciones o si las mismas, estarán sujetas a una regulación normativa, lo que implica una violación a los principios de certeza y seguridad jurídicas.
338. La ley no establece un piso mínimo o un techo máximo, en relación con los dictámenes de tamizaje. Más que para este tipo de evaluaciones debería contarse con un área de diagnóstico y tratamiento médico de las personas resguardadas, para salvaguardar la integridad personal y la vida. Además, el tamizaje quedó superado por exámenes como el "análisis de contexto" o de "riesgo social", mismos que han sido ordenados por la Comisión Interamericana en los casos Digna Ochoa, Cabrera García, Montiel Flores y campo Algodonero.
339. La prueba de tamizaje invade la vida privada de las personas, al no manifestar su consentimiento informado o mediante determinación judicial, como lo mandatan los artículos 6° y 16 Constitucionales. Para su realización es necesario el consentimiento previo de las personas, a través de la manifestación de la voluntad como elemento indispensable.
340. En relación con lo antes argumentado, el proyecto proponía calificar fundado el concepto de invalidez formulado; y por ende, declarar la invalidez de los artículos 3, fracción XXXII y 6, fracción IV, inciso b), en la porción normativa "de tamizaje y" de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán.
341. No obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucia Piña Hernández se expresó a favor de la propuesta; mientras que el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como las señoras Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, votaron en contra de la propuesta.
342. Dado el resultado obtenido, con fundamento en los artículos 105, fracción II, último párrafo de la Constitución Federal y 72, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, se determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos referidos.
V16. Invalidez por la indebida denominación de jueces' a las autoridades administrativas calificadoras de infracciones
343. Finalmente, aduce la Comisión accionante que no es correcta la denominación de jueces cívicos' a los servidores públicos de justicia cívica, quienes resuelven sobre la imposición de sanciones a los posibles infractores, pues su naturaleza es netamente de autoridades administrativas calificadoras de una infracción, que no siguen un procedimiento entre partes y que, por tanto, no cuentan con jurisdicción a plenitud como lo hace un juez.
344. La denominación de "juez cívico" no se ajusta a lo previsto en la Constitución porque su naturaleza y funciones o atribuciones no son las de un juez.
345. Estos argumentos resultan infundados e insuficientes para invalidar la ley de justicia impugnada.
346. En efecto, contrario a lo afirmado, la indebida' denominación de servidores públicos no tiene por virtud invalidar el Decreto impugnado como pretende la Comisión accionante.
347. Al respecto, solo debe precisarse que, aunque tal denominación pudiera no corresponder a la naturaleza de la función o a sus atribuciones, en la praxis mexicana se les ha atribuido el nombre de jueces cívicos a las autoridades administrativas encargadas de ejercer la Justicia Cívica, sin que este hecho en sí mismo sea violatorio de derechos humanos, contrario al parámetro de regularidad constitucional o genere la invalidez del Decreto.
348. En ese orden de ideas, toda vez que no le asiste la razón a la Comisión accionante, este Tribunal Pleno procede a reconocer la validez de la porción normativa en la que se denomine jueces cívicos a las autoridades administrativas calificadoras de las infracciones.
VI. EFECTOS
349. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(45), las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deben establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión las normas o actos respecto de los cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.
350. En consecuencia, este Tribunal Pleno declara la invalidez del artículo 33, en la porción normativa "incapaces", así como del artículo 38, en la porción normativa "y las personas con algún tipo de discapacidad", por falta de consulta a personas con discapacidad.
351. Se debe señalar que, si bien es verdad que cuando esta Suprema Corte declaraba la invalidez de normas por falta de consulta previa, inicialmente, declaraba la invalidez total del decreto que contenía las normas que debían ser consultadas; posteriormente, tal y como se precisó en páginas anteriores, ese criterio evolucionó, de manera que, a partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020 -reiterada, entre otras en las diversas acciones de inconstitucionalidad 193/2020, 179/2020, 214/2020, 131/2020 y su acumulada, 121/2019, así como 18/2021-, este Tribunal Pleno ha sostenido que en los casos de leyes que no son exclusivas o específicas para regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad -o pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas-, la falta de consulta previa no implica la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador fue omiso en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte.
352. En consecuencia, toda vez que en el caso se reclama el Decreto por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán, es necesario precisar que la invalidez mencionada únicamente alude a la porciones normativas mencionadas.
353. Ahora bien, tomando en consideración las dificultades que implica celebrar la consulta respectiva, esta Suprema Corte determina que los efectos de invalidez deben postergarse por doce meses con el objeto de que la regulación respectiva continúe vigente en tanto el Congreso del Estado de Michoacán cumple con los efectos vinculatorios precisados a continuación.
354. En este sentido, se vincula al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para que dentro de los doce meses siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutivos de esta resolución, fecha en que surtirá efectos la declaración de invalidez decretada, lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad y, posteriormente, emita la regulación correspondiente.
355. Lo anterior en el entendido de que la consulta deberá tener un carácter abierto a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de dichas personas en relación con cualquier aspecto regulado en la mencionada ley.
356. El plazo establecido, además, permite que no se prive a las personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos de las normas y, al mismo tiempo, permite al Congreso del Estado de Michoacán atender lo resuelto en la presente ejecutoria. Sin perjuicio de que en un tiempo menor el Congreso local pueda legislar sobre el aspecto invalidado, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realice la consulta en los términos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
357. Por otro lado, también se declara la invalidez de los artículos 17, fracción V, y 21, fracción V, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado.
358. Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
RESUELVE
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 3, fracción XXXII, 6, fracción IV, inciso b), en su porción normativa tamizaje y', 12, fracciones IV y V, 17, fracción IV, 21, fracción IV, 38, fracciones II y V y párrafo último (con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto), 49, párrafo primero, en sus porciones normativas las circunstancias individuales del infractor' y nivel de intoxicación', y 68 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante el Decreto Número 567, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 12, fracción I, 17, fracción I, 18, fracciones III y IV, 21, fracción I, 33, párrafo segundo (con la salvedad precisada en el resolutivo siguiente), 42, párrafo último, 49, párrafo primero, en sus porciones normativas El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, sus consecuencias' y la gravedad de la falta, oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y ejecución de la falta, si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores', 57, 83 y 84 de la referida Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 33, párrafo segundo, en su porción normativa incapaces', y 38, párrafo último, en su porción normativa y las personas con algún tipo de discapacidad', de la indicada Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en esta ejecutoria.
QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 17, fracción V, y 21, fracción V, de la referida Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado.
SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá separándose del párrafo 27, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se expresó una mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose del párrafo 172 del proyecto original, González Alcántara Carrancá separándose de la segunda parte del párrafo 172 del proyecto original, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 5, denominado "Invalidez por violación al derecho humano a la igualdad y no discriminación, trato digno y al derecho a la accesibilidad", consistente en declarar la invalidez del artículo 38, fracciones II y V y párrafo último, en sus porciones normativas Las personas de 65 años o más, mujeres embarazadas, menores de edad' y no ingresarán a celdas, permanecerán en las áreas asignadas', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras Ortiz Ahlf y Ríos Farjat y el señor Ministro Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se expresó una mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por razones distintas, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 6, denominado "Invalidez porque se establece como norma supletoria la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa", consistente en declarar la invalidez del artículo 68 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama y Ríos Farjat votaron en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.
Se suscitó un empate de cinco votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Pardo Rebolledo, y cinco votos en contra de las señoras Ministras y de los señores Ministros Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 9, denominado "Invalidez por no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y de los Centros de Resguardo y Detención", consistente en declarar la invalidez de los artículos 12, fracción IV, 17, fracción IV, y 21, fracción IV, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 9, denominado "Invalidez por no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y de los Centros de Resguardo y Detención", consistente en declarar la invalidez del artículo 12, fracción V, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras Batres Guadarrama y Ríos Farjat y el señor Ministro Pérez Dayán votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó únicamente por la invalidez de la porción normativa "suspendido o" y por la validez del resto de este precepto.
Se suscitó un empate de cinco votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Batres Guadarrama, y cinco votos en contra de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán, y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 12, denominado "Invalidez por inobservancia de la Teoría de la imputación objetiva", consistente en declarar la invalidez del artículo 49, párrafo primero, en sus porciones normativas las circunstancias individuales del infractor' y nivel de intoxicación', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 15, denominado "Invalidez por violación a la intimidad y vida privada de las personas detenidas o sujetas al actuar de los juzgados cívicos por aplicar evaluaciones de tamizaje", consistente en declarar la invalidez de los artículos 3, fracción XXXII, y 6, fracción IV, inciso b), en su porción normativa tamizaje y', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Ríos Farjat votaron en contra.
Dado los resultados obtenidos, el Tribunal Pleno determinó desestimar los planteamientos consistentes en declarar la invalidez de los preceptos referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado "Invalidez total por ausencia de ley general", consistente en declarar infundado este concepto de invalidez.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 4, denominado "Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación y reserva de ley", consistente en declarar infundado el concepto de invalidez en contra del artículo 33 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 7, denominado "Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación sin distinguir infracciones graves y no graves", consistente en declarar infundado el concepto de invalidez planteado respecto del artículo 84 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo y Batres Guadarrama votaron por la invalidez de ese numeral. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 8, denominado "Invalidez ante la omisión absoluta de ejercicio obligatorio por ausencia de estándares o parámetros mínimos en los Centros de Resguardo (deber de cuidado)", consistente en declarar infundado el concepto de invalidez en contra de los artículos 6 y 38 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con precisiones metodológicas, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 10, denominado "Invalidez por establecer procesos que no cumplen con las formalidades esenciales de los procedimientos", consistente en declarar infundado el concepto de invalidez en contra de los artículos del 41 al 47 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. La señora Ministra Ríos Farjat estuvo ausente durante esta votación.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 16, denominado "Invalidez por la indebida denominación de jueces' a las autoridades administrativas calificadoras de infracciones", consistente en declarar infundado e insuficiente este concepto de invalidez.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 3, denominado "Invalidez por establecimiento de procedimientos incompletos", consistente en reconocer la validez del artículo 18, fracción III, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. La señora Ministra Ortiz Ahlf votó en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf por consideraciones distintas, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 3, denominado "Invalidez por establecimiento de procedimientos incompletos", consistente en reconocer la validez del artículo 18, fracción IV, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 7, denominado "Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación sin distinguir infracciones graves y no graves", consistente en reconocer la validez del artículo 83 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo y Batres Guadarrama votaron en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama por distintas consideraciones, Ríos Farjat separándose de las consideraciones relativas a que las entidades federativas no tienen competencia para establecer el requisito de ser mexicano por nacimiento, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 9, denominado "Invalidez por no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y de los Centros de Resguardo y Detención", consistente en reconocer la validez de los artículos 12, fracción I, 17, fracción I, y 21, fracción I, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 11, denominado "Invalidez por falta de previsión sobre la trazabilidad y Resguardo de las constancias derivadas de las audiencias", consistente en reconocer la validez del artículo 42, párrafo último, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 12, denominado "Invalidez por inobservancia de la Teoría de la imputación objetiva", consistente en reconocer la validez del artículo 49, párrafo primero, en sus porciones normativas El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, sus consecuencias' y la gravedad de la falta, oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y ejecución de la falta, si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández con razones diferentes, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 13, denominado "Invalidez por permitir al Juez Cívico conocer, tramitar y resolver con meras presunciones", consistente en reconocer la validez del artículo 57 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 14, denominado "Invalidez por omitir modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores", consistente en reconocer la validez del artículo 84 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Las señoras Ministras Esquivel Mossa y Presidenta Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Ortiz Ahlf reservó su derecho de formular voto concurrente. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto particular.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá separándose de los párrafos 85 y 86 y por la invalidez adicional de los artículos 43, 45 y 50, en sus porciones normativas referentes a las personas con discapacidad, Ortiz Ahlf separándose de los párrafos 85 y 86 y por la invalidez adicional de los artículos 43, 45 y 50, en sus porciones normativas referentes a las personas con discapacidad, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán por la invalidez adicional de los artículos 43, 45 y 50 y Presidenta Piña Hernández separándose del párrafo 57, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado "Invalidez por falta de consulta previa", consistente en declarar la invalidez de los artículos 33, párrafo segundo, en su porción normativa incapaces', y 38, párrafo último, en su porción normativa y las personas con algún tipo de discapacidad', de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo,. Las señoras Ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama votaron en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente. La señora Ministra Ríos Farjat anunció votos concurrente y aclaratorio.
Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que la invalidez de los artículos 33, párrafo segundo, en su porción normativa incapaces', y 38, párrafo último, en su porción normativa y las personas con algún tipo de discapacidad', surta a los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución. Las señoras Ministras y el señor Ministro González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama y Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo a los efectos, consistente en: 2) vincular al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para que, dentro del referido plazo, lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad y, posteriormente, emita la regulación correspondiente, en el entendido de que la consulta deberá tener un carácter abierto. Las señoras Ministras Esquivel Mossa, Batres Guadarrama y Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, en su tema 9, denominado "Invalidez por no establecer de manera específica el perfil de los integrantes de los juzgados cívicos y de los Centros de Resguardo y Detención", consistente en declarar la invalidez de los artículos 17, fracción V, y 21, fracción V, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. La señora Ministra Batres Guadarrama votó en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó únicamente por la invalidez de las porciones normativas "suspendido o" y por la validez del resto de estos preceptos.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VI, relativo a los efectos, consistente en: 3) determinar que el resto de las declaratorias de invalidez decretadas surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. La señora Ministra Batres Guadarrama votó en contra.
En relación con el punto resolutivo sexto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cincuenta y cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del diecisiete de junio de dos mil veinticinco. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2024.
En sesión de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo (CEDHM) en contra del Decreto 567 por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
Resolución del Tribunal Pleno. En términos generales, esta Suprema Corte resolvió (a) reconocer la validez de diversos artículos de dicho ordenamiento legal; (b) declarar la invalidez de otros; y (c) desestimar distintos conceptos planteados por la parte actora, al no alcanzarse -respecto de estos últimos- la mayoría calificada requerida por la Ley Reglamentaria(46).
De lo anterior, a efecto de emitir el presente voto, destaco que -en lo que aquí interesa- se propuso declarar la invalidez, entre otros, de los artículos 83 y 84 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo. Para ello, en el tema V7 se sostuvo originalmente que el legislador de dicha entidad federativa omitió establecer cuáles son los elementos o la metodología para la individualización de las sanciones que se pudieran imponer, así como clasificar qué tipos de conductas son graves y cuáles no.
No obstante, una mayoría de quienes integramos el Pleno, al no compartir dicha conclusión, votamos en contra de la propuesta y nos inclinamos por el reconocimiento de validez del artículo 83 y por declarar infundados los conceptos de invalidez del artículo 84 relacionados con ese tópico (al tratarse de un precepto que se volvería a analizar en un apartado posterior).
En conexión con lo anterior, en el tema V14 se proponía declarar inatendible el diverso concepto de invalidez en contra del artículo 84, al partir de la idea de que previamente se declararía su inconstitucionalidad.
Sin embargo, dada la conclusión mayoritaria alcanzada previamente por el Pleno respecto a dicha norma, se procedió al estudio del concepto donde la parte actora sostenía que el legislador omitió modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores. Ante lo cual, la mayoría coincidimos nuevamente en declarar infundado tal planteamiento y, por ende, reconocer la validez del artículo 84.
Razones de la concurrencia.
Como anticipé, si bien estoy a favor de reconocer la validez de ambas disposiciones, estimo necesario esclarecer las razones que motivaron mi voto. Para lo cual, por congruencia con la sentencia, dividiré mis consideraciones conforme a los apartados contenidos en ésta y que son materia aquí.
· Tema V7. Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación sin distinguir infracciones graves y no graves.
En este apartado de la sentencia se estudia el sexto concepto de invalidez de la demanda, donde la parte actora sostiene los siguientes argumentos centrales:
o Afirma que corresponde al legislador precisar qué castigo merece cada conducta, permitiendo al aplicador de la norma solamente graduar el quantum de la pena, de acuerdo a los hechos, moviéndose entre un mínimo y un máximo.
o Estima que, no obstante lo anterior, en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo no se instituyó qué conducta merece determinada sanción previendo un mínimo y un máximo de castigo, dejando al aplicador de la norma elegir de forma libre cuál sanción aplicar a cada conducta. Situación que, a su parecer, resultaba en una vulneración de las garantías de exacta aplicación y reserva de ley, así como de seguridad y certeza jurídicas, legalidad y tipicidad.
o Esto último, agrega, bajo la consideración de que las disposiciones impugnadas "no señala[n] con precisión cuál es la infracción o conductas a que corresponde la sanción A, B, C o D, permitiendo al aplicador de la norma que aplique la [que] considere oportuna".
o Añadió que en dichos preceptos, si bien el legislador estableció una serie de parámetros para la clasificación de una conducta que concibe como infracción, a su entender "no establece una metodología para su individualización, es decir, deja al libre arbitrio de la persona que aplique la norma, el encuadre de una conducta en alguno de los supuestos contenidos en este numeral bajo absoluta libertad".
Sin embargo, tal como lo resolvió la mayoría del Pleno, ciertamente dichos conceptos resultan infundados.
En principio, tenemos que, contrario a lo señalado por la Comisión accionante, en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo sí se estableció una metodología para llevar a cabo la individualización de las sanciones. Situación apreciable directamente en su artículo 49(47), donde se dispuso que ésta se determinará en cada caso tomando en cuenta, entre otros, la naturaleza de la infracción, sus consecuencias, las circunstancias individuales del infractor, la gravedad de la falta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, si hubo oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, así como si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores.
Ahora bien, en relación con la aplicación de los principios invocados por la parte actora, cabe traer a colación lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 18/2023 y su acumulada 25/2023(48), respecto a su modulación en los distintos ámbitos del derecho administrativo sancionador.
En aquel asunto se reiteró que este Alto Tribunal ha reconocido en diversos criterios que dentro del derecho administrativo sancionador se encuentran, entre otras, las sanciones administrativas a los reglamentos de policía a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional donde, a su vez, dispone que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales únicamente podrán consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad; sin embargo, si el infractor no paga la multa impuesta, se permutará por el arresto correspondiente que no excederá en ningún caso del plazo mencionado.
Asimismo, se recordó que los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador con los matices y modulaciones propias de la expresión de la potestad punitiva del Estado de que se trate. Lo cual, necesariamente, dependerá al ámbito específico de dicha materia en que se sitúe el asunto (esto es: sanciones administrativas a los reglamentos de policía; sanciones a que están sujetos los servidores públicos; sanciones administrativas en materia electoral; entre otros).
De modo que, por ejemplo, se sostuvo que el principio de reserva de ley que, a su vez, integra el diverso de estricta legalidad en materia penal, no es aplicable tratándose de sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, pues la conducta sancionable puede ser desarrollada en diversos instrumentos normativos atendiendo a su grado de especificidad o a las necesidades técnicas respectivas. A diferencia de lo que ocurre con el principio de tipicidad, que sí se ha estimado susceptible de trasladarse a dicha materia.
Ahora bien, en el presente caso, podemos observar que en los artículos 86 a 89 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo se prevé un catálogo de infracciones, en atención al referido principio de tipicidad. Por su parte, en el diverso 84(49) se establece una clasificación que deberá tomarse en cuenta para graduar las sanciones respectivas. Para lo cual, a su vez, en el numeral 85(50) el legislador integró ambos preceptos y estableció una regla de remisión en el sentido de que los reglamentos y/o bandos de gobierno municipal deberán clasificar las faltas administrativas a que se refiere dicho cuerpo legal, de acuerdo con las clases allí previstas.
En conclusión, estimo que tal norma de remisión es suficientemente clara para garantizar las finalidades del principio de legalidad, a saber: que las personas puedan prever la licitud de sus conductas y las consecuencias de sus actos; así como que las autoridades no impongan sanciones arbitrariamente, pues éstas estarán consignadas en normas generales y abstractas. De modo que las juezas y jueces cívicos no cuentan con facultades arbitrarias para clasificar las infracciones e imponer las sanciones, sino que deberá acotarse a la clasificación que, en todo caso, se realice en los respectivos reglamentos y/o bandos de gobierno municipal.
Por tales razones, comparto la determinación del Pleno en cuanto al reconocimiento de constitucionalidad de los artículos 83 y 84 impugnados, con los matices y consideraciones que he desarrollado.
V14. Invalidez por omitir modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores.
Como previamente lo precisé, en este apartado se proponía declarar inatendible el diverso concepto de invalidez en contra del artículo 84, al partir de la idea de que previamente se declararía su inconstitucionalidad.
Sin embargo, dada la conclusión mayoritaria -de la cual yo formé parte- en el sentido de desestimar el primer planteamiento de inconstitucionalidad hecho valer por la parte accionante, se procedió al estudio de diverso concepto que planteaba que el legislador omitió modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores. Ante lo cual, nuevamente la mayoría coincidimos en declarar infundado tal planteamiento y, por ende, reconocer la validez del artículo 84.
Únicamente aquí quiero aclarar que comparto las razones expuestas por la propuesta sobre la obligación de observar el artículo 21, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en el caso de imponerse una multa, tratándose de los jornaleros, obreros o trabajadores, ésta en modo alguno puede consistir en una sanción pecuniaria con un importe mayor al de su jornal o salario de un día; Debido a ello, y en atención al sentido de mi voto en el tema 7, concluyo en que debe reconocerse la validez del artículo 84 de la ley impugnada.
Atentamente
Ministra Loretta Ortiz Ahlf.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cuatro fojas útiles, en las que cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente que formula la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en relación con la sentencia del diecisiete de junio de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2024.
1. En sesión de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, demandando la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
2. Voté a favor de la mayoría de los apartados de la sentencia. No obstante, por lo que hace a los considerandos IV (causas de improcedencia) y VI (efectos), así como a los temas 1, 3 y 7 del considerando V (estudio de fondo), expresé mi intención de formular consideraciones adicionales y de separarme de algunos argumentos adoptados en la resolución.
Causas de improcedencia (IV)
A. Razones de la mayoría.
3. Entre otros aspectos, la mayoría determinó declarar infundado el argumento relativo a que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad en tanto que la Ley de Justicia Cívica local prevé un periodo de 180 días para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes, por lo que sus disposiciones no se vuelven obligatorias de facto. Lo anterior, dado que la implementación fáctica de los preceptos controvertidos resulta irrelevante en este medio de control constitucional, pues el único aspecto importante para la impugnación es que la legislación sea publicada en el medio oficial correspondiente, sin que exista alguna disposición que condicione la impugnación a la entrada en vigor de la norma o a su implementación.
B. Razones de la concurrencia.
4. Concuerdo con las consideraciones mayoritarias en lo general. Sin embargo, me aparto únicamente del párrafo 27 de la sentencia en el que se determinó aplicar por analogía la tesis 1a. LXIV/2006 (9a.), de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DECRETO DE CREACIÓN DE UN NUEVO MUNICIPIO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA PARTE ACTORA TIENE CONOCIMIENTO DE AQUÉL, AUNQUE TODAVÍA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR".(51)
5. En efecto, considero que dicha tesis no es aplicable en el caso presente toda vez que refiere a la oportunidad para la impugnación de actos en controversias constitucionales. No obstante, en el presente caso, la Comisión Estatal controvierte solamente normas generales a través de una acción de inconstitucionalidad, por lo que las reglas para la oportunidad de la impugnación encuentran un fundamento diferente.
Invalidez por falta de consulta previa (V - tema 1)
A. Razones de la mayoría.
6. El Tribunal Pleno determinó declarar la invalidez del artículo 33, en la porción normativa "incapaces", y del artículo 38, en la porción normativa "y las personas con algún tipo de discapacidad", ambos de la Ley de Justicia Cívica impugnada, toda vez que estos refieren a las personas con discapacidad. Sin embargo, de las constancias del proceso legislativo no se advierte que el Congreso local haya realizado la consulta correspondiente a dicho sector.
B. Razones de la concurrencia.
7. Concuerdo con la sentencia en este tema, pero me separo de los párrafos 85 y 86 que señalan que si bien los artículos 43, 45 y 50 de la legislación impugnada también refieren a las personas con discapacidad, lo cierto es que no fueron impugnados por la Comisión Estatal, por lo que deben subsistir.
8. Desde mi perspectiva, a partir de una lectura integral de la demanda, advierto que el Decreto por el cual se expidió la Ley de Justicia Cívica estatal fue impugnado en su integridad, por lo que en este apartado considero que también se debió declarar la invalidez de los artículos 43, 45 y 50 en las porciones que refieren a las personas con discapacidad, dada la falta de consulta previa.
Invalidez por establecimiento de procedimientos incompletos (V - tema 3)
A. Razones de la mayoría.
9. Entre otros aspectos, el Tribunal Pleno determinó reconocer la validez del artículo 18, fracción IV, impugnado, al considerar que no se transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 19, 22, 34, 42 y 58 de la Ley de Justicia Cívica impugnada, es posible desprender la manera en que se deberán integrar y resguardar los expedientes de los juzgados cívicos.
B. Razones de la concurrencia.
10. Coincidí con la determinación mayoritaria. Sin embargo, considero necesario precisar que, además de las disposiciones previstas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo a las que recurre la sentencia para realizar la interpretación sistemática, los servidores públicos que laboren en los juzgados cívicos de dicha entidad federativa deben resguardar, integrar y conservar sus expedientes en términos de lo previsto por la Ley General de Archivos,(52) que los señala como sujetos obligados conforme a su artículo 1.(53)
Invalidez por violación a los principios de exacta aplicación sin distinguir infracciones graves y no graves (V
- tema 7)
A. Razones de la mayoría.
11. La mayoría del Tribunal Pleno determinó, en la sesión correspondiente, reconocer la validez de los artículos 83 y 84 de la Ley de Justicia Cívica local, al considerar que no se omitió precisar las sanciones aplicables a las conductas infractoras, ni los elementos necesarios para individualizar la sanción.
B. Razones de la concurrencia.
12. Concuerdo con las consideraciones finalmente adoptadas en la sentencia, en tanto reflejan mi postura durante la discusión de este asunto en la sesión pública. Sin embargo, considero necesario formular algunos razonamientos adicionales que también consideré relevantes para votar por la validez de los preceptos impugnados.
13. Considero que era necesario que la sentencia realizara una interpretación sistemática de las disposiciones impugnadas junto con los artículos 85 a 89 de la misma Ley controvertida.
14. Los artículos 86 a 89 desarrollan los supuestos en los que se configuran las faltas administrativas contra la dignidad de las personas y contra la tranquilidad de las personas, así como las infracciones contra la seguridad ciudadana y contra el entorno urbano, respectivamente. Pero resulta en particular relevante el numeral 85, que establece que los reglamentos o bandos de gobierno municipal, clasificarán las faltas administrativas, de acuerdo con las clases señaladas en el diverso 84, a fin de que la conducta sea sancionada conforme a la gravedad de la infracción.
15. En ese sentido, me parece que cuando se estudian las normas en su conjunto, queda claro que el legislador previó que, para poder identificar la gravedad de la infracción, así como su sanción correspondiente, resulta necesario atender a los reglamentos o bandos de gobierno municipal.
16. Esta remisión, desde mi perspectiva, no implica una violación al principio de legalidad, pues me parece que resulta compatible con la modulación que hemos reconocido a dicho principio, en su vertiente de reserva de ley. Esta modulación se realiza en función de lo previsto en el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, que reconoce la existencia de infracciones en reglamentos gubernativos y de policía, las cuales deberán consistir en multas, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad.
17. Además, implica un reconocimiento de la autonomía y facultades constitucionales de las autoridades municipales en materia de seguridad pública, y, en específico, para emitir bandos de policía y gobierno, y reglamentos.
18. En ese sentido me parece que las disposiciones estudiadas sí resultan constitucionales a partir de su interpretación sistemática, precisando que esto no significa que el Tribunal Pleno haya realizado un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de las conductas específicas precisadas como infracciones en los artículos 86 a 89.
Efectos (VI)
A. Razones de la mayoría.
19. Entre otros aspectos, el Tribunal Pleno determinó declarar la invalidez del artículo 33, en la porción normativa "incapaces", así como del artículo 38, en la porción normativa "y las personas con algún tipo de discapacidad", dada la falta de consulta. Por lo tanto, se condenó al Congreso local a que realizara la consulta correspondiente, precisando que los efectos de invalidez debían postergarse por doce meses, en tanto el Congreso local cumple con los efectos vinculatorios precisados en la sentencia.
B. Razones del disenso.
20. Si bien concuerdo con las declaraciones de invalidez por ausencia de consulta a personas con discapacidad, así como los efectos vinculantes al Congreso local, no comparto la prórroga en el surtimiento de efectos.
21. Como lo he manifestado en precedentes,(54) considero que una vez que el Tribunal Pleno invalida una disposición por ausencia de consulta a personas con discapacidad, lo hace en el entendido de que existe una obligación internacional para darles voz y voto a las personas interesadas y sobre las cuales se regula. Además, lo hace asumiendo que son ellas las únicas capaces de definir sus necesidades.
22. Por ello, si la obligación de consultar a las personas con discapacidad viene dada convencionalmente y en ella subyace la convicción de que deben participar en la definición de sus propias necesidades, considero que, a priori y sin consulta, no se pueden tomar en cuenta objetivamente los posibles efectos benéficos de esta ley inconvencional, y nuevamente, se invisibiliza a los interesados.
23. Diferir los efectos de la declaratoria de invalidez para evitar que se prive a los interesados de efectos benéficos únicamente tiene sentido si éstos son mayores a los efectos perjudiciales de la ley impugnada. Para realizar este balance es insuficiente señalar que podrían existir efectos benéficos y perjudiciales, ya que necesariamente se requiere realizar un cálculo de éstos y, como ya se mencionó, ello no puede hacerse sin tomar en cuenta la opinión informada de los interesados.
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de tres fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente que formula el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación con la sentencia del diecisiete de junio de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.-Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTOS ACLARATORIO, CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE FORMULA LA MINISTRA PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2024, RESUELTA POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SESIÓN DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.
El Tribunal Pleno analizó diversos artículos del Decreto 567 por el que se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
La sentencia proponía invalidar algunos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo y reconocer la validez de otros. Dado los resultados obtenidos, se desestimaron algunos planteamientos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo al no alcanzar la votación requerida.
No obstante, dada la materia del asunto considero importante precisar las razones que me llevaron a votar a favor del sentido, o bien, no compartir la propuesta discutida.
Razones del voto aclaratorio:
Respecto al apartado "V.5. Invalidez por violación al derecho humano a la igualdad y no discriminación, trato digno y al derecho de accesibilidad".
En este apartado se proponía declarar la invalidez de las fracciones II y V, así como el párrafo último del artículo 38 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo porque no se establecía un área separada para menores de edad, mujeres embarazadas y adultos de 65 años o más, ni tampoco se establecía un área separada para hombres y mujeres (no embarazadas). La mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno votó a favor de la propuesta. Sin embargo, yo me separé de esa conclusión por los siguientes motivos.
Si bien la redacción del artículo es ambigua, considero que es posible realizar una interpretación conforme del artículo 38, fracciones II y V en relación con su párrafo último. La fracción II leída de forma aislada parece sugerir que los menores de edad, mujeres embarazadas y mayores de 65 años o más estarán resguardados en un mismo espacio. Sin embargo, leída esa fracción junto con el párrafo último del mismo artículo, parece sugerir que habrá un área para cada grupo, menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años, pues dicho párrafo se refiere a las "áreas asignadas".
Esta misma conclusión podría adoptarse respecto de la fracción V del artículo 38 de la Ley impugnada, ya que se podría interpretar en el sentido de que la fracción establece un área para mujeres y otra para hombres al referirse a las "áreas de detención". Tampoco considero que la aplicación de los principios penales en el derecho administrativo sancionador sea un impedimento para realizar una interpretación conforme, pues estos principios se deben aplicar con modulaciones atendiendo a su propia naturaleza.
Sobre la prohibición de realizar interpretaciones conformes en materia penal, considero que admite una modulación en el derecho administrativo sancionador. Esta modulación consiste en que la prohibición de realizar interpretaciones conformes únicamente se refiere a las normas que establecen infracciones, pero no es aplicable en aspectos periféricos del derecho administrativo sancionador como lo es el contenido de la norma impugnada: el lugar en donde se compurga el arresto administrativo y la detención.
A pesar de considerar que era admisible una interpretación conforme para reconocer la validez del artículo impugnado, opté por sumarme al voto mayoritario en aras de potenciar la seguridad jurídica.
Razones del voto concurrente:
Respecto al apartado "V.6 Invalidez porque se establece como norma supletoria la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa".
En este apartado se proponía invalidar el artículo 68 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo porque no existía certeza de que la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa de ese Estado se ajustara a las bases de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias (Ley General). La propuesta se desestimó al no alcanzar una mayoría calificada. Si bien formé parte de esa mayoría, no compartí las razones que desarrollaba la propuesta por los siguientes motivos.
La Ley General se emitió con posterioridad a la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán. En virtud del artículo cuarto transitorio(55) del Decreto de reforma al artículo 73, fracción XXIX-A, con la entrada en vigor de la Ley General perdieron su vigencia las legislaciones federales y locales en la materia emitidas con anterioridad, por lo que a partir de ese momento resultaba directamente aplicable la Ley General en todos los órdenes de gobierno, sin perjuicio de que las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas correspondientes en atención al artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional(56).
La Ley General entró en vigor el veintisiete de enero de dos mil veinticuatro, lo que suponía que la legislación anterior, tanto federal como local, había perdido su vigencia. En ese sentido, considero que el vicio de invalidez del artículo 68 de la Ley impugnada es que la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán ya no está vigente y ello podría generar inseguridad jurídica.
Por otra parte, con la declaratoria de invalidez del artículo 68 de la Ley impugnada no se generaría un vacío legal, pues la Ley General en la materia es de aplicación directa en las entidades federativas en términos del artículo cuarto transitorio de la propia Ley General(57). Bajo esa tesitura, estimo que esta razón debió generar la extensión de efectos de invalidez al artículo 70, párrafo segundo, de la Ley de Justicia Cívica(58), pues contiene el mismo vicio que la norma impugnada.
Respecto al apartado "V13. Invalidez por permitir al Juez Cívico conocer, tramitar y resolver con meras presunciones".
En este apartado la sentencia reconoce la validez del artículo 57 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, pues se considera que el legislador michoacano, en acatamiento al principio de presunción de inocencia, dispuso que ante la comisión de una falta administrativa se ponga a disposición del juez cívico al probable infractor. De ahí que dicha porción normativa es acorde al parámetro de regularidad constitucional particularmente al principio de presunción de inocencia.
En efecto, comparto el sentido de la sentencia, sin embargo, asume que se cuestiona la violación a la presunción de inocencia cuando se pone a una persona a disposición del juez cívico; soslayando que lo efectivamente planteado por la accionante fue que: la ley impugnada alude a la presunción fundada de la participación de un individuo en la comisión de una infracción y recurre a elementos subjetivos de apreciación de la persona juzgadora para establecer la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción y emitir una sentencia o resolución con base en esa consideración.
Ese argumento de la accionante parte de una premisa errónea y, por ende, debió desestimarse porque, simplemente, el artículo 57 impugnado no prevé ninguna regla para que el juez cívico establezca la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción al momento de emitir sentencia, como lo aduce la accionante, sino solamente lo concerniente a la detención o presentación del probable infractor.
Razones del voto particular:
Respecto del apartado "V12. Invalidez por inobservancia de la Teoría de la imputación objetiva".
En relación al artículo 49, párrafo primero, impugnado, en sus porciones normativas "las circunstancias individuales del infractor" así como "el nivel de intoxicación", la propuesta proponía calificar como fundado el concepto de invalidez formulado. Sin embargo, dada la votación alcanzada (empate a cinco votos), se desestimó respecto a esas porciones.
En este apartado voté en contra, pues no compartí el análisis sobre que el elemento previsto en la norma impugnada, que permite que el juez cívico pueda tomar en consideración el nivel de intoxicación de la persona probable infractor al momento de determinar la sanción.
A mi criterio, la norma impugnada solamente resalta un elemento que, eventualmente, puede valorarse al momento de corroborar la actualización de la falta y su gravedad. Y es lógico que el juez cívico para evaluar la concurrencia de esa circunstancia debe sustentarse en prueba idónea como puede ser la constancia que expida el médico legista. Pero si el médico es deficiente en asentar los datos necesarios en esa constancia o el juez, sin contar con los elementos suficientes, determina el nivel de intoxicación, ese aspecto no es atribuible al diseño de la norma cuestionada, sino al de su debida aplicación.
En segundo término, tampoco compartí la propuesta respecto a que, el que la norma vincule al juzgador a tomar en cuenta las circunstancias individuales del infractor, vulnere la seguridad jurídica.
En efecto, no advertí que el hecho de que se señale en la norma impugnada que se puedan tomar en cuenta las condiciones particulares del probable infractor, para emitir la sanción, genere inseguridad jurídica, dado que esa disposición claramente debe entenderse como la posibilidad de que el juez cívico cuente con la discreción necesaria para poder justipreciar todas las posibles circunstancias relevantes que concurrieron al momento en que el probable infractor desplegó su conducta para determinar, con la amplitud necesaria, si cometió o no una falta administrativa.
De igual forma, esas circunstancias individuales del infractor también podrían consistir en su condición económica, la cual puede ser válidamente tomada en cuenta por el juez cívico para corroborar la solvencia de dicho infractor, para asumir o no la imposición de una multa o, en su caso, conmutarla por servicios a la comunidad. Aunado a que es cuestionable que lo relativo a la teoría de la imputación objetiva tenga cabida en el análisis de una norma, como la que nos ocupa, que solamente regula lo relativo a los elementos que debe considerar el juzgador para determinar la sanción a imponer.
Respecto al tema "V14. Invalidez por omitir modular los límites en la imposición de sanciones pecuniarias en caso de jornaleros, obreros o trabajadores.".
En este apartado se estudió el artículo 84 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, y en la sentencia se aduce que si bien el artículo combatido señala que para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la propia Ley, relativo a las medidas de apremio se debe tomar en cuenta la clase de infracción, clasificándolas para ese efecto en Clase A, Clase, B, Clase C y Clase D, pero sin hacer alusión al hecho de que las multas en tratándose de los jornaleros, obreros o trabajadores en modo alguno pueden consistir en sanción pecuniaria con un importe mayor al de su jornal o salario de un día, lo cierto es que esa sola circunstancia no torna inconstitucional la norma, pues ésta debe analizarse en conjunto con el orden jurídico.
En este apartado considero que se debió declarar la invalidez del artículo 84 de la Ley impugnada, pues estimo que resultaban esencialmente fundados los argumentos de la Comisión accionante, porque la disposición analizada al establecer de forma cerrada, para todos los casos posibles, los diversos rangos para imponer multas, genera una laguna, al dejar de considerar los supuestos, no solo de los jornaleros, obreros o trabajadores sino, incluso, el de los trabajadores no asalariados, contemplados en el artículo 21 constitucional, en sus párrafos quinto y sexto. Aunado a que la disposición impugnada tampoco prevé expresamente ninguna excepción a la aplicación de esos rangos de multas, pues no hace ninguna distinción para el caso de jornaleros, obreros o trabajadores no asalariados.
Sin que, en este supuesto, resultara conducente realizar una interpretación conforme, para salvar la constitucionalidad del precepto en análisis, pues en el caso de disposiciones como el artículo 84, que establecen las sanciones que deben imponerse cuando se determina la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción (a diferencia de las que se analizaron en el apartado V.5), sí tiene cabida la prohibición de interpretación conforme del derecho penal, aunque aplicable de manera modulada al derecho administrativo sancionador que nos ocupa. Ello, dado que se trata de un precepto que regula aspectos medulares sobre la imposición de sanciones, que conllevan un mayor grado de exigencia de seguridad jurídica.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de los votos aclaratorio, concurrente y particular que formula la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en relación con la sentencia del diecisiete de junio de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTOS ACLARATORIO Y CONCURRENTES QUE FORMULA LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2024.
En la sesión celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, en contra del Decreto 567 por el que se expidió la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
En el presente voto me refiero exclusivamente a dos de los temas que se analizaron en este asunto y en los cuales tuve diferencias con las razones expresadas por la mayoría: 1) la invalidez de diversas porciones normativas con motivo de la falta de consulta a personas con discapacidad y 2) la validez del requisito de ser "mexicano", exigido para ocupar ciertos cargos en los juzgados cívicos del Estado de Michoacán. Con relación al primer tema formulo un voto aclaratorio y uno concurrente, y del segundo tema uno concurrente.
1. Voto aclaratorio y voto concurrente con relación a la invalidez por falta de consulta previa a las personas con discapacidad.
En cuanto al primer tema, una mayoría de ocho de votos(59) del Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos 33, en su porción normativa "incapaces", y 38, en su porción normativa "y las personas con algún tipo de discapacidad"(60), porque el Congreso local no realizó la consulta previa exigida constitucional y convencionalmente, lo que trasgredió en forma directa el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual es materia del voto concurrente y aclaratorio que a continuación desarrollo(61).
De manera previa a realizar algunas precisiones en torno a este tema en el voto aclaratorio y de exponer los motivos por los que no compartí algunas de las consideraciones en el voto concurrente, considero pertinente hacer referencia a algunos aspectos básicos de la manera como el Tribunal Pleno ha interpretado la obligación estatal de realizar consultas previas a personas con discapacidad.
Comentarios previos en relación con la consulta previa.
Existe un marco constitucional y convencional en el cual se inscribe el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(62), que dispone que los Estados parte, como México, celebrarán consultas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con ellas:
Artículo 4
1. Los Estados Partes [sic] se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes [sic] se comprometen a: [...]
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes [sic] se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes [sic] celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
*Énfasis añadido.
En términos generales, este Tribunal Pleno ha considerado, desde la acción de inconstitucionalidad 33/2015(63), que la falta de consulta es un vicio de procedimiento que provocaba invalidar todo el acto legislativo emanado de ese procedimiento, para el efecto de que la consulta a personas con discapacidad fuera llevada a cabo y, tomando en cuenta la opinión de las personas consultadas, entonces se legislara.
A partir de esta convención internacional, directamente imbricada con la Constitución Política del país, y del caso mencionado, es que se desarrolló una línea de precedentes que consideran la falta de consulta como una trasgresión constitucional.
En esa línea de precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sido unánime cuando a todos los que la integramos nos parece inminente la afectación. Por ejemplo, así votamos en las acciones de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017 y 41/2018 y su acumulada 42/2018, en las que se invalidaron, respectivamente, la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí(64) y la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México(65). En este último, el Tribunal Pleno estableció que la participación de las personas con discapacidad debe ser: a) previa, pública, abierta y regular; b) estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad; c) accesible; d) informada; e) significativa; f) con participación efectiva; y g) transparente.
Estos dos casos son similares en tanto que se impugnaban leyes fundamentales para estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues estaban orientadas a regular aspectos torales de sus vidas.
No consultar a los destinatarios primigenios no sólo constituye una trasgresión constitucional y una falta de respeto, sino que es un despliegue de paternalismo, de pensar que, desde una posición cómoda, por mayoritaria y aventajada, se puede determinar de forma infalible qué es mejor para quienes han sido, no pocas veces, históricamente invisibles. Se presume, por supuesto, la buena fe de los Congresos, y podrán idear provisiones beneficiosas, pero parten del problema principal, que es obviar la necesidad de preguntar si la medida legislativa propuesta le parece, a la comunidad a la que está dirigida, correcta, útil y favorable o, si prevé políticas y procesos realmente integradores, o si, al contrario, contiene mecanismos gravosos o parte de suposiciones estigmatizantes que requieren erradicarse.
Comprensiblemente, cada integrante del Tribunal Pleno tiene su propia concepción de cómo cada norma impugnada afecta o impacta a este grupo social, así que hay muchos casos en los que no hemos coincidido. No siempre tenemos frente a nosotros casos tan claros como los dos que mencioné como ejemplo, donde toda la ley va encaminada a colisionar por la falta de consulta o en los que no se hizo ningún esfuerzo por consultarles. En otras ocasiones se trata de artículos de dudosa aplicación para los grupos históricamente soslayados, y las apreciaciones personales encuentran mayor espacio en la ponderación.
La mayoría del Pleno ha considerado, por ejemplo, que invalidar una norma por el sólo hecho de mencionar algún tema que involucre a personas con discapacidad, puede ser un criterio rígido, que no garantiza una mejora en las condiciones de los destinatarios, ni facilita la agenda legislativa, y que, al contrario, puede impactar perniciosamente en los derechos de la sociedad en general al generar vacíos normativos.
Así, por ejemplo, tenemos el caso de la acción de inconstitucionalidad 87/2017, relacionada con la materia de transparencia(66), donde discutimos la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y determinamos que no era necesario llevar a cabo la consulta, porque los derechos de las personas con discapacidad no eran el tema fundamental de la ley ni de su reforma.
La misma determinación tomamos, en una votación dividida, cuando resolvimos que no era necesaria la consulta previa (ni se había argumentado como concepto de invalidez) respecto de las obligaciones de las autoridades encargadas de producir campañas de comunicación social para que se transmitan en versiones y formatos accesibles para personas con discapacidad, de la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que fue la acción de inconstitucionalidad 61/2019(67).
En estos casos, sopesando lo que es "afectación" y la deferencia que amerita la culminación de un proceso legislativo, la mayoría del Pleno decidió que no era prudente anular por falta de consulta.
También tenemos el caso inverso: que una mayoría simple del Pleno determina que sí es necesaria una consulta, pero no se invalida la norma impugnada. Este fue el caso de la acción de inconstitucionalidad 98/2018(68), donde algunos consideramos que la Ley de Movilidad Sustentable de Sinaloa era inconstitucional porque no se había consultado y contenía provisiones de impacto relevante y directo en las personas con discapacidad (como el diseño de banquetas y rampas, la accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad o equipo especializado, por ejemplo). Por no resultar calificada esa mayoría, no se invalidó.
Los anteriores botones de muestra ilustran que quienes integramos el Tribunal Pleno no siempre coincidimos en qué configura una afectación tal que detone la decisión de anular el proceso legislativo que dio lugar a una norma para que sea consultada antes de formar parte del orden jurídico.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se finca en el principio de afectación. Mientras más claramente incida una norma en estos grupos sociales, mayor tendencia a la unanimidad desplegará el Pleno.
VOTO ACLARATORIO.
Es absolutamente reprochable que, a pesar de la fuerza del instrumento convencional, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán haya omitido las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano, obligaciones mínimas de solidaridad hacia sus propios habitantes con discapacidad.
El incumplimiento a la disposición convencional que rige en este tema genera normas inválidas, precisamente porque nacen de un incumplimiento. Sin embargo, no puedo dejar de ser reflexiva. El efecto invalidatorio parece reñir con el propio instrumento internacional que mandata consultar. Por ejemplo, la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4.4 dispone, en lo que interesa: "Nada de lo dispuesto en esa convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte".
Una lectura empática de los artículos 33 y 38 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo pudiera sugerir prima facie que es positiva para las personas con discapacidad porque debe partir de la buena fe de quienes legislan. Estos artículos, en esencia, establecen que las personas con discapacidad no ingresarán a celdas, pues permanecerán en ciertas áreas asignadas; y que en caso de cometer alguna falta administrativa se estará a lo reglamentado en cada bando de gobierno o reglamento. Entonces, al invalidar los artículos, ¿no se menoscaban algunos derechos y ventajas, no se eliminan provisiones que pudieran facilitarle la vida a este grupo históricamente soslayado?
Como lo he destacado reiteradamente en mis votos, lo más importante que debe procurarse con dicho grupo es el respeto a su dignidad y a que sean sus integrantes quienes determinen cuál es la forma ideal de llevar a cabo tal o cual política para que les sea funcional y respetuosa, pues quienes no formamos parte de ese grupo no poseemos elementos para poder valorar con solvencia qué es lo más pertinente. Sin embargo, para aplicar correctamente este derecho convencional pareciera necesaria una primera fase valorativa, aunque sea prima facie, justamente para observar si las disposiciones que atañen a las personas consultadas les generan beneficios o ventajas, les amplían derechos o en cualquier forma les facilitan la vida.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta acción de inconstitucionalidad fue la de invalidar las normas impugnadas, porque adolecen del vicio insalvable de no haber sido consultadas, decisión que comparto, pero con las consideraciones adicionales que aquí expongo.
Lo anterior, no sin omitir expresar una preocupación reflexiva que he externado en todos los asuntos donde se ha ordenado invalidar normas por falta de consulta previa. En general, no me convence del todo que invalidar las normas sea el efecto más deseable, pues como señala la propia convención internacional, idealmente no deberían eliminarse provisiones que pudieran servir de ayuda a personas históricamente discriminadas.
La invalidez parece colisionar con lo que se tutela, porque puede implicar la extracción del orden jurídico de alguna disposición que, aunque sea de forma deficiente, pudiera constituir un avance fáctico en los derechos de estas minorías.
En este contexto, y tomando en cuenta el amplio margen de maniobra que a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación permite lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria(69), quizá sea mejor ordenar al Congreso local a llevar a cabo estas consultas previas y reponer el procedimiento legislativo, sin decretar la invalidez del artículo impugnado; es decir, sin poner en riesgo la validez de los posibles beneficios que lo ya legislado pudiera contener.
Sin embargo, el problema realmente grave está en mantener la costumbre de no consultar. Lo que se requiere es visibilidad normativa, es decir, voltear la mirada legislativa a estos grupos que requieren normas específicas para problemas que ellos conocen mejor, y mayores salvaguardas a fin de lograr plenamente su derecho a la igualdad y no discriminación. Presuponer que cualquiera puede saber qué les conviene a estos grupos, o qué necesitan, arraiga el problema y les impide participar en el diseño de sus propias soluciones.
Tomando esto en cuenta, convengo en que la invalidación es el mecanismo más eficaz que posee la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr que el Legislativo sea compelido a legislar de nueva cuenta tomando en consideración estos grupos en situación de vulnerabilidad. Además, permitir la subsistencia de lo ya legislado sin haber consultado, presuponiendo la benevolencia de los artículos impugnados que establecen políticas, formas de hacer, formas de entender, derechos y obligaciones, dejándolos intactos con tal de no contrariar los posibles avances a que se refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representaría, de facto, suprimir el carácter obligatorio de la consulta.
Adicionalmente, si no se invalida la disposición, es improbable que el Legislativo actúe para subsanar una oquedad que no existirá porque, si no se declara su invalidez, el efecto jurídico es que tal norma es válida, lo que inhibe la necesidad de legislar de nuevo. Si la norma no es invalidada, entonces es correcta, siendo así, ¿para qué volver a legislar después de consultar a los grupos en situación de vulnerabilidad? En cambio, si se invalida, queda un hueco por colmar. Es cierto que el Legislativo pudiera ignorar lo eliminado, considerar que es irrelevante volver a trabajarlo, y evitar llevar a cabo una consulta, con las complicaciones metodológicas que implica. Es un riesgo posible, así que para evitar que suceda es que la sentencia ordena volver a legislar en lo invalidado(70).
En corolario a todo lo expresado a lo largo del presente documento, reitero que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos que ameriten consulta previa debe ser particularmente sensible a las circunstancias que rodean cada caso concreto, con especial cautela frente a la determinación de invalidez de normas, tomando en cuenta los posibles impactos perjudiciales que podrían derivar de una falta o dilación en el cumplimiento del mandato de volver a legislar.
Mantengo mi reserva respecto a que invalidar las normas no consultadas, y que prima facie puedan beneficiar a estos grupos en situación de vulnerabilidad, sea la mejor solución. La realidad demostrará si estas conjeturas son correctas y si los Congresos actúan responsablemente frente a lo mandatado y con solidaridad hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Con esa salvedad voto a favor del efecto de invalidar, aclarando precisamente mis reservas al respecto.
El concepto de "afectación" ha demostrado, a partir de las decisiones del Máximo Tribunal, ser un concepto que debe calibrarse caso por caso, y con cada caso, la suscrita va reforzando su convicción de que el concepto de "afectación" no puede ser entendido de manera dogmática ni generar los mismos efectos a rajatabla en todos los casos.
VOTO CONCURRENTE.
Muy de la mano con lo anterior, en la sesión pública en la que se resolvió este asunto se generó una interesante deliberación respecto a si las normas cuestionadas generaban una afectación que ameritaba la obligación de consultar a las personas con discapacidad, o si por el contrario, los artículos reclamados constituían un beneficio en los procedimientos de justicia cívica del Estado de Michoacán. Si bien coincidí con la decisión alcanzada en cuanto a la invalidez de las porciones normativas "incapaces" del artículo 33 e "y las personas con algún tipo de discapacidad" del artículo 38, por la falta de consulta a las personas con discapacidad, quiero dejar constancia de algunas reflexiones a manera de voto concurrente.
La aproximación respecto de las personas con discapacidad se asoció históricamente al modelo médico rehabilitador, en donde se veía a la discapacidad como una enfermedad que tenía que curarse y, por ende, quienes la padecían no tenían la capacidad de decidir por sí mismos, ni podían manifestar su voluntad libremente, por lo que el Estado les designaba un tutor que tomaba las decisiones de sus vidas a partir de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y asistencialista.
Sin embargo, en las últimas décadas se emprendió una lucha para abandonar el modelo médico y optar por el modelo social, cuya premisa es que las personas con discapacidad no son vulnerables por sí mismas, sino que es el entorno con sus barreras de movilidad, comunicación, actitudinales, normativas y de acceso a servicios, el que no reconoce la diversidad en el cuerpo humano (atendiendo a las extremidades y sistemas que lo componen) y, por ende, el que no permite el ejercicio pleno de sus derechos.
De esta manera, uno de los conceptos claves que permiten dimensionar el cambio de un sistema a otro es el de la diversidad funcional. El alcance del concepto estriba en reconocer que no hay una sola forma de realizar actividades, sino que con base en nuestras diferencias corporales hay un abanico de posibilidades. En ese sentido, el problema no radica en la "enfermedad" sino en la organización de la sociedad y su infraestructura diseñada por personas "sanas" que le coloca a las personas con discapacidad barreras para desarrollarse de manera autónoma.
La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad clasifica la diversidad funcional desde los aspectos físicos, mentales, intelectuales y sensoriales. Además, su preámbulo indica que: "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
Teniendo en cuenta lo anterior, consultar las personas con discapacidad o a los cuidadores o asistentes de esas personas de qué manera pueden avanzar por sobre esas barreras o limitaciones, permite precisamente el objetivo o, por lo menos, busca llegar al objetivo: que puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
Tal como lo señalé en la sesión en la que resolvimos este asunto, el tránsito de un modelo a otro no está exento de vicisitudes y sobresaltos, incluso de errores o prejuicios arraigados. Por lo tanto, la ruta de las personas con discapacidad se orienta a un horizonte de verdadera igualdad en términos constitucionales cuando se les consulta de qué manera pueden superar esas barreras. Sin embargo, la tentación de creer que sabemos más que este grupo en situación de vulnerabilidad, incluso con una buena intención, puede presentar un problema al momento de diseñar políticas públicas o marcos jurídicos para ellos.
La anterior reflexión me ha llevado a votar, de manera casuística, a favor o en contra de la invalidez de normas por falta de consulta previa, precisamente porque busco observar cuándo estamos ante un precepto que permita que las propias personas con discapacidad refieran de qué manera pueden salvar esas desventajas o barreras sociales impuestas.
Finalmente, considero pertinente señalar que me aparto de los párrafos 85 y 86 de la sentencia, en los cuales se precisa que no se analizan los artículos 43, 45 y 50 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán, pues si bien aluden a la discapacidad, no fueron cuestionados por la accionante. De una lectura de la demanda es posible advertir que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán cuestionó la totalidad de la ley de justicia cívica local(71), por lo que sí era factible estudiar la constitucionalidad de los artículos 43, 45 y 50 a la luz del parámetro convencional en materia de consulta previa a las personas con discapacidad.
2. VOTO CONCURRENTE con relación al requisito de ser mexicano para ocupar los cargos de médico, secretario y juez cívico.
Por otro lado, en el presente asunto la comisión accionante cuestionó los artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán que establecen el requisito de ser mexicano para ser médico, secretario y juez cívico local, al considerar que las legislaturas estatales no están facultadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a personas mexicanas, al tratarse de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Los artículos impugnados disponen lo siguiente:
Artículo 12. Para ser Juez Cívico, se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; [...].
Artículo 17. Para ser Secretario se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; [...].
Artículo 21. Para ser Médico en un Juzgado Cívico se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; [...].
Por unanimidad de diez votos(72), este Alto Tribunal reconoció la validez del requisito cuestionado. Si bien estuve de acuerdo con el sentido de lo resuelto, no compartí algunas consideraciones de la sentencia en las que se señala que las entidades federativas no tienen facultades para establecer como requisito de acceso a cargos públicos el ser mexicano por nacimiento.
Al respecto, no obstante que esas consideraciones no guardan relación directa con el requisito que se analizó en este caso, que sólo implicaba la condición de ser mexicano por cualquier modalidad, toda vez que se incluyen en la sentencia me veo en la necesidad de exponer mi concurrencia.
En primer lugar, respetuosamente considero que dichas consideraciones no eran necesarias para resolver lo planteado por la accionante pues la ley de justicia cívica local no contempla la exigencia de ser mexicano por nacimiento para ocupar los puestos de secretario, médico y juez cívico, sino sólo la de ser mexicano.
En segundo término, en múltiples precedentes(73) he señalado que las entidades federativas no invaden las competencias del Congreso de la Unión cuando establecen el requisito de ser mexicano por nacimiento para acceder a algún cargo público local, por las razones que expongo a continuación.
La nacionalidad está regida por el artículo 30 constitucional, y el diverso 73 reserva facultad expresa al Congreso para: "XVI. Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República".
Por su lado, el artículo 32 constitucional(74) se limita a regular los cargos y funciones previstos en la propia Constitución Política del país, sin que de ahí pueda desprenderse que pretenda regular más allá que los previstos en ella misma y en otras leyes del Congreso de la Unión.
Es claro que la legislación interna y propia de los Estados no emana del Congreso de la Unión, sino de los Congresos locales, y también es cierto que no existe mandato expreso en este artículo 32 en el sentido que los Estados se entiendan comprendidos en tal reserva. No hay indicios de tal pretendida generalidad, sino, al contrario, de contención y de deferencia al legislador local (se refiere solo a otras leyes del Congreso de la Unión).
Lo anterior explica que las constituciones de las entidades federativas suelan contener disposiciones relativas a que reservan ciertos cargos públicos para "mexicanos por nacimiento", como el de gobernador, diputado, fiscal general, integrante de ayuntamiento, magistrado de tribunal local, etcétera.
Tal es el arreglo político mexicano, amparado en el pacto federal previsto en la Constitución Política del país, medularmente en el artículo 40, que dispone que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
Así, la Constitución Política del país, en el referido artículo 40 y en el diverso 41(75), establece un régimen federal que otorga autonomía a los Estados en todo lo concerniente a su régimen interior con la única limitación de las estipulaciones y reglas mínimas del pacto federal, las cuales por su propia naturaleza deben ser expresas.
Al respecto, el artículo 124 constitucional delimita claramente las competencias entre la Federación y los Estados conforme al principio de que las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México(76); es decir, un régimen constitucional de competencias exclusivas para la Federación y una distribución residual a los Estados.
Esto sobraría aclararlo en este caso, si no fuera porque fueron las consideraciones del engrose, que, a mi juicio, resultaron erradas pues el requisito, reitero, no es mexicanidad "por nacimiento".
En este sentido, no comparto las consideraciones de la sentencia en la parte que menciona que los Congresos locales no pueden condicionar el acceso a cargos públicos a poseer la mexicanidad por nacimiento, toda vez que la reserva de legislar dicho requisito no se encuentra prevista como competencia exclusiva de la Federación en el artículo 73 constitucional, ni en el 32, ni en ningún otro.
El régimen de competencias se integra por reglas mínimas y expresas. Por esta razón, no comparto las referencias de la sentencia a la falta de competencia de las legislaturas estatales para establecer el requisito de ser mexicano por nacimiento, pues esa afirmación supone desentrañar una facultad exclusiva a la Federación en detrimento de los Estados, que no tiene un sustento expreso en el régimen de competencias.
Con lo cual, queda el precedente de que el régimen federal es algo así como una figura retórica, siendo que es la realidad nacional, y a merced de cualquier tema que se pretexte o se perciba apremiante se puede difuminar o reescribir el régimen de competencias constitucional.
Si bien es misión de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretar y salvaguardar la Constitución Política del país, esto no significa atribuirle a la Federación competencias o temas que no están distribuidos así en el propio pacto federal.
Por todo lo anteriormente expuesto, si bien en el presente asunto estuve de acuerdo en que se reconociera la validez del requisito de ser mexicano, no compartí las consideraciones de la sentencia en las que se señala, desbordándose la litis, que los Congresos locales no tienen competencia para establecer como requisito de acceso a cargos públicos el ser mexicano por nacimiento.
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de diez fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de los votos aclaratorio y concurrentes que formula la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en relación con la sentencia del diecisiete de junio de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 84/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
1 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.
[...]
2 Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[...]
3 Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
[...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
[...]
4 Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
5 Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.
6 Artículo 18. El Presidente es el representante legal y autoridad ejecutiva responsable de la Comisión.
Articulo 27. El Presidente de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Ejercer la representación legal y jurídica de la Comisión. (...)
Artículo 13. Son atribuciones de la Comisión: [...]
XXVII.- Proponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal expedidas por el Congreso, que vulneren los Derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte; [...]
7 Se cita en apoyo la tesis P./J. 36/2004, de rubro y texto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, página 865, registro digital 181395.
8 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Página: 1513.
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXIII, Abril de 2006, Página 821, Registro 175353.
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006224, Instancia: Pleno, Décima Época Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, Tipo: Jurisprudencia.
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.
11 Resuelta en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por mayoría de ocho votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por la invalidez de la totalidad de la ley, Franco González Salas obligado por la mayoría, Zaldívar Lelo de Larrea obligado por la mayoría, Pardo Rebolledo, Medina Mora, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando sexto, relativo al estudio, en su punto 1: violación a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, a la libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil, consistente en declarar la invalidez de los artículos 3, fracción III, 10, fracción VI, en la porción normativa al igual que de los certificados de habilitación de su condición, 16, fracción VI, en la porción normativa "los certificados de habilitación"; y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista. Las Ministras Luna Ramos, Piña Hernández y Ministro Aguilar Morales votaron en contra.
12 Resuelta el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho por unanimidad de diez votos. Ausente el Ministro Pardo Rebolledo.
13 Observación General No. 5, adoptada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
14 Resuelta el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve por mayoría de nueve votos en contra del emitido por la Ministra Esquivel Mossa. Ausente el Ministro Pardo Rebolledo.
15 Resuelta el veintiuno de abril de dos mil veinte, por unanimidad de once votos.
16 Resuelta el 1 de marzo de 2021, por unanimidad de 11 votos de las Ministras y Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo apartándose del estándar rígido para celebrar la consulta correspondiente, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
17 Acción de inconstitucionalidad 193/2020, resuelta el 17 de mayo de 2021, por unanimidad de 11 votos, se declaró la invalidez de los artículos del 39 al 41 y del 44 al 48 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, expedida mediante el Decreto 389, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 17 de junio de 2020.
18 Acción de inconstitucionalidad 179/2020, resuelta el 24 de mayo de 2021, en la que, por unanimidad de 11 votos, se declaró la invalidez los artículos 38, 39, 40 y del 43 al 47 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante el Decreto 0675, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 14 de mayo de 2020.
19 Acción de inconstitucionalidad 214/2020, resuelta el 24 de mayo de 2021, en la que, por unanimidad de votos, se declaró la invalidez de los artículos 51, 52, 53 y del 56 al 59 de la Ley Número 163 de Educación del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el 15 de mayo de 2020.
20 Acción de inconstitucionalidad 131/2020 y acumulada, resuelta el 25 de mayo de 2021, en la que, por unanimidad de votos, se declaró la invalidez de los artículos 46, 47, 48 y del 51 al 56 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 18 de mayo de 2020.
21 Acción de inconstitucionalidad 18/2021, resuelta el 12 de agosto de 2021, por unanimidad de 11 votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo apartándose del estándar rígido para celebrar la consulta correspondiente, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea quien anunció voto concurrente.
22 Acción de inconstitucionalidad 121/2019, resuelta el 29 de junio de 2021, por unanimidad de 11 votos, de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
23 Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017.
Artículo Único. Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: [...]
Artículo 73.
[...]
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante [...].
24 Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución.
[...]
Séptimo. La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente:
a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos;
b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, y
c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley [...].
25 Fallada por unanimidad de votos en sesión de 14 de enero de 2021. Esta acción se reclamó la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit.
26 La acción de inconstitucionalidad AI 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, se resolvieron en sesión de 06 de septiembre de 2018.
27 Texto: La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.
28 La acción de inconstitucionalidad 95/2014 se falló el siete de julio de dos mil quince, bajo la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
29 Tesis 2a./J. 29/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 70, registro digital 194159.
30 Tesis P./J. 30/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1515, registro digital 172521.
31 Sin que ello implique, en este momento, un pronunciamiento respecto de la eventual facultad del Congreso de la Unión para regular esta materia, dado que el tema tratado en la presente acción de inconstitucionalidad versa sobre la invalidez de una norma perteneciente a una legislación local.
32 Fallada el veintiuno de julio de dos mil veinte,
33 Fallada el quince de abril de dos mil veintiuno.
34 Fallada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
35 Fallada el tres de octubre de dos mil veintidós.
36 Número de Registro: 177102. ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Pág. 1874. P./J. 123/2005.
37 Ratificado por México el 11 de septiembre de 1961.
38 Así lo exigen entre otros, según el caso, el artículo 95 para los cargos de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
39 Así se falló, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, resueltas el seis de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que se refiere a los requisitos del Fiscal General de la Ciudad de México.
40 Acción de inconstitucionalidad 74/2008, fallada el doce de enero de dos mil diez.
41 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Jurisprudencia 47/95. Novena Época. Registro 200234. Pleno. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. Diez de abril de mil novecientos noventa y cinco. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
42 ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. Jurisprudencia 40/1996. Novena Época. Registro 200080. Pleno. Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas Buentello y otra. Treinta de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Mayoría de nueve votos. Ministro ponente Juventino V. Castro y Castro.
43 Amparo en revisión 1133/2004, resuelto el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, por mayoría de ocho votos de las Ministras Luna Ramos y Sánchez Cordero, y los Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Silva Meza y Azuela Güitrón, se resolvió interrumpir la jurisprudencia 65/95, de rubro: EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE. En contra los Ministros Cossío Díaz, por estimar que la audiencia puede ser previa o posterior; y Díaz Romero y Valls Hernández. Por mayoría de diez votos de las Ministras Luna Ramos y Sánchez Cordero y los Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Silva Meza y Azuela Güitrón, por violación a la garantía de previa audiencia; Cossío Díaz, por no satisfacerse los requisitos de razonabilidad; y Valls Hernández, por no justificarse las causas de utilidad pública; Díaz Romero votó a favor del proyecto y reservó su derecho de formular voto particular; los señores Ministros Cossío Díaz y Valls Hernández reservaron su derecho de formular votos concurrentes.
44 Registro digital: 2021403. Instancia: Pleno. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 6.
ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos..
45 Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
(...)
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;
(...).
Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
46 Dicha regla de votación se encuentra prevista en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Transitorio Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, que señalan:
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[...] Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. [...]
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
[...] Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.
47 Artículo 49. El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, sus consecuencias, las circunstancias individuales del infractor, la gravedad de la falta, oposición en contra de la autoridad que ejecutó el aseguramiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y ejecución de la falta, si se causa afectación a menores de edad o adultos mayores, nivel de intoxicación.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, además, el Juez tomará en consideración si es un caso de reincidencia.
48 Resuelta en sesión de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, aprobada por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea separándose del párrafo 242, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández separándose del párrafo 242, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado VI.5
49 Artículo 84. Para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 47 de esta Ley, relativo a las medidas de apremio, la o el Juez Cívico se sujetará a lo siguiente:
I. Infracciones Clase A. Se sancionarán con una multa de cinco a veinte veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de seis a doce horas, que podrán ser conmutable por tres a seis horas de Trabajo en Favor de la Comunidad;
II. Infracciones Clase B. Se sancionarán con una multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de doce a dieciocho horas, que podrán ser conmutable por seis a doce horas de Trabajo en Favor de la Comunidad;
III. Infracciones Clase C. Se sancionarán con una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de dieciocho a veinticuatro horas, que podrán ser conmutable por doce a dieciocho horas de Trabajo en Favor de la Comunidad; y,
IV. Infracciones Clase D. Se sancionarán con una multa de sesenta a cien veces la Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de veinticuatro a treinta y seis horas.
La o el Juez Cívico, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrá conmutar cualquier sanción, según sea el caso, por Trabajo en Favor de la Comunidad.
50 Artículo 85. Los reglamentos y/o bandos de gobierno municipal, clasificarán las faltas administrativas a que se refiere esta Ley, de acuerdo a las clases señaladas en el artículo 84, a fin de que la conducta sea sancionada conforme a la gravedad de la infracción.
51 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Tomo XXIII. Abril de 2006. Página 821. Registro 175353.
52 El Estado de Michoacán no cuenta con una legislación local en materia de archivos que se encuentre armonizada con la Ley General de Archivos, pero debe recordarse que ésta última es de aplicación directa para los sujetos obligados en los tres órdenes de gobierno.
53 Los juzgados cívicos resultan sujetos obligados por la Ley General de Archivos en términos del artículo 1, párrafo primero, de dicha ley:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
54 Entre ellos, las acciones de inconstitucionalidad 1/2017, 68/2018 y 212/2020 resueltas el primero de octubre de dos mil diecinueve, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y el primero de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente.
55 Cuarto. La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas.
56 Quinto. La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución.
57 Cuarto. En caso de que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o las Legislaturas de las entidades federativas omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar dentro del plazo establecido en los artículos transitorios anteriores, resultará aplicable de manera directa la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
58 Artículo 70. En caso de que las partes decidan someter su conflicto a un mecanismo alternativo de solución de controversias, el Facilitador explicará en qué consisten los procedimientos de mediación y conciliación, el alcance del convenio adoptado y la definitividad y obligatoriedad del mismo una vez sancionado por el Juez.
El Facilitador llevará a cabo el procedimiento de mediación o conciliación en los términos previstos en la Ley de Justicia Alternativa y restaurativa del Estado de Michoacán.
59 De las Ministras Ortiz Ahlf, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán. Las Ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama votaron en contra.
60 Artículo 33. Son responsables de las infracciones y tienen la calidad de infractor, todas aquellas personas, nacionales o extranjeros cuya conducta encuadre a la señalada como infracción o falta administrativa de acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos y/o bandos de gobierno.
En caso de los menores, lesionados, incapaces, personas mayores de 65 años, se estará a lo reglamentado, lo cual no deberá contraponerse a las leyes vigentes para el efecto.
Artículo 38. El Centro de Resguardo y Detención contará con los espacios físicos siguientes: [...]
Las personas de 65 años o más, mujeres embarazadas, menores de edad y las personas con algún tipo de discapacidad, no ingresarán a celdas, permanecerán en las áreas asignadas.
61 La postura del presente voto aclaratorio la he sostenido en todos los asuntos en los que se declara la invalidez de normas por falta de consulta. Entre los precedentes más recientes destacan las acciones de inconstitucionalidad 136/2022 y 198/2023 y su acumulada 200/2023.
En la acción de inconstitucionalidad 136/2022, el Pleno declaró la invalidez del artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas porque el Congreso local no realizó la consulta previa exigida. Resuelta el cuatro de junio de dos mil veinticuatro por unanimidad de once votos de las Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán.
En la acción de inconstitucionalidad 198/2023 y su acumulada 200/2023, el Pleno invalidó el artículo 139, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, por vulnerar el derecho a la consulta previa. Resuelta el veinte de febrero de dos mil veinticuatro por unanimidad de once votos de las Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama, Piña Hernández y la suscrita Ríos Farjat, y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales (Ponente), Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán.
62 Adoptada el trece de diciembre de dos mil seis en Nueva York, Estados Unidos de América. Ratificada por México el diecisiete de diciembre de dos mil siete. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil ocho. Entrada en vigor para México el tres de mayo de dos mil ocho.
63 Resuelta en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por mayoría de seis votos de las Ministras Luna Ramos y Piña Hernández y de los Ministros Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. En contra, los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea, al estimar que la ley debe declararse inválida por contener un vicio formal.
El asunto se presentó por primera vez el veintiocho de enero de dos mil dieciséis y no incluía un análisis del derecho de consulta previa. En la discusión, el Ministro Cossío Díaz propuso que en el proceso legislativo hubo una ausencia de consulta a las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, por lo que debía invalidar toda la ley. Los demás integrantes solicitaron tiempo para estudiar el punto, por lo que el Ministro Ponente Pérez Dayán, señaló que realizaría una propuesta.
El quince de febrero de dos mil dieciséis, se discutió por segunda ocasión el proyecto en el que se propuso que para establecer si en el caso se había cumplido con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe determinarse si ha implicado de forma adecuada y significativa a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Con base en ello, por mayoría de seis votos de las Ministras Luna Ramos y Piña Hernández, y de los Ministros Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales se determinó que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista cumplió con la consulta ya que existió una participación significativa de diversas organizaciones representativas. En contra votaron los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea, quienes señalaron que la consulta debe ser previa, accesible, pública, transparente, con plazos razonables y objetivos específicos, y de buena fe, lo que no se cumple en el caso, ya que no se sabe si fue a todas las organizaciones que representan a personas con autismo, la convocatoria no fue pública, y no hubo accesibilidad en el lenguaje.
64 Resuelta en sesión de veinte de abril de dos mil veinte, por unanimidad de once votos de las Ministras Esquivel Mossa, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
Los artículos impugnados de esta ley regulaban el enfoque que tendría la asistencia social clasificando a las personas con discapacidad como personas con desventaja y en situación especialmente difícil originada por discapacidad, entre otros.
El Tribunal Pleno determinó que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.
65 Resuelta en sesión de veintiuno de abril de dos mil veinte, por unanimidad de once votos de las Ministras Esquivel Mossa, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México tenía como objeto establecer mecanismos e instancias competentes para emitir políticas en favor de personas con Síndrome de Down; fijar mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de quienes participarían en los procesos de atención, orientación, apoyo, inclusión y fomento para el desarrollo de las personas con Síndrome de Down; implantar mecanismos a través de los cuáles, se brindaría asistencia y protección a las personas con Síndrome de Down; y emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos donde participara la sociedad civil organizada y no organizada en favor de estas personas.
El Tribunal Pleno estableció que la participación de las personas con discapacidad debe ser: a) previa, pública, abierta y regular; b) estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad; c) accesible; d) informada; e) significativa; f) con participación efectiva; y, g) transparente.
66 Resuelta en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por mayoría de ocho votos de la Ministra Esquivel Mossa y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán, en el sentido de que no se requería la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad. La Ministra Piña Hernández y los Ministros González Alcántara Carrancá y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en el sentido de que se requería consulta.
67 Resuelta en sesión de doce de enero de dos mil veintiuno, por mayoría de seis votos de la Ministra Esquivel Mossa y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán por declarar infundado el argumento atinente a la invalidez por falta de consulta indígena y afromexicana, así como a las personas con discapacidad. La Ministra Piña Hernández y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.
68 Resuelta en sesión el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por mayoría de seis votos de la Ministra Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, así como de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea a favor de que se requería la consulta previa a las personas con discapacidad. En contra, la Ministra Esquivel Mossa y los Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán.
69 Artículo 41. Las sentencias deberán contener: [...] IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; [...]
70 Por eso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto reiteradamente que sus declaratorias de invalidez surtirán sus efectos luego de transcurrido cierto tiempo, a fin de dar oportunidad a los Congresos para convocar debidamente a indígenas y a personas con discapacidad, según la materia de las normas.
71 En la página 2 de la demanda se indicó lo siguiente:
NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA (Actos reclamados): De la autoridad demandada en el inciso a) del capítulo de autoridades que emitieron las normas impugnadas, se demanda la invalidez por aprobar y expedir, la totalidad de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo.
A su vez, la página 5 señala que:
CONCEPTOS DE INVALIDEZ. PRIMERO. Invalidez Constitucional de la Totalidad de la Norma Impugnada por Falta de Bases y Principios (Inexistencia de la Ley General).
72 De las Ministras Ortiz Ahlf, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán.
73 Véanse mis votos concurrentes en la acción de inconstitucionalidad 112/2024, resuelta el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco por mayoría de nueve votos de las Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán. La Ministra Batres Guadarrama votó en contra.
Acción de inconstitucionalidad 35/2023, fallada el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés por unanimidad de votos de las Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Piña Hernández y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek y Pérez Dayán.
Acción de inconstitucionalidad 61/2021, resuelta el tres de octubre de dos mil veintidós por unanimidad de nueve votos de las Ministras Piña Hernández, Esquivel Mosa y la suscrita Ministra Ríos Farjat, y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Zaldívar Lelo de Larrea. La Ministra Ortiz Ahlf y el Ministro Pérez Dayán estuvieron ausentes.
74 Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. [...]
75 Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. [...].
76 Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.