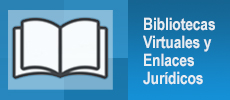SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 181/2023, así como los Votos Concurrentes de las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y del s
DOF: 02/10/2025
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 181/2023, así como los Votos Concurrentes de las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y del señor Ministro Javier Laynez Potisek, y Particular y Concurrente de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR
COLABORÓ: FERNANDA TORRES SÁNCHEZ
MARÍA FERNANDA REBOLLAR CORTÉS
ÍNDICE TEMÁTICO
Apartado
Criterio y decisión
Págs.
Trámite
Se presenta el concepto de invalidez y los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
1
I.
Competencia
El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto.
15
II.
Oportunidad
La presentación de la demanda fue oportuna.
15
III.
Legitimación
La demanda fue presentada por parte legitimada.
17
IV.
Causas de improcedencia y sobreseimiento
No se plantearon causas de improcedencia por las autoridades ni se advirtió alguna de manera oficiosa.
18
V.
Estudio de fondo
El estudio de la norma impugnada se realiza desde el principio de igualdad y no discriminación a partir de una perspectiva de género, y en segundo lugar, desde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y su desarrollo integral.
18
I. Parámetro de constitucionalidad
A. El derecho a la igualdad y no discriminación
A.1. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar una vida libre de violencia de género;
A.1.1. Los estereotipos de género en el trabajo no remunerado;
A.2. El derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares;
B. El derecho de la mujer a la salud en el contexto laboral
C. El principio de interés superior de la niñez
C.1. El derecho a la salud de las niñas y niños;
C.2. El derecho de las infancias a vivir en familia;
C.2.1. La corresponsabilidad parental en la crianza y cuidado de hija e hijos;
C.2.1.1. La paternidad activa;
D. El principio de progresividad en su vertiente de no regresividad
E. Lactancia
F. Licencias de responsabilidades familiares como una forma de conciliación entre la vida familiar y laboral
F.1. Licencias de maternidad;
F.2. Licencias de corresponsabilidad (paternidad);
19
II. Estudio de la norma
A. Licencias de paternidad
B. Prórroga a las licencias de paternidad por tres meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria
C. Licencia por adopción
D. Lactancia
90
VI.
Efectos
114
Resolutivos
119
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR
COLABORARON: FERNANDA TORRES SÁNCHEZ
MARÍA FERNANDA REBOLLAR CORTÉS
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día doce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y,
RESULTANDO:
I. Presentación de la demanda.
1. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés(1), María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y actos siguientes:
1.1. Poderes demandados:
Órgano Legislativo que emitió las normas generales impugnadas:
· Congreso del Estado de Baja California Sur
Órgano Ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas:
· Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur
1.2. Normas generales impugnadas.
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
· Artículo 29, párrafos primero, en la porción normativa "podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo", segundo y tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur reformado mediante Decreto 2933, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, del siguiente contenido:
"ARTÍCULO 29.- Quien se encuentre en estado de gravidez podrá disfrutar de hasta un mes de descanso previo a la fecha programada para el parto y de otros dos meses posteriores al mismo, pudiendo transferir, a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, el periodo de descanso que éste considere, previo al parto para después del mismo. En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente.
La lactancia materna será hasta dos años, independientemente de que ésta sea exclusiva o complementaria para el menor. La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos. Asimismo, tendrán derecho a acceder a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta el segundo año de edad.
La esposa o esposo, concubina o concubino, o la pareja derivada de una relación de unión libre de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, y que sea trabajador o trabajadora a la que se refiere esta Ley, podrá disfrutar de una licencia de 10 días hábiles con goce de sueldo, a partir del día de la intervención médica a la que se refiere este artículo. En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso."
II. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados.
2. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que estas normas vulneran los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 17.4, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 23, 24.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; artículos 2, 6, 7, inciso b), 10, 11.1 y 12.2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 2, 3, 4, 18, 24.2, inciso d) y e), y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 2, 3 y 6 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia; artículos 2, 3, 4.2, 5, 11, numerales 1, inciso f), y 2, inciso c), y 16, numeral 1, incisos d) y f) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y los artículos 4, 6 y 8, letra b, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".
3. Por cuanto se refiere a los derechos humanos, estimó que se vulneraron los derechos de igualdad y no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de cuidado y protección de las infancias, los derechos laborales, el derecho de protección a la familia, el principio de interés superior de la niñez y el principio de progresividad y no regresividad.
III. Registro y turno de la demanda.
4. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico con el número 181/2023; y determinó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para instruir el procedimiento respectivo.
IV. Conceptos de invalidez.
5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteó los siguientes argumentos:
PRIMERO
El artículo 29, tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur prevé como derecho de la persona trabajadora el disfrute de un permiso de paternidad o parental de diez días laborales con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijas o hijos, así como por la adopción de una o un infante.
Por otra parte, el párrafo primero del artículo controvertido establece que quienes se encuentren en estado de gravidez podrán disfrutar de una licencia por un periodo de 3 meses con goce de sueldo, aunado a que cuando la o el infante haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención medica hospitalaria, la madre trabajadora podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los contemplados en la licencia de maternidad.
Con base a lo anterior, se advierte que el Congreso local estableció plazos de licencias parentales distintos en atención a la calidad o relación de la persona trabajadora con su hija o hijo, desprendiéndose que cuando la trabajadora sea la madre gestante gozará de tres meses de licencia, de lo contrario únicamente será merecedor de una licencia de diez días hábiles; e incluso, solamente la trabajadora que conciba podrá ampliar su licencia siempre y cuando se coloque en el supuesto previsto en la norma controvertida.
En ese sentido, el precepto impugnado transgrede los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, particularmente entre la mujer y el hombre, pues su construcción normativa se cimenta en estereotipos de género basado en las responsabilidades familiares, entre las cuales se encuentra el cuidado de las hijas e hijos, que históricamente han sido atribuidas a las mujeres.
Adicionalmente, el precepto normativo controvertido transgrede el principio del interés superior de la niñez, así como el derecho de las infancias a ser cuidadas por ambos progenitores, pues tanto el padre como la madre tienen la obligación común de la crianza y el desarrollo de sus hijas e hijos, sin embargo, la disposición inhibe la participación activa de los hombres o de uno de los progenitores en el cuidado infantil cuando comparten con su pareja la patria potestad, así como su guardia y custodia.
· La regulación prevé licencias parentales diferenciadas cuyos plazos dependen de la calidad o relación de la persona trabajadora con su hija o hijo, atribuyendo un plazo mayor a las personas trabajadoras gestantes. Por lo que, a juicio de la Comisión accionante, la norma esta permeada de estereotipos, estigmas y roles de género que invisibilizan la corresponsabilidad familiar, así como las responsabilidades afectivas y de cuidados paternales, al perpetuar la visión de una paternidad proveedora, asignando a la mujer esa labor.
· El Congreso local otorga un trato diferenciado entre quienes eligen adoptar y quienes prefieren procrear, pues dispuso plazos de licencias parentales distintos.
· El derecho a la igualdad y no discriminación es incompatible frente a toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.
· Con la incorporación del artículo 4° constitucional, el cual reconoce el derecho fundamental de igualdad entre la mujer y el hombre, se buscó garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona, pero también comprende la igualdad con el hombre en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.
· Los alcances del derecho a la igualdad entre hombre y mujer implican no solamente que ambos cuenten con las mismas posibilidades de oportunidades, sino también que en la consecución de éstas no partan de estereotipos, estigmas y prácticas discriminatorias que obstaculizan la materialización de la participación activa de la mujer en la vida política, económica, cultural, social y jurídica del país.
· Por otra parte, en el artículo 4°, párrafo noveno, de la Constitución General, se encuentra reconocido el principio del interés superior de la niñez, el cual se erige como eje central en el actuar de todas las autoridades del Estado mexicano cuando se involucren a las niñas, niños y adolescentes, el cual implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
· Dicho principio implica que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con ellos, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad al requerir de una protección especial.
· Asimismo, que tratándose de medidas que puedan afectarles, se debe llevar a cabo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquellas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las infancias y adolescencias, y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil y garantice su bienestar integral.
· El plazo de la licencia controvertido es insuficiente, dado que sigue institucionalizando una visión de la paternidad como meramente proveedora de recursos y presupone que el hombre cuenta con una mujer o una red de mujeres que asumen el cuidado y crianza de las hijas e hijos.
· La norma impugnada impide una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al otorgar plazos diferenciados por concepto de licencia de paternidad y maternidad, lo que repercute en la satisfacción de las prerrogativas fundamentales del interés superior de la niñez, así como el de cuidado y protección de las infancias.
Vulneración al derecho de igualdad y no discriminación
· La norma impugnada parte de la premisa de que la mujer es la encargada de la crianza y cuidado, puesto que otorga la posibilidad a la madre gestante de que amplíe su licencia por cuestiones excepcionales relacionadas con la salud del recién nacido, sin dar la misma posibilidad a las otras personas trabajadoras no gestantes.
· El artículo impugnado no considera que la responsabilidad de la crianza, cuidado y atención de las hijas e hijos constituye un deber de ambos padres, de acuerdo con el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
· De igual manera, debe tomarse en cuenta que el Estado mexicano está obligado a garantizar igualdad de condiciones para que ambos padres (corresponsabilidad) puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre por el interés superior de la niñez. Máxime si se toma en cuenta que las infancias tienen derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
· Añade que la norma impide la igualdad de oportunidades laborales o profesionales para las mujeres y contribuye a la brecha salarial entre hombres y mujeres.
· La norma no supera un test de escrutinio estricto, toda vez que si bien es cierto la disposición podría perseguir una finalidad constitucionalmente válida o imperiosa -como lo es proteger la salud de las trabajadoras embarazadas y asegurar su recuperación física después del parto-, también es cierto que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para otorgar únicamente diez días hábiles por concepto de licencia de paternidad, por lo que resulta discriminatoria. Tampoco se estima que la medida supere dicha grada en relación con las personas que se convirtieron en madres por adopción, pues requieren de un tiempo considerable para convivir de forma continua con su hijo o hija y así se integre plenamente a su seno familiar.
· De igual manera, tampoco se considera que la medida se encuentre estrechamente relacionada con el fin perseguido, pues no es posible afirmar que la salud de la persona gestante se conseguirá si sólo ella cuenta con una licencia por dos meses, ya que es poco probable que en dicho tiempo sólo se dedique a su recuperación, siendo que tendrían a su cargo el cuidado de la o el recién nacido.
· Por último, tampoco constituye la medida menos restrictiva, pues este tipo de normas obstaculizan la consolidación de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Transgresión al principio del interés superior de la niñez
· Si bien la medida pretende otorgar una mayor protección a las infancias, lo cierto es que no prioriza el interés superior de la niñez, pues no permite el cuidado integral por parte de ambos progenitores, en igualdad de circunstancias.
· Tampoco se advierte que se proteja el interés superior de aquellas infancias que hayan sido adoptadas, pues en dichos casos los trabajadores adoptantes únicamente podrán gozar de diez días hábiles de licencia.
· La norma obstaculiza el cuidado de las hijas e hijos por parte de los padres, por lo que su participación activa en el desarrollo y protección de sus hijas e hijos se encuentra limitada a diez días de licencia.
· Tiene una gran importancia que tanto madres como padres, sin importar si lo son por concepción o adopción, asuman sus responsabilidades de cuidado y protección integral de sus hijos e hijas, en tutela del interés superior de la niñez, desde el primer momento, lo que se consigue mediante las licencias de paternidad y maternidad, sin embargo, si estas son desiguales, impedirán que ambas figuras les otorguen a las infancias el mismo tiempo de calidad.
SEGUNDO
Las reformas al párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, al no prever la obligación de las instituciones y dependencias sudcalifornianas de contar con espacios de lactancia materna o lactarios, como tampoco que la trabajadora -durante la lactancia- pueda decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, a pesar de que anteriormente si los establecía dicho precepto, se traducen en una medida regresiva y contraria al parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos de las mujeres.
· La norma en combate no prevé la obligación de las instituciones y dependencias estatales y municipales sudcalifornianas de contar con salas de lactancia en sus instalaciones.
· Tampoco se reconoce la posibilidad de que las trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia de decidir tomar dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o realizar la extracción manual de leche.
· El principio de progresividad exige a todas las autoridades del Estado, en el ámbito de su competencia, incrementar gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales.
· En cuanto a la no regresividad se impide adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección de los derechos humanos.
· Las salas de lactancia o lactarios responden a la participación de las mujeres en el ámbito laboral, pues surgen en el contexto de incorporación de la mujer en el mercado laboral, en relación con el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
· Derivada de la importancia de la lactancia materna tanto para los infantes como para la mujer o persona gestante, es primordial que, en la reincorporación del trabajo, existan espacios para realizar esta actividad.
· En los centros de trabajo que no cuentan con los espacios de lactancia, las mujeres y personas gestantes que realizan la lactancia se ven obligadas a usar lugares que no reúnen las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de la leche.
· El establecimiento de salas de lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios, sin embargo, el texto controvertido no garantiza el acceso a espacios higiénicos y dignos para la lactancia materna.
· En el 2016 la ley si contemplaba la obligación de las instituciones para designar un lugar adecuado para que las personas trabajadoras pudiera amamantar a sus hijas o hijos o realizar la extracción manual de leche, obligación que ya no se prevé a raíz de la reforma al artículo en discusión.
· En la reforma del artículo impugnado, también se desincorporó la oportunidad de las madres trabajadores de escoger, de acuerdo con sus necesidades, un horario para poder lactar.
· El marco constitucional establece que, durante la lactancia, se goza del derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche.
· La prerrogativa de contar con un descanso extraordinario de una hora diaria es la única opción que permite la norma para poder lactar es rígida, cuando lo óptimo seria tener horarios flexibles.
· La norma es regresiva en perjuicio de la satisfacción de los derechos laborales, de igualdad y prohibición de discriminación de las mujeres, de contar con espacios óptimos para lactar en sus centros de trabajo y elegir la modalidad de horarios, que se ajuste a sus necesidades.
· Se contraviene el principio de progresividad y no regresividad, pues las prerrogativas de contar con un espacio adecuado para lactar y la opción de escoger la modalidad de los horarios para lactar si eran reconocidas en el texto del artículo 29 de la ley impugnada.
· No existe justificación constitucional para el retroceso en el reconocimiento de las prerrogativas de las madres trabajadoras que se encuentran lactando.
· La medida no solamente es regresiva, sino también se erige abiertamente contraria a las bases mínimas previstas en el artículo 123, apartado B, de la Constitución General.
Cuestiones relativas a los efectos:
· La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que, de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. Admisión y trámite.
6. Mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 181/2023, ordenando dar vista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California Sur para que en el plazo de quince días rindieran el informe correspondiente, así como la remisión de los documentos solicitados. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulase el pedimento correspondiente; así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara lo que estimara conducente.
VI. Rendición de informes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de Baja California Sur.
7. El veintisiete de octubre de dos mil veintitrés se dio cuenta del escrito con anexos del Poder legislativo estatal, a través del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur. El diez de noviembre de dos mil veintitrés, se dio cuenta del oficio y anexos enviados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.
8. Informe del Poder Legislativo estatal. Al rendir su informe, Adrián Chávez Ruíz como Oficial Mayor del Estado de Baja California Sur, en representación del Poder Legislativo de la entidad, señaló lo siguiente:
· Los antecedentes con las etapas procesales legislativas que dieron origen al Decreto impugnado. Tales antecedentes se conformaron por la presentación de la iniciativa, la sesión pública de la presentación de dictamen, la lectura, discusión, votación y aprobación de este. Así como su remisión al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación.
· El artículo 116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias.
· El Congreso del Estado legisló con perspectiva de género, dentro de lo establecido por los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal, sin incurrir en ninguna situación de discriminación, ya que no se puede dar un trato igual a una persona embarazada (antes y después del parto) que a un hombre.
· En la exposición de motivos se observa que el objetivo primordial era la regulación de derechos de las mujeres bajo elementos de interseccionalidad.
· La reforma abona y fortalece el derecho a la salud de las mujeres, al contar con mayor tiempo para cuidar su estado de gravidez y recuperarse de manera posterior al parto.
· El aumento de plazo en la licencia a 10 días hábiles con goce de sueldo fomenta la creación del vínculo para que ambos padres asuman un rol activo en la estabilidad emocional, el desarrollo saludable y el bienestar de sus hijas o hijos.
· A la par es una medida progresiva y mayor a la que se establece en las normas reglamentarias del artículo 123 constitucional.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. Al rendir su informe justificado el Licenciado Joaquín Baños Hernández en su carácter de Director Jurídico Contencioso en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, señaló lo siguiente:
· Es cierto, en cuanto a la publicación del decreto 2933 que contiene la reforma al artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.
· Las normas impugnadas no contravienen las disposiciones constitucionales, ni los derechos de igualdad y no discriminación, derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de cuidado y protección de las infancias, derechos laborales, derecho a la protección de la familia, el principio de interés superior de la niñez y el principio de progresividad y no regresividad
10. Dichos informes se tuvieron por rendidos, mediante acuerdos dictados por el Ministro instructor el diez de noviembre de dos mil veintitrés para el Poder Ejecutivo estatal, y el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés al Poder Legislativo(2), quedando los autos a la vista de las partes para efectos de que pudieran formular sus alegatos.
VII. Alegatos y cierre de instrucción.
11. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo valer sus respectivos alegatos, los cuales se agregaron a los autos, conforme a lo determinado en el seis de diciembre de dos mil veintitrés. En este el Ministro Instructor determinó el cierre de la instrucción. Posteriormente, en el auto de cuatro de enero de dos mil veinticuatro se agregaron los alegatos formulados por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.
CONSIDERANDOS:
I. Competencia.
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad 181/2023, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación abrogada, aplicable en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados.
II. Oportunidad.
13. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(3) dispone que, por regla general, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso, el Decreto 2933 impugnado, a través del cual se reformó el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, fue publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés en el Boletín Oficial estatal.
15. De manera que, conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo de treinta días para promover la acción de inconstitucionalidad debía computarse a partir del sábado veintidós de julio de dos mil veintitrés al domingo veinte de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, considerando que el último día del plazo fue inhábil, debe considerarse que su presentación procede hasta el lunes veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia y el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como da cuenta el criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, plasmado en la tesis registrada con el número 2a. LXXX/99 de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA"(4).
16. En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó en el buzón judicial el día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida de forma oportuna.
III. Legitimación.
17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.
18. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
19. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) confiere a la Presidenta o Presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.
20. En el presente asunto, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
21. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante, mediante el cual se plantea que el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur es contrarios a la Norma Fundamental y vulneran distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.
IV. Causas de improcedencia y sobreseimiento.
22. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
23. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este Tribunal Pleno, de oficio, no advierte la actualización de alguna.
24. Al no haberse planteado ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, se procede al estudio de fondo respecto de los temas que subsisten.
V. Estudio de fondo.
25. Ahora bien, este Tribunal Pleno estima que existen al menos dos formas de acercarse al estudio del artículo impugnado. En primer lugar, desde el principio de igualdad y no discriminación a partir de una perspectiva de género y, en segundo lugar, desde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y su desarrollo integral.
26. Consecuentemente, el presente asunto se dividirá en los presentes apartados: I. Parámetro de constitucionalidad; A. El derecho a la igualdad y no discriminación; A.1. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar una vida libre de violencia de género; A.1.1. Los estereotipos de género en el trabajo no remunerado; A.2. El derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares; B. El derecho de la mujer a la salud en el contexto laboral; C. El principio de interés superior de la niñez; C.1. El derecho a la salud de las niñas y niños; C.2. El derecho de las infancias a vivir en familia; C.2.1. La corresponsabilidad parental en la crianza y cuidado de hija e hijos; C.2.1.1. La paternidad activa; D. El principio de progresividad en su vertiente de no regresividad; E. Lactancia; F. Licencias de responsabilidades familiares como una forma de conciliación entre la vida familiar y laboral; F.1. Licencias de maternidad; F.2. Licencias de corresponsabilidad (paternidad); II. Estudio de la norma; A. Licencias de paternidad; B. Prórroga a las licencias de paternidad por tres meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria; C. Licencia por adopción; y D. Lactancia.
I. Parámetro de constitucionalidad.
A. El derecho a la igualdad y no discriminación.
27. El derecho humano a la igualdad y no discriminación está previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7), y en los artículos 1º y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(8). A su vez, este derecho es indispensable para el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, ya que es intrínseco a la dignidad humana, por ello, este Alto Tribunal ha sostenido que su protección debe ser intensa y efectiva, particularmente al examinar la regularidad de los actos legislativos.(9)
28. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al ius cogens(10), puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos y, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, de no introducir en su ordenamiento jurídico, eliminar y combatir regulaciones y prácticas.(11)
29. Así, el Pleno de este Alto Tribunal ha señalado que la prohibición de discriminar, entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías sospechosas que recoge el artículo 1º constitucional, a saber: el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.(12)
30. Por su parte, la igualdad como derecho fundamental se divide en dos modalidades. La primera es la igualdad formal que a su vez se constituye a partir de dos principios; el de igualdad ante la ley y de igualdad en la ley.
31. El primer principio de igualdad ante la ley contempla una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, es decir, se constriñe como la obligación de las autoridades de aplicar la norma jurídica de manera uniforme, a la par, los órganos materialmente jurisdiccionales tienen la misma obligación y solo pueden apartarse cuando exista fundamentación y motivación objetiva y razonable.
32. En cuanto al segundo principio de igualdad en la ley, que se dirige a la autoridad materialmente legislativa y exige que las normas no contengan diferenciaciones injustificadas constitucionalmente o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.(13)
33. Así, no se prohíbe el uso de categorías sospechosas, en el entendido de que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda implica una diferencia arbitraria en detrimento de los derechos humanos.(14)
34. Mientras que, la segunda modalidad es la igualdad sustantiva o de hecho, la cual radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales sujetos a vulnerabilidad, gozar y ejercer tales derechos.
35. Bajo ese contexto, el derecho a la igualdad no se agota en la prohibición de implementar legislaciones con distinciones arbitrarias y discriminatorias, sino que también implica advertir las desigualdades estructurales sobre grupos que históricamente se han encontrado en desventaja.
36. Es así como el origen de la dimensión sustantiva de la igualdad se sustenta en que existen, en la sociedad, grupos que han sido sistemáticamente excluidos del goce y ejercicio de sus derechos y que es obligación del Estado crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y tienen mayores riesgos de enfrentar actos discriminatorios.
37. En consecuencia, la materialización de esta faceta de la igualdad conlleva la identificación de factores, circunstancias o desigualdades que deben de ser atendidas por el Estado para que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y las personas que los integran, logren acceder a sus derechos equitativamente. Ello, con la finalidad de aminorar o eliminar la marginación e inequidad bajo la cual han sido sometidos.
38. Por lo que, esta vertiente de la igualdad impone a todas las autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo actos que tiendan a obtener correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población. Esto se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo o legislativo cuya finalidad es erradicar diferenciaciones injustificadas; discriminación sistemática; así como los efectos de la marginación histórica y/o estructural de los diversos grupos sociales.(15)
39. De tal manera, cuando la igualdad formal resulta insuficiente para erradicar los obstáculos que coartan, excluyen o privan del ejercicio de derechos, es indispensable acudir a la igualdad sustantiva para poner en marcha las medidas de carácter especial y no mantener un sistema que profundice la discriminación y las desigualdades.
A.1. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar una vida libre de violencia de género.
40. Si bien a nivel constitucional se prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley en el primer párrafo, del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la práctica continuada de conductas que replican roles y estereotipos de género mantiene la subordinación de las mujeres a un sistema que asigna funciones conforme a este.
41. Consecuentemente, la igualdad formal no logra por completo revertir los efectos de la discriminación estructural, aunque las normas son explicitas, en los hechos persiste la desigualdad, arraigada principalmente al orden social de género.(16) Puesto que, las cargas impuestas, que se originan a partir de la construcción social y cultural de estereotipos, son mecanismos que reproducen el ejercicio de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.
42. De igual forma, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), considera que la perpetuación de la posición de subordinación de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados constituye un grave obstáculo para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.(17)
43. Adicionalmente, en la Recomendación General 19, el Comité CEDAW al desentrañar el artículo 2 inciso f, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), precisó que los roles tradicionales y estereotipos perpetúan la violencia contra la mujer, pues dichas prácticas pueden llegar a justificar la violencia de género como una forma de protección de las mujeres, cuyo efecto es en detrimento de sus derechos humanos.
44. Asimismo, este Alto Tribunal ha determinado que las cargas impuestas por la construcción de estereotipos redundan y se traducen en mecanismos que perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.(18)
45. Por ende, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para modificar o abolir leyes, normas, costumbres y prácticas vigentes encaminadas a reproducir formas de discriminación contra la mujer, aún más si éstas alimentan prejuicios y perpetúan la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres.(19)
46. En ese sentido, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la CEDAW(20), contienen las obligaciones específicas para eliminar la discriminación contra las mujeres, incluyen, entre otras cuestiones, modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres; adoptar las medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban la discriminación contra la mujer y efectuar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos a partir de roles estereotipados(21). Igualmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8(22), exige la modificación de patrones socioculturales de subordinación.(23)
A.1.1. Los estereotipos de género en el trabajo no remunerado.
47. Los estereotipos de género se definen como una visión generalizada sobre los atributos o características y roles que deben poseer y desempeñar las mujeres, los hombres o las minorías sexuales.
48. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Digna Ochoa vs México, determinó que el estereotipo de género:
"...se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales."(24)
49. Parte de estos estereotipos de género se reflejan en las relaciones familiares en las que las mujeres constantemente contribuyen al bienestar de la familia en detrimento de su participación en el mercado laboral y su autonomía económica.
50. Esto se debe a la división sexual del trabajo, impuesta social y culturalmente, así, por medio de esta división es que las tareas y espacios de las mujeres se definen principalmente en el hogar, mientras que a los hombres les corresponde el mundo público, como el trabajo remunerado.
51. Lo anterior conlleva a que las desigualdades sociales se transformen o reproduzcan en la organización social del hogar, en la que incluso las políticas públicas asignan las funciones domésticas, como las de cuidado de las niñas y niños, a las mujeres como si fuera una competencia casi exclusiva del género, concibiendo a las mujeres como madres y estas a su vez como las cuidadoras por excelencia.
52. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, un 86.3% de las infancias (0 a 5 años) son cuidadas por sus madres, el 7.6% por sus abuelas y el 6.1% restante incluye padre, abuelo, tía, entre otros.(25) Por su parte, el 81.7% de las infancias y adolescencias (6 a 17 años) son cuidadas por sus madres, 6.6% por sus padres y el 6.3% por sus abuelas y el 5.4% por su abuelo, tía u otros.(26)
53. Asimismo, existe una tendencia de las mujeres sobre los hombres en las tareas de cuidado, ya que de las 31.7 millones de personas de 15 años y más que se encargan de los cuidados, el 75.1% son mujeres, mientras que el 24.9% restante son hombres.(27)
54. Igualmente, la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, indica cuánto tiempo destinan las mujeres y los hombres al trabajo no remunerado y al trabajo para el mercado. Es así como, la distribución de tiempo total de trabajo es diferencial dependiendo del sexo; siendo que, para las mujeres el 30.9% de su tiempo se asigna al trabajo para el mercado, el 66.6% de su tiempo se lo dedica al trabajo no remunerado. (28)
55. En el caso de los hombres, el 68.9% corresponde al trabajo para el mercado, y el 27.9% de su tiempo se asigna al trabajo no remunerado. Demostrando que, la cantidad de tiempo que las mujeres destinan al trabajo no remunerado es casi la misma cantidad de tiempo que los hombres ocupan para el trabajo de mercado, aun cuando su tiempo dedicado es superior.(29)
56. Así, la Primera Sala y Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos ha configurado una línea jurisprudencial en cuanto al reconocimiento, valoración y cuantificación del trabajo no remunerado que se le impone a las mujeres, derivada de su posición de desventaja histórica y bajo una justificación en la que se atribuyen características y cualidades a las personas vinculadas a sus funciones reproductivas.
57. Al respecto, la Primera Sala ha establecido que generalmente se ha asociado histórica y culturalmente a las mujeres las labores de cuidado absoluto y, por lo tanto, del trabajo del hogar; mientras que a los hombres se les ha considerado a partir de su desarrollo en el ámbito público. Esta división sexual del trabajo ha sido causante de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.(30)
58. Además, identificó que, junto con la segregación de las labores en función del sexo, existe una jerarquización relativa a la valoración social y económica de esas funciones que, de igual manera, se traduce en desigualdades en perjuicio de las mujeres.(31)
59. Al mismo tiempo, definió que el trabajo doméstico o del hogar, junto con el de cuidado, se puede traducir en una multiplicidad de actividades no excluyentes entre sí, que se deben de valorar en lo individual; dichas tareas comprenden: la ejecución material de las labores domésticas, dentro y fuera del hogar, pero vinculadas con la organización de la casa y la obtención de bienes y servicios para la familia; realización de funciones de dirección y gestión de la economía doméstica y de la vida familiar; y el cuidado, crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de parientes que habiten en el hogar.(32)
60. También, se ha puntualizado que el problema al que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es que se espera de ella que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (la casa y la familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, provocándole un fuerte estrés. Con la duplicidad de funciones surgen sentimientos de culpa que se traducen en renuncias, fracasos, fatiga, insatisfacción, angustia, inquietud e incluso depresión, ante la impotencia de tener que acudir a los dos espacios sin ninguna o insuficiente ayuda: implica un sobre esfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos sin apenas tiempo para reponerse.(33)
61. Es así como, una forma de reivindicar el trabajo no remunerado y de cuidado en el hogar, que surge la figura de la compensación económica, que tiene la finalidad de resarcir el costo de oportunidad a la persona que asumió las cargas domésticas y de cuidado, al no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro.(34) Con ello, se asegura la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambas personas que conformaron el vínculo del matrimonio o la forma de unión bajo la que se sitúen.
62. Por su parte, la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional ha sostenido que es válida la implementación de medidas legislativas encaminadas a disminuir o eliminar la situación de desigualdad y que busquen lograr la igualdad sustantiva en el acceso o ejercicio efectivo de un derecho civil, político, económico, social o cultural, ello con la finalidad de reconocer el hecho de que las mujeres desarrollan en la sociedad una doble función, pues además de la función laboral, suelen atender el hogar ya sea como madres y/o como principales cuidadoras del mismo.(35)
63. No se inadvierte que, en determinados contextos y culturas, particularmente en modelos de familia no tradicionales, la feminización del cuidado familiar puede llegar a ser un asunto restrictivo y a la vez empoderador, en el que el trabajo no remunerado puede transformarse como una forma de resistencia, en la que las mujeres contribuyen al bienestar de su familia, la mantienen unida y enseñan a sus hijas e hijos sobre supervivencia en contextos de opresión.(36)
64. Por ello, es igual de importante sostener que la asignación de funciones en el hogar no debe sujetarse a estereotipos de género, en los que se promuevan visiones tradicionalistas imponiendo quehaceres y tareas de manera automática y sistemática, sino que, todas las personas se involucren en el entendido que estas actividades, que históricamente han realizado las mujeres, contribuyen al bienestar y la materialización del derecho al cuidado, manteniendo la vida diaria, así como la economía nacional.
65. Siendo que, en la contribución en la producción y la continuidad del sistema económico, tan solo en 2023, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados se contabilizó en un monto de 8.4 billones de pesos, lo que equivale al 26.3% del PIB nacional. En promedio, las mujeres al realizar trabajo no remunerado en el hogar y los cuidados aportaron a su hogar un equivalente a $86, 971.00 (ochenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 00/100 M.N). (37)
66. Una vez que se reconozca que el valor social y económico del trabajo del hogar y los cuidados, es obligatorio introducir la redistribución de dichas labores bajo un esquema socialmente justo, en el que todas las personas pueden compatibilizar su entorno familiar y laboral o profesional, implementando también las responsabilidades compartidas, considerando que todas las personas tienen el derecho de ser cuidadas y el deber de cuidar, en lugar de seguir agudizando desigualdades preexistentes.
A.2. El derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares.
67. El Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que, en materia laboral, como en cualquier otra, impera el principio constitucional de igualdad y no discriminación. En esta materia, en forma destacada se proclama y se busca alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, particularmente respecto de las oportunidades, el salario y el trato, comprendidas en este último, las condiciones de trabajo.(38)
68. De igual forma, el artículo 11 de la CEDAW establece que "los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos" y establece las medidas que deben tomar los Estados Partes para impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho al trabajo.
69. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha advertido, conforme al artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, -relacionado con las mujeres y el derecho al trabajo-, la necesidad de que los Estados cuenten con un sistema global de protección para luchar contra la discriminación de género y garantizar igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en relación con su derecho al trabajo. En particular, los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo.(39)
70. En concordancia a ello, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción V, y en el caso de trabajadores al servicio del Estado, el apartado B, fracción XI, inciso C, conforman un cuerpo jurídico de protección reforzada a la mujer contra los despidos atinentes a la maternidad y, consecuentemente, al deber de garantizar que, ante su violación por parte de autoridades o particulares, se salvaguarde la conservación de su trabajo, así como los derechos que hubieren adquirido por esta relación laboral.(40)
71. Conforme a estos parámetros nacionales e internacionales, surgen diversas obligaciones para el Estado, en las que sobresale la de tomar medidas para que la decisión de ejercer la maternidad no conlleve la pérdida de oportunidades o consecuencias negativas para las mujeres en su desarrollo profesional o laboral.
72. En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoció los esfuerzos del Estado mexicano para promover la integración de la mujer en el mercado laboral.
73. Sin embargo, expresó su preocupación debido a: la escasa participación económica de las mujeres; la persistente disparidad salarial por razón de género; la distribución desigual del trabajo doméstico y asistencial entre las mujeres y los hombres y los breves periodos de licencia de paternidad, que conduce a las mujeres a recurrir a empleos de tiempo parcial en el sector informal; la situación de precariedad de las trabajadoras domésticas; y el limitado acceso al mercado de trabajo formal.(41)
74. Incluso, la escasez de políticas públicas dirigidas a incentivar la participación del hombre en las labores domésticas, así como las de cuidado y crianza, fomenta que la organización al interior de la familia siga pasando a manos de las mujeres, afectando su vida laboral, porque las empresas pueden preferir a los hombres antes que a las mujeres en edad reproductiva dada la diferencia en el período de licencia que deben otorgarles a la mujer, en cambio al hombre no. (42)
75. Al respecto, la asignación excesiva del trabajo no remunerado y el retroceso histórico de las mujeres en acceder formalmente al mercado laboral, visibilizan el vínculo estrecho que hay entre la división sexual del trabajo, la persistencia de la pobreza, la concentración de poder, así como los patrones patriarcales y discriminatorios.(43)
76. Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo advierte que el conflicto entre las responsabilidades relacionadas con el cuidado de la familia y las exigencias del trabajo remunerado es una enorme fuente de desventaja para las mujeres en el mercado de trabajo, y es una de las razones de la lentitud del progreso hacia la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo.(44)
77. En efecto, el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género(45), deja ver que la división sexual del trabajo es un factor estructural que expone a las mujeres a un mayor grado de vulnerabilidad de encontrarse en situación de pobreza, debido a que inhibe su participación en el mercado laboral y otros espacios públicos, tan solo de 2016 a 2022 se obtuvieron los siguientes datos:
o Las jornadas de trabajo fueron menores en mujeres que en hombres mientras que las de trabajo no remunerado en el hogar fueron mayores.
o La jornada de trabajo no remunerado de las mujeres tiene un promedio de 32 horas, mientras que en los hombres se redujo a menos de la mitad.
o El trabajo no remunerado en el hogar se intensificó en contextos de pobreza para las mujeres aumentando 5 horas, mientras que para los hombres tuvo un efecto contrario. Y a su vez para las mujeres las horas de empleo disminuyeron por 8 horas. Con lo que se afirma que la división sexual del trabajo influye como un factor estructural que diferencia cómo las mujeres enfrentan y sobrepasan situaciones de pobreza.
o La acumulación de limitaciones a causa de los roles de género y de los contextos de pobreza han originado que, respecto de toda la población, las mujeres en situación de pobreza sean quienes dedican más tiempo al trabajo del hogar no remunerado y también quienes participen menos en el empleo.
o La brecha en el empleo entre géneros aumenta conforme se presentan mayores responsabilidades de crianza asumidas principalmente por las mujeres. Así, ser padre aumentó la inserción laboral a casi un cien por ciento, y se mantuvo en estos niveles independientemente de la edad de sus hijas(os) y la situación de pobreza. En cambio, ser madres se asoció a mayores niveles de empleabilidad hasta que las hijas(os) son mayores de 5 años, y en los contextos de pobreza se redujeron los niveles de inserción laboral en las mujeres.
78. Esto refleja como la sobrecarga de labores domésticas y de cuidado, a partir la división sexual del trabajo basada en estereotipos de género, permea negativamente en el desarrollo laboral y económico de las mujeres, acarreando la feminización de la pobreza; lo anterior, toda vez que consumen gran parte de su tiempo en actividades del hogar obstaculizando su desarrollo y sus oportunidades profesionales o laborales, que podrían disminuir por medio de un reparto justo y equitativo, asumiendo que tanto las funciones del hogar como las de cuidado son un deber colectivo que involucra a todas las personas y no se trata de una responsabilidad exclusiva de las mujeres.
B. El derecho de la mujer a la salud en el contexto laboral.
79. El derecho a la salud de toda persona está reconocido y protegido por el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(46), así como en diversas disposiciones convencionales, principalmente los artículos 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(47), 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(48), 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(49), en la Ley General de Salud y demás normatividad secundaria aplicable.
80. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que ese Derecho Humano no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad; sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.(50)
81. Asimismo, este Alto Tribunal señaló que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. (51)
82. En cuanto al derecho a la salud y la mujer, el artículo 11 de la Convención CEDAW, se ocupa en parte de su protección y seguridad en las condiciones de trabajo, lo que incluye la salvaguarda de la función reproductiva, su protección especial durante el embarazo, especialmente en aquellas actividades laborales de riesgo que puedan resultar perjudiciales para ella y la implementación de la licencia de maternidad.(52)
83. Adicionalmente, el artículo 4.2 de la CEDAW contempla que no se considerará discriminatoria la implementación de medidas especiales encaminadas a proteger la maternidad.(53)
84. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es deber de los Estados garantizar los derechos humanos de las mujeres en su acceso a servicios de salud materna. En el entendido de que la protección del derecho a la integridad personal de las mujeres en el ámbito de salud materna entraña la obligación de garantizar que las mujeres tengan acceso en igualdad de condiciones, a los servicios de salud que requieren según sus necesidades particulares relacionadas con el embarazo y el periodo posterior al parto y a otros servicios e información relacionados con la maternidad y en materia reproductiva a lo largo de sus vidas.(54)
85. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone expresamente que "a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social". La licencia de maternidad debe concederse a todas las mujeres, incluidas las que realizan trabajos atípicos, y las prestaciones deben proporcionarse durante un período adecuado. Deben concederse prestaciones médicas apropiadas a la mujer y al niño, incluida la atención en el período prenatal, durante el parto y en el período posnatal, y de ser necesario la hospitalización.(55)
86. En ese contexto, la protección de la maternidad es fundamental para la salud y bienestar de las mujeres trabajadoras y de sus hijos, por lo que se debe garantizar su acceso a un trabajo decente y a la seguridad social y teniendo como ejes centrales la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
C. El principio de interés superior de la niñez.
87. Con relación al principio de interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que este Alto Tribunal -a través de la jurisprudencia- ha desarrollado abundante doctrina con la que determina los alcances de dicho principio. Empero, para lo que aquí interesa, basta con establecer como premisas fundamentales para el estudio del presente asunto, las siguientes:
88. Que el interés superior de la niñez es el deber de toda autoridad de considerar el desarrollo de la infancia y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de niñas, niños y adolescentes(56).
89. Además, que todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todas las niñas, niños y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquéllos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral(57).
90. En ese sentido, el principio del interés superior de la niñez implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con las niñas, niños y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad(58).
91. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas o bien aplicarlas, y éstas inciden -de manera directa o indirecta- sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las personas menores y la forma en que deben armonizarse para servir como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar integral de la persona menor a la que afecten(59).
92. Es preciso referir que dicho principio obliga a toda autoridad, incluyendo a legisladores y a juzgadores.(60)
93. Orientativamente, cabe enfatizar que la Primera Sala se ha pronunciado respecto al rol que tiene el principio en el ámbito jurisdiccional. Ha señalado que el interés superior de la niñez es un "criterio orientador fundamental de la actuación judicial", dado que es una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a una niña, niño o adolescente, o que pueda afectar sus intereses. Por tanto, de acuerdo con este principio, el juzgador está obligado a realizar una interpretación sistemática considerando los deberes de protección de las infancias y los derechos de estos contenidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes de protección respectivas.(61)
94. De forma paralela, se ha reconocido la obligación específica del legislador a considerar el interés superior de la niñez en el proceso de creación de normas. La Primera Sala de esta Suprema Corte ha señalado que es un criterio rector para elaborar normas, por lo que deben tomarse en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos.(62) También ha señalado que el legislador, al momento de elaborar normas que inciden en los derechos de la niñez, está obligado a tomar en cuenta dicho principio, a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de las niñas y los niños para evitarles cualquier afectación. Esto significa que, al ponderar sus intereses frente a los de terceros, no se restrinjan los derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia.(63)
C.1. El derecho a la salud de las niñas y niños.
95. Este derecho se encuentra reconocido a nivel internacional en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos(64);12.1 y 12.2 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(65); 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño(66); y, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
96. En el ámbito nacional, se encuentra reconocido en los artículos 4º, párrafos cuarto y noveno de la Constitución General(67); 63 de la Ley General de Salud(68); y 13, 43, 50, 51 y 52 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(69).
97. De dicho marco jurídico, se puede advertir que todos los niñas y niños tienen derecho a la salud. Durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más alto posible y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Asimismo, que este derecho se debe entender desde un enfoque integral que considera el crecimiento físico, así como las dimensiones social, emocional y lingüística/cognitiva del desarrollo de las infancias.
98. El Comité de los Derechos del Niño, consciente de la importancia de la salud, no sólo como un derecho que debe ser garantizado, sino un elemento esencial para el desarrollo integral de las infancias, en su observación general 15 definió el "derecho a la salud del niño" de la siguiente manera:
"El derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del niño a la salud en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
99. Asimismo, en la referida observación, el comité fijó los principios que deben de observar los Estados para garantizar el derecho a la salud de la niña y el niño, entre los que se encuentran los siguientes:
· La indivisibilidad e interdependencia de los derechos del niño. La realización del derecho a la salud es indispensable para el disfrute de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. A su vez, el logro en la protección del derecho del niño a la salud depende de la realización de otros derechos.
· El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y factores que determinan la salud del niño. Los Estados deben garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño, en particular las dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales de su desarrollo. Para lo cual, se debe tener en cuenta diversos determinantes, algunos de carácter individual como la edad, el sexo, condición socioeconómica, etc; otros determinantes que operan en el entorno inmediato formado por las familias, los compañeros, etc; así como determinantes estructurales como políticas, sistemas administrativos, normas, valores sociales y culturales, entre otros(70).
100. Ahora bien, en relación con el concepto del "nivel más alto posible de salud", el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano(71).
101. Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que no debe soslayarse que la infancia es un periodo de crecimiento constante que va del parto y la lactancia a la edad preescolar y la adolescencia. Cada fase reviste importancia en la medida en que comporta cambios diversos en el desarrollo físico, psicológico, emocional y social, así como en las expectativas y las normas. Las etapas del desarrollo de la niñez son acumulativas; cada una repercute en las etapas ulteriores e influye en su salud, el potencial, los riesgos y las oportunidades; de ahí que entender su trayectoria vital es decisivo para apreciar la manera en que debe salvaguardarse el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental(72).
102. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud ha adoptado un enfoque que abarca la totalidad del ciclo vital, en él se reconoce que la calidad de la vida en las distintas etapas del ciclo vital es importante no sólo para el bienestar inmediato, sino para la salud y el desarrollo posteriores y, habida cuenta del vínculo crucial que existe entre la salud materna, neonatal e infantil, para la salud de las futuras generaciones(73).
103. Es preciso mencionar que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, entre los que se encuentran el derecho a vivir en familia, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la dignidad humana, a la no discriminación, entre otros.
104. En ese contexto, el derecho a vivir en familia es un componente fundamental de este enfoque integral del derecho a la salud de las niñas y niños, ello, al ser el principal contexto en que sucede su desarrollo físico, mental y emocional.
C.2. El derecho de las infancias a vivir en familia
105. Ahora bien, en relación con el derecho de las infancias a vivir en familia, este Alto Tribunal ha identificado su origen desde la Convención sobre los Derechos del Niño que, en su preámbulo, reconoce que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de las infancias y adolescencias, por lo que esta institución debe recibir la protección y asistencia necesaria para que sus miembros asuman sus responsabilidades.
106. En este mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de las niñas, niños y adolescentes, de vivir con su familia y la obligación estatal de establecer las medidas de protección necesarias para ese efecto.
107. Asimismo, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también establece el reconocimiento de la preservación de la familia, al imponer al Estado el deber de proteger su organización y desarrollo. En ese mismo sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce en su artículo 13, fracción IV, su derecho a vivir en familia.
108. En corolario, es ineludible la obligación del Estado de proteger al núcleo familiar como el principal medio de cuidado y protección de las infancias y adolescencias, bajo la consideración esencial de que éste es el espacio fundamental para su desarrollo integral.(74)
109. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que las niñas y niños tienen derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas(75). Asimismo, que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia(76).
110. En ese contexto, respecto del artículo 17 de la Convención Americana, así como del artículo VI de la Declaración Americana, señaló que articulan el derecho de protección a la familia, reconociendo que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida, siendo que este derecho implica no sólo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de las niñas y niños, sino también favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que, como se señaló, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia(77).
111. En ese sentido, ha señalado que las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los derechos de las niñas y niños requieren no sólo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en sus relaciones privadas o familiares, sino también que, según las circunstancias, adopte providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto requiere que el Estado, como responsable del bien común, debe resguardar el rol preponderante de la familia en la protección de las infancias; y prestar asistencia del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar(78).
112. Por otra parte, al fallar las acciones de inconstitucionalidad 8/2014(79) y 78/2021(80), el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que "tratándose de la institución civil de la adopción, los derechos de los menores (de edad) sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante u adoptantes, dada precisamente, (la) protección constitucional especial de los niños y niñas".
113. En ese sentido, se concluyó, la adopción es una institución que busca la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el afán de incorporarlos a una familia donde puedan proporcionarles afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Así, la adopción debe ser considerada un derecho de las infancias y adolescencias, por el cual se debe procurar en todo momento garantizar la protección de sus intereses.
114. Por tanto, se estimó que la intervención del Estado en esa institución responde al principio de la integración familiar para encontrar un ambiente que sea idóneo para el normal desarrollo del menor de edad. En suma, la adopción ha dejado de ser un acto privado para convertirse, principalmente, en un procedimiento judicial, donde la protección del interés superior de la niñez es el eje principal de la regulación.(81)
115. Para este Tribunal Pleno es claro, entonces, que el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior de la niña, niño o adolescente, con la intención de que se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo; derechos todos inherentes a su persona. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el "principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los mismos, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades".(82)
116. En ese sentido, se enfatizó que la protección de la familia que ordena la Constitución, no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos. Esta Suprema Corte agregó que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social, lo cual se traduce en que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.
C.2.1. La corresponsabilidad parental en la crianza y cuidado de hijas e hijos.
117. Este Tribunal Pleno, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 195/2020, señaló que las relaciones paterno-materno filiales entre padres-madres e hijas-hijos reconocen tanto el parentesco consanguíneo natural por vinculo biológico como por adopción y cualquier otra forma jurídica de establecimiento de la filiación, como fundamento para el surgimiento de derechos, obligaciones, deberes y privilegios o prerrogativas de los primeros en relación con la crianza de los segundos; y son los derechos de las infancias y adolescencias, así como el principio del interés superior de la niñez los que rigen la forma en que debe realizarse la función parental.
118. Agregó que en nuestro derecho de familia, las relaciones paterno-materno filiales jurídicamente se han regulado sobre la base de la figura de la patria potestad, que actualmente, en la jurisprudencia de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(83), se ha reconceptualizado con un enfoque constitucional y de derechos humanos, para ser entendida, ya no como un poder omnímodo de padres y madres sobre sus hijas e hijos, que vea a éstos como objetos de tutela, sino como una función encomendada a padres y madres (y a quienes excepcionalmente la ejerzan) en beneficio de los menores de edad, conforme a su interés superior y atendiendo a su autonomía progresiva como sujetos de derechos; función que implica procurarles la satisfacción de sus necesidades materiales y afectivas, protección, educación, instrucción, formación integral, y en general las actividades de crianza, así como funciones de representación jurídica y administración de sus bienes, principalmente; ello, con la obligación prevalente del Estado de vigilar y hacer posible el correcto cumplimiento de dicha función por parte de quienes la ejercen.
119. Añadió que es el vínculo filial (y excepcionalmente la asignación que se otorga a un tercero para ejercer la patria potestad o la guarda y custodia), el sustento de la responsabilidad parental, la cual, en la actual comprensión constitucional de esas tradicionales figuras y su ejercicio, adquiere un enfoque y una dimensión especial que transforma la relación paterno-materno filial, poniendo el énfasis y en el centro de su ejercicio, como fin primordial, la satisfacción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y tal responsabilidad parental, se reitera, comprende el cúmulo de derechos, obligaciones, deberes, privilegios y prerrogativas que han de satisfacerse en la crianza, en salvaguarda de su interés superior; siendo una labor casuística determinar la naturaleza de esos ejercicios, de acuerdo con las situaciones específicas de que se trate, pero siempre teniendo como orientación y límite, los derechos y el bienestar de las infancias y adolescencias.
120. Asimismo, precisó que, la responsabilidad parental existe entre padres-madres y sus descendientes, con independencia de la existencia o no, de una unión familiar entre los primeros.
121. Por otra parte, refirió que la igualdad entre mujeres y varones ante la ley, y particularmente en la vida familiar, se ancla en términos generales en el artículo 1º constitucional que consagra los principios fundamentales de igualdad y no discriminación por razones de sexo o género; y en forma particular, en el diverso 4º de la misma Norma Suprema que expresamente recoge esa igualdad entre ellos y ordena la protección de la organización y desarrollo de la familia.
122. En igual sentido, en lo que interesa resaltar, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(84), ordena la protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad; reconoce el derecho de varones y mujeres a fundar una familia; dispone la obligación de los Estados Partes para tomar medidas apropiadas que aseguren la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo; reconoce la igualdad de derechos de los hijos (as) sin importar el contexto de su nacimiento (dentro o fuera de un matrimonio) y ordena su protección en caso de disolución de la unión de sus progenitores, con base en su interés y conveniencia.
123. Hizo hincapié en que la igualdad entre varones y mujeres y, en general de los miembros de la pareja en las relaciones familiares, desde luego, debe entenderse no sólo respecto de familias unidas a partir de un matrimonio, pues este Tribunal Pleno ha señalado constante y contundentemente, que la familia constituye una realidad social que abarca todas sus formas y manifestaciones, a efecto de dar cobertura a aquellas que se constituyan con el matrimonio o con uniones de hecho, que sean monoparentales o tengan cualquier otra forma de integración que dé lugar al establecimiento de un vínculo similar, generalmente caracterizado por la vida en común, incluyendo evidentemente las constituidas por parejas de personas del mismo sexo(85).
124. Agregó que el modelo de familia, más allá de su forma jurídica, generalmente se define a partir de la forma en que los miembros de la pareja organizan la asunción de las cargas familiares, es decir, a partir de la manera en que se distribuyen las responsabilidades para satisfacer las necesidades propias de sus miembros: económicas, de realización de tareas domésticas, y de crianza y cuidados de hijas e hijos, entre otras.
125. Señaló que entre las distintas implicaciones que presentan las relaciones paterno-materno filiales, la vida familiar y el modelo de asunción de cargas familiares adoptado por los miembros de la pareja, en relación con el ejercicio de los derechos humanos de sus integrantes, aquí interesa resaltar la fuerza que cobra el principio de corresponsabilidad parental cuando se tienen hijas e hijos.
126. Refirió que ese principio se identifica en la doctrina jurídica sobre el derecho de familia como la responsabilidad conjunta que asiste a ambos progenitores (o a quienes ejercen la patria potestad y la función parental), de participar de manera activa en la crianza, educación y formación de sus hijos e hijas, y en la toma de decisiones fundamentales respecto de éstos; implica un reparto equitativo de los derechos y deberes de padres y madres respecto de sus hijos e hijas, tanto en el plano de cuidados personales como en el patrimonial(86). Esta misma caracterización del referido principio, ya ha sido acogida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir problemáticas vinculadas con la asignación de la guarda y custodia y regímenes de convivencia(87).
127. Reiteró que en nuestro país, este principio de corresponsabilidad parental, por vía de interpretación doctrinal y jurisprudencial, ha ido permeando y redimensionando el entendimiento de las instituciones familiares de la patria potestad, la guarda y custodia y la convivencia, para el replanteamiento de los contenidos y los fines de las funciones parentales, inclusive, comprendiendo aquellas que no deriven del vínculo paterno-materno filial, sino también del ejercicio de deberes de cuidado personales e institucionales, ahora sobre la base de los derechos de las infancias y adolescencias, conforme a su autonomía progresiva y su interés superior; evolución por la que también transita nuestro ordenamiento jurídico(88).
128. En dicho precedente, se enfatizó que cualquiera que sea el contexto de familia, ya sea que se viva dentro de una determinada unión familiar o que ésta se haya disuelto, la corresponsabilidad parental subsiste, porque atañe a las relaciones paterno materno filiales (o en general de cualquier tipo de relación parental o de cuidados) que trasciende esos aspectos del estado fáctico jurídico de la relación familiar.
129. Resaltó que aun cuando por regla general, los derechos, obligaciones, deberes y/o prerrogativas y privilegios parentales en relación con las hijas e hijos menores de edad, jurídicamente están sustentados en la función de la patria potestad (conforme a su nueva concepción jurisprudencial), y en su caso, en situaciones de separación, en la asignación de la guarda y custodia y la convivencia, lo cierto es que, aún ante la suspensión o pérdida de la patria potestad, hay escenarios en que pueden subsistir determinados deberes parentales si ello es en el interés superior de la niña, niño o adolescente (por ejemplo, la obligación alimentaria de progenitores y el derecho de convivencia de las infancias y adolescencias); y al margen de las modalidades en que se determinen el ejercicio de la guarda y custodia y convivencia, las facultades y deberes de padres y madres en la toma de decisiones de crianza y aspectos de relevancia en la vida de los hijos, siguen siendo conjuntos.
130. Por tanto, señaló que la corresponsabilidad parental es independiente del estado jurídico de la unión familiar, esto es, al margen de si los progenitores o padres o madres legales siguen unidos o han disuelto su vínculo, ambos siguen siendo responsables conjuntamente de los deberes respecto de sus hijos e hijas menores de edad, pues tal responsabilidad tiene su fundamento primordialmente en la relación paterno-materno filial y en el interés superior de la infancia, y en un segundo término, en la igualdad entre los progenitores.
131. Refirió que de igual modo, sin importar el modelo de vida familiar elegido, o las modalizaciones que se hubieren determinado en relación con la guarda y custodia y la convivencia, la corresponsabilidad de padres y madres para participar de manera activa y equitativa en la crianza, educación y formación de sus descendientes, y en la toma de decisiones fundamentales respecto de éstos, es prevalente.
132. Ello, porque si bien en la forma en que los miembros de la pareja que encabezan la familia ordenan y se distribuyen la asunción de las cargas familiares, ejercen sus derechos a la vida privada y familiar y al libre desarrollo de la personalidad para la consecución de su proyecto de vida, y por ende, cualquiera que sea su organización familiar en términos materiales, ésta goza de la protección constitucional; también es cierto que ello no impide ni menoscaba en forma alguna la prevalencia de la corresponsabilidad parental que asiste a los progenitores, padres y/o madres legales y en general a quienes realizan la función parental y tienen a su cargo el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, la cual debe armonizarse y hacerse efectiva, en la mayor medida posible, con la organización de la dinámica familiar, en beneficio de éstos.
133. Así, advirtió que aun cuando se trate de modelos de organización familiar donde uno de los miembros de la pareja (generalmente la mujer) se hace cargo de las tareas del hogar y del cuidado de hijas e hijos, mientras que el otro asume las cargas económicas, o bien, que se trate de contextos familiares donde se ha dado la disolución de la unión familiar y ello ha generado la separación de las tareas de cuidado mayormente a cargo de uno de ellos, inclusive, que se trate de casos en los que no ha existido entre padres y madres una unión familiar y son éstas las que materialmente han asumido las labores de cuidado; lo cierto es que, en todos esos escenarios la corresponsabilidad parental en la crianza subsiste, y el progenitor (padre o madre) que en razón de esos arreglos de cuidado, materialmente tiene menos intervención en tales labores, de ningún modo está exento de asumir la mayor participación en la crianza, educación y formación de sus hijas e hijos, y en la toma de decisiones importantes respecto de éstos, de las que no le es dable desligarse, porque en ello subyacen derechos fundamentales de las infancias y adolescencias para su sano desarrollo holístico.
134. En cuanto a esto último, se destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo resalta: "Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad"; en su artículo 3 señala: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas"; su artículo 5 dispone: "Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención"; y en su artículo 18, punto 1, dice: "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño".
135. Asimismo, dicho instrumento en su preámbulo señala: "Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (...); en su artículo 7 reconoce que el niño tiene derecho: "(...) en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos"; mientras que en sus preceptos 8 y 9 establece también el derecho del niño a que se preserven sus relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas; y a que se vele porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, salvo que así se determine por autoridad competente por ser necesario conforme a su interés superior.
136. Previsiones convencionales las anteriores, que dan cuenta, por una parte, que la responsabilidad parental en las labores de cuidado, educación, formación y en general todas las que implica la crianza, asiste a ambos progenitores, es común a ellos; por ende, esa corresponsabilidad permanece con independencia del tipo de arreglo u organización que acuerden para la asunción de cargas familiares; y por otra parte, que dicha corresponsabilidad tiene como propósito posibilitar el ejercicio de los derechos de los menores y tiene a éstos y su interés primordial como eje rector y como su finalidad.
137. En la misma línea, señaló que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su preámbulo, reconoce que la educación de los hijos e hijas es una función de responsabilidad compartida entre padres y madres, y el rol de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, siendo necesario modificar los roles tradicionales de hombres y mujeres en la familia para lograr la igualdad entre ellos(89).
138. Asimismo, en su artículo 5, inciso b), dicha Convención establece la obligación de los Estados Partes, de tomar medidas para garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Mientras que en su artículo 16 consagra la igualdad de varón y mujer en las relaciones familiares, y en su inciso d) prescribe que tendrán los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos, siendo, en todos los casos, el interés de éstos la consideración primordial.
139. Lo que nuevamente confirma que la responsabilidad parental es compartida entre padres y madres, y que debe tener como eje rector y fin primordial, el interés superior de las personas menores de edad.
C.2.1.1. La paternidad activa.
140. Como se expuso con anterioridad, las infancias y adolescencias tienen derecho a vivir en familia para su desarrollo integral, ello bajo un enfoque de corresponsabilidad parental en su crianza y cuidado, en ese entendido, el ejercicio de una paternidad activa juega un papel fundamental para lograr dicho fin.
141. La paternidad es definida como "la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de vida"(90).Asimismo, es parte del trabajo que los padres deben asumir, el tener una relación afectuosa e incondicional con los hijos e hijas, así como mantener una relación que vaya más allá de proveerle económicamente y brindar una crianza respetuosa, es decir, cuidar, criar y educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y respeto con la familia(91).
142. En ese sentido, una paternidad activa es estar involucrado en todos los momentos del desarrollo de la niña o niño: embarazo, nacimiento, infancia temprana, niñez y adolescencia; involucrarse igualitariamente en el cuidado diario, la crianza y la estimulación del niño o la niña; ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la persona gestante las tareas del hogar y cuidados; estimular el desarrollo del niño o la niña en cada etapa de su vida, entre otros.
143. Es decir, se trata de padres que se involucran activamente en los cuidados y trabajos reproductivos, desempeñando roles y prácticas igualitarias, facilitando y apoyando tanto el empoderamiento como el desarrollo óptimo de sus parejas(92).
144. Una paternidad activa es necesaria al momento de construir el vínculo con los hijos e hijas, creando un compromiso afectivo y generando el involucramiento activo en funciones de crianza y acompañamiento en los procesos de desarrollo físico, psicológico, emocional y social del niño y la niña, desde un sentido de responsabilidad en todos los ámbitos de la vida.
145. Asimismo, dicha implicación positiva de los padres es considerado un elemento de primer orden para generar relaciones de apego seguro(93). Es importante destacar que, si bien los vínculos de apego en la infancia son generalmente más intensos con los progenitores, la realidad es que ello no se debe a un nexo biológico o genético. Esto atiende a la seguridad y los cuidados que se proporcionan durante la primera infancia(94). Por todo lo anterior, "el estatus del apego temprano [es], sin duda, uno de los factores que las cortes deben tomar en cuenta cuidadosamente al tomar decisiones sobre el mejor interés de los niños"(95).
146. Ahora bien, es creciente la evidencia que muestra que una paternidad activa tiene un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de las infancias y adolescencias, incluso si no se reside en el mismo hogar. Una paternidad activa es también importante para avanzar en la igualdad de género y el bienestar económico de las familias. Asimismo, favorece la crianza respetuosa y disminuye el riesgo de situaciones de violencia contra las mujeres y las infancias. De igual manera, incrementa la realización de los hombres con sus vidas y los lleva a cuidar más su salud.
147. Por un lado, tenemos que la paternidad activa es beneficiosa para las niñas y niños, pues ayuda en el bienestar infantil y en la salud misma, contribuyendo a un mejor desarrollo biológico y psicosocial de las infancias(96); lo anterior, pues quienes han contado con una paternidad presente tienen mejor autoestima, más habilidades sociales, mejor desempeño escolar(97), así como un aumento del desarrollo cognitivo, una mejor salud mental, mayor empatía y menores tasas de delincuencia entre hijos hombres(98). Estos impactos se han encontrado tanto con padres que viven bajo el mismo techo de sus hijos e hijas como con aquellos que no, y/o en diferentes modelos de familia(99)
148. Asimismo, aquellas adolescencias que contaron con un padre involucrado durante su infancia tienen mayor probabilidad de presentar una mejor salud mental, menos consumo abusivo de alcohol y drogas, menos problemas con la ley y menos riesgos en salud sexual y reproductiva(100). De igual manera, según varios estudios, dicha participación activa en la paternidad está asociada con tasas más bajas de depresión, temor y falta de autoconfianza cuando las personas llegan a ser jóvenes adultos(101).
149. Por otro lado, la paternidad activa, corresponsable y con dedicación en las tareas de cuidado y crianza, también ayuda a erradicar los estereotipos y roles de género impuestos socialmente, por lo que también contribuye a cerrar las brechas de desigualdad de género, así como avanzar hacia sociedades justas, igualitarias y libres de violencia para las mujeres y las niñas(102), pues dentro de sus beneficios también se encuentran la reducción de la carga hacia la persona gestante -ya que las tareas del hogar son compartidas-, disminuye el estrés de la persona gestante, incrementa su bienestar y la calidad de sus interacciones; además de aumentar sus posibilidades de empoderamiento y de trabajar remuneradamente(103). De este modo, los hombres más equitativos en el hogar cuentan con más herramientas para negociar con sus parejas cómo organizar el trabajo remunerado y el no remunerado(104).
150. En efecto, al ser corresponsables de los cuidados y las tareas del hogar, los hombres apoyan a la igualdad de las mujeres en general y su participación en la fuerza laboral, pues según investigaciones, existe una mayor probabilidad a que las hijas de padres que comparten de forma equitativa las tareas del hogar aspiren a trabajos menos tradicionales y posiblemente mejor remunerados(105).
151. Aunado a lo anterior, la paternidad activa también se transmite de generación en generación, pues se ha comprobado que favorece a que los niños acepten la igualdad de género y a que las niñas tengan sentido de autonomía y empoderamiento, ya que cuando crecen, los niños que tienen padres involucrados están más predispuestos a sostener ideas más equitativas sobre el género y las niñas, una visión más empoderada de lo que significa ser mujeres y aspirar a cumplir roles menos tradicionales.(106) Aparte, los datos indican que los hombres que han visto a sus padres dedicarse a realizar actividades del hogar tienen más posibilidades de participar en los cuidados y las labores del hogar de adultos(107).
152. De igual manera, una división más equitativa del trabajo de cuidado no remunerado suele mejorar el ingreso familiar, impulsar las economías y aumentar la productividad en el lugar de trabajo.(108)
153. Aunado a lo anterior, la paternidad activa puede prevenir el maltrato infantil y la violencia contra las mujeres, siendo una oportunidad para educar a los padres, contrarrestar las creencias nocivas respecto a la masculinidad y evitar el uso de la violencia en las relaciones de pareja; ello, pues se ha mostrado que los padres más involucrados en su paternidad y con una división más equitativa de las tareas de cuidados está asociada a una reducción en los índices de violencia contra los hijos e hijas(109). Al respecto, en México las parejas con mayor responsabilidad compartida en las tareas del hogar presentan menos violencia de pareja que aquellas donde la carga del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados recae sobre todo en las mujeres(110).
154. Finalmente, la evidencia muestra que la paternidad activa genera mayor bienestar y realización de los hombres, pues los padres que se apegan de forma más positiva a sus hijos e hijas afirman que esta relación es una de las razones más importantes de su bienestar y felicidad(111).
155. En tal sentido, los padres que participan en la crianza y cuidados de sus hijos e hijas cotidianamente reportan mayor bienestar y sentido de vida, presentan menos riesgo de suicidio y participan más en actividades comunitarias. La paternidad activa también se asocia a un mayor cuidado de la salud en los hombres. Los padres que mantienen interacciones cercanas, comprometidas y no violentas con sus hijos e hijas en promedio viven más tiempo, tienen menos problemas de salud mental y física, son menos propensos al abuso de alcohol y drogas, y son más productivos en el trabajo(112). De igual modo, se ha encontrado que los padres que participan en programas de paternidad cuidan más su salud física y mental, consumen menos alcohol, y acuden más a los servicios médicos.
156. Más aún, según un estudio cualitativo en Brasil, México y Chile sobre hombres cuidadores remunerados y no remunerados, estar involucrados en la paternidad enriquece sus vidas, aprenden sobre las experiencias de las mujeres, son más sensibles a la homofobia, y sienten que se les abren nuevos caminos para interactuar con otros en relaciones de mayor honestidad y empatía emocional(113).
157. La paternidad activa, misma que es igualitaria, presente, comprometida y equitativa, es considerada un poderoso factor de transformación de los roles sociales asignados culturalmente y que presenta ventajas constatables para las infancias, adolescencias y las parejas que conviven con los hombres que la ejercen. Así, conllevan la ampliación de libertades y capacidades en el ámbito familiar, pero también inciden positivamente en la transformación del mundo laboral(114).
158. En ese sentido, las licencias de paternidad juegan un papel fundamental en la promoción de una paternidad activa, permitiendo que ambas personas responsables del cuidado y crianza, se involucren activamente en las responsabilidades parentales desde el nacimiento o adopción de los hijos e hijas. La licencia de paternidad es un paso vital para que se reconozca la importancia de compartir el cuidado de los hijos e hijas y constituye un medio importante para promover su bienestar y la igualdad de género en los hogares, el trabajo y la sociedad en su conjunto(115).
D. El principio de progresividad en su vertiente de no regresividad.
159. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en diversos precedentes respecto a este principio, como son las acciones de inconstitucionalidad 103/2016(116), 130/2017(117), 150/2021(118), y 118/2022 y su acumulada 121/2022(119).
160. El artículo 1 de la Constitución Federal reconoce expresamente el principio de progresividad al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos "de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".
161. También, dicho principio se encuentra previsto en diversos tratados internacionales como, por ejemplo, en el numeral 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(120) y en el 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(121)
162. Este Alto Tribunal ha reiterado que de ese mandato derivan exigencias de carácter positivo y negativo, las cuales están dirigidas a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia. En sentido positivo, se refieren a la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, mientras que, en sentido negativo, impide la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección.
163. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como:
i) mandatos de optimización, exigiendo la mejor conducta posible según las posibilidades jurídicas y fácticas, de ahí que los Estados cuentan con una obligación de lograr de manera progresiva su pleno ejercicio por todos los medios apropiados (deber positivo de progresar).
ii) un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad), lo que se traduce, para el legislador, en una imposibilidad para emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos.
164. Así, por un lado, la progresividad conlleva tanto gradualidad, como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no se logra, generalmente, de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.
165. Por otro lado, este Tribunal Constitucional ha sostenido que el mandato de no regresividad supone que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacía la satisfacción plena de tales derechos.(122)
166. Ahora bien, el principio de progresividad ha sido entendido y desarrollado particularmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, al ser considerados como prerrogativas humanas que para su disfrute requieren de la designación y toma de decisiones presupuestarias, de ahí que se ha entendido que si bien los Estados cuentan con obligaciones de contenido (referentes a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones que derivan de tales derechos), también cuentan con obligaciones de resultado o mediatas, que se relacionan con el principio de progresividad, "el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales".
167. Sin embargo, por lo que hace al Estado mexicano, el principio de progresividad se predica a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el mismo, no sólo porque el artículo 1º constitucional no distingue su aplicación entre los derechos civiles y políticos, y los diversos económicos y sociales, sino porque esa fue la intención del Constituyente Permanente al reformar la norma constitucional(123). Por tanto, el principio de progresividad irradia a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.
168. Conforme a lo anterior, es dable colegir que existirá una violación al principio de progresividad cuando el Estado mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad a los derechos humanos, o bien, una vez adoptadas tales medidas, exista una regresión (sea o no deliberada) en el avance del disfrute y protección de tales derechos.
169. Sin embargo, la imposición de no regresividad no es absoluta, pues se ha considerado que pueden existir circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental.
170. Al respecto, en la Observación General No. 3, el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estimó que las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.
171. En relación con este mismo tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las medidas regresivas no son en sí y por sí mismas inconvencionales; sin embargo, requieren de una consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente, por lo que debe analizarse si la medida regresiva es compatible o no con la Convención Americana, mediante el estudio de las razones suficientes que la justifiquen(124).
172. Por su parte, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado que "la restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad", ya que la obligación correlativa de no regresividad, establecida en el artículo 26 de la Convención Americana, no excluye la posibilidad de que un Estado imponga ciertas restricciones al ejercicio de los derechos incorporados en esa norma. De tal suerte que la "obligación de no regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida. En ese sentido, no cualquier medida regresiva es incompatible con el artículo 26 de la Convención Americana"(125).
173. En ese entendido, al resolver la contradicción de tesis 366/2013(126), el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que la prohibición de regresividad no es absoluta, por lo que para determinar si una medida materialmente legislativa respeta dicho principio, es necesario tomar en cuenta si dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas, lo cual permite atender a una interpretación integral del marco constitucional. Es decir, debe constatarse si la medida genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva.
174. De acuerdo con lo expuesto, el principio de progresividad y su faceta de no regresividad exige, esencialmente, una constante evolución de los derechos humanos sin retrocesos; sin embargo, al no ser éste un mandato absoluto, admite la posibilidad de que, un determinado nivel de protección de un derecho humano pueda ser modificado mediante medidas no tan benéficas, en respuesta a eventuales circunstancias y realidades sociales, caso en el cual, deberá analizarse cuidadosamente si ésta se encuentra plenamente justificada, en tanto no afecte de manera desmedida la eficacia de algún derecho.
175. Finalmente, de manera reciente la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de rubro "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN SU VERTIENTE DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD PARA ACTOS LEGISLATIVOS" (127), en la que señaló que para efectos de analizar una posible violación de la prohibición de regresividad, es necesario i) analizar el nivel de protección sustantiva que ya se le había otorgado a un derecho humano porque éste constituye el mínimo de protección estatal; ii) señalar cuál es el cambio realizado a través del nuevo acto de autoridad y sus efectos sobre el nivel de protección anterior del derecho humano; iii) determinar si este cambio implica un menoscabo o perjuicio injustificado y sustantivo del derecho humano en cuestión; iv) de ser así, lo procedente es asegurar el nivel de protección mínima que ya se hubiera alcanzado, a través de la declaración de inconstitucionalidad de los actos que lo transgredan.
E. Lactancia.
176. Los derechos laborales no sólo impactan en el ámbito profesional, sino que trastocan otras esferas personales, como la familia. Como se ha señalado, un claro ejemplo de ello puede observarse en la maternidad, la crianza y los cuidados.
177. En el apartado de "El derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares", se refirió que es fundamental que las personas trabajadoras logren conciliar el tiempo laboral con la familia. Ello, en el caso de las personas gestantes, se logra a través de diversas medidas destinadas a garantizar el pleno respeto y protección a sus derechos laborales durante las etapas de gestación, embarazo, lactancia y la maternidad en su totalidad, entre otras.
178. Las políticas orientadas a la familia que apoyan la lactancia son cruciales para la salud y el bienestar de la persona gestante; la salud y el desarrollo del bebé; y la equidad de género en el lugar de trabajo. Ello, toda vez que la lactancia tiene efectos trascendentales sobre los recién nacidos y las personas gestantes, extendiéndose a la familia, empresas y sociedad en general.
179. Para las infancias representa diversos beneficios, ya que favorece su desarrollo integral y una vida saludable; disminuye el riesgo de presentar las enfermedades más comunes en la infancia (respiratorias, alérgicas y diarreicas); así como el riesgo de muerte de cuna; previene el sobrepeso y la obesidad; reciben hormonas humanas naturales y nutrientes compatibles(128); disminuye la posibilidad de enfermarse de diabetes, hipertensión arterial, cáncer(129), entre otros.
180. Asimismo, se ha demostrado que las infancias alimentadas del seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida, tienen mayor coeficiente intelectual y mejor rendimiento escolar(130). Lo anterior, conlleva a mayores logros educativos y mayor potencial de ingresos en la vida adulta(131).
181. A las personas gestantes les ayuda a mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos; disminuye el riesgo de depresión post-parto; previene a largo plazo la osteoporosis, cáncer de mama y ovario; fortalece el apego con sus hijas e hijos desde sus primeros instantes de vida(132); ayuda a que el útero vuelva a su estado normal(133), entre otros.
182. En ese sentido, existen estudios que demuestran que el aumento adecuado de la lactancia materna hasta los niveles recomendados podría salvar las vidas de más de 820.000 infancias menores de 5 años y podría prevenir 20.000 casos de cáncer de mama(134).
183. Para la familia, la lactancia favorece el vínculo familiar y reduce el gasto familiar al no gastar en fórmulas, incidir en una menor frecuencia en consultas médicas, entre otros(135).
184. En relación con las empresas, se disminuye el ausentismo laboral (por enfermedad de la persona gestante o del hijo e hija); se asegura una reincorporación al trabajo posterior a la licencia de maternidad; se obtiene mayor compromiso y sentido de pertenencia de las personas trabajadoras al brindarles facilidades para continuar alimentando a su hija o hijo; se posicionan las empresas como referente en igualdad de género y responsabilidad social; existe un ahorro en costos en atención a la salud, entre otros(136).
185. Finalmente, para la sociedad en general, se disminuyen los gastos en salud, la contaminación ambiental y favorece la existencia de una población más saludable en el presente y futuro(137).
186. Además, las prácticas óptimas de lactancia materna conllevan la reducción de 300 mil millones de dólares en costos de atención médica(138) y también derivan en poblaciones más sanas de niños que pueden alcanzar su máximo potencial(139) y contribuir a construir economías vibrantes(140).
187. De lo anterior, se puede advertir que, -principalmente- la lactancia impacta en los derechos laborales de las personas gestantes, así como en su derecho a la salud y el de las infancias.
188. Es preciso mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses, lo que incluye comenzar en la primera hora de vida, y que sigan siendo amamantados hasta los dos años o más.
189. En ese sentido, el entorno del lugar de trabajo representa un obstáculo importante para la continuación de la lactancia materna entre las personas gestantes que amamantan. En todo el mundo, solo el 40% de las mujeres con recién nacidos tienen beneficios de maternidad mínimos en su entorno laboral(141). Así, una de las acciones fundamentales para la protección de la lactancia, es la promoción del establecimiento de salas de lactancia en los centros de trabajo.
190. Las salas de lactancia son espacios en el centro de trabajo donde las personas gestantes lactantes pueden amamantar o extraer su leche, almacenarla adecuadamente y al término de su jornada laboral llevarla a su casa para alimentar a su hija o hijo. El establecimiento de una sala de lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios, ya que provee a las personas trabajadoras en periodo de lactancia, un espacio cálido, higiénico y adecuado que les permita continuar con la lactancia y conciliar con sus actividades productivas(142).
191. Ahora bien, a nivel internacional encontramos referencias a la lactancia en el artículo 12.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(143) y el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño(144).
192. Asimismo, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 183 de la OIT), reconoce el derecho a una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia del hijo o hija, así como que dichas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.
193. A nivel nacional, la protección a la lactancia se ha previsto en México desde el texto original de la Constitución Federal, en los términos siguientes:
"Artículo 123...
[...]
V.- Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por su contrato. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos;..."
194. La citada fracción V, del artículo 123 constitucional, fue reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, para quedar como sigue:
"Artículo 123...
[...]
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos..."
195. En dicho decreto, como se puede observar, las reformas fueron encaminadas a la realización de trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación, así como el periodo de la licencia de maternidad, sin embargo, lo relativo a los periodos de lactancia no sufrió modificaciones. La referida fracción constitucional no ha sufrido reformas desde aquella ocasión.
196. De igual manera encontramos que en el artículo 64 la Ley General de Salud se prevé la obligación de las autoridades sanitarias de establecer acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna; incentivar que la leche materna sea alimento exclusivo en los primeros seis meses de vida y complementario hasta el segundo año de vida e impulsar instalación de lactarios en centros de trabajo.
197. Por su parte, el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia refiere que constituye violencia laboral el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley.
198. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en la fracción IV del artículo 170, reconoce el derecho de las personas en periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, a tener dos descansos extraordinarios, de treinta minutos cada uno, por jornada laboral -cuando esto no sea posible, se reducirá en una hora su jornada de trabajo- y a tener acceso en el espacio laboral a un lugar adecuado e higiénico para amamantar.
199. Finalmente, el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reconoce el derecho de las personas trabajadoras al período de lactancia, decidiendo entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia.
200. En ese sentido, se advierte que el derecho humano a la maternidad contiene diversas prerrogativas, entre las cuales encontramos el derecho a la lactancia materna, siendo que en materia laboral, se reconoce el derecho a escoger entre dos períodos de descanso diario de treinta minutos cada uno o uno de una hora para alimentar a sus hijas o hijos, por el lapso de seis meses contados a partir de la terminación de su licencia por maternidad, lo anterior, acontecerá en lugar adecuado e higiénico que designe el instituto, es decir, en una sala de lactancia.
F. Las licencias de responsabilidades familiares como una forma de conciliación entre la vida familiar y laboral.
F.1. Licencias de maternidad.
201. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919 emprendió sus primeros esfuerzos por la protección del derecho de las trabajadoras a una licencia de maternidad remunerada a través del Convenio sobre la Protección de la Maternidad. Dicho instrumento fue evolucionando para ampliar la protección de la maternidad en el ámbito laboral, como se describe en la siguiente tabla:
Convenio sobre la protección de la
maternidad, 1919 (núm. 3)(145)
Convenio sobre la protección de la
maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)
(146)
Convenio sobre la protección de la
maternidad, 2000 (núm. 183)(147)
Proposiciones relativas al empleo de las mujeres, antes y después del parto, incluidas las indemnizaciones por maternidad.
Ampliación de las proposiciones relativas a la protección de la maternidad y emisión de la Recomendación sobre la protección de la maternidad.
Proposiciones encaminadas a la protección de la maternidad promoviendo la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, igual que la salud y seguridad de la madre y el niño.
El artículo 3° del Convenio fijaba un periodo de descanso de seis semanas después del parto y el recibimiento de prestaciones suficientes para la manutención de la trabajadora y la de su hija o hijo en buenas condiciones.
El artículo 3° del Convenio modificaba la duración del periodo de descanso a doce semanas y una parte de este debería de ser tomada obligatoriamente después del parto.
Asimismo, el artículo 4° contempla que durante dicho periodo se tendrá el derecho a recibir prestaciones en dinero y prestaciones médicas.
El artículo 4° del Convenio dispone que la licencia de maternidad tendrá una duración de al menos catorce semanas y que se deben de tomar seis semanas posteriores al parto.
Mientras que, el artículo 6° contiene todo lo relacionado con las prestaciones.
202. Si bien, México no ratificó ninguno de los convenios anteriores, sí reformó la Constitución en diciembre de 1974 para anticiparse a la proclamación de 1975 como "Año Internacional de la Mujer" y a la celebración, en el entonces Distrito Federal, de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer organizada por las Naciones Unidas. En dicha conferencia se impulsó a los gobiernos, empleadores y sindicatos a asegurar a todas las trabajadoras el derecho a la protección de la maternidad, junto con las licencias para garantizar el regreso a su empleo y de poder culminar su periodo de lactancia, de acuerdo con el Convenio sobre la Protección de la Maternidad de 1952 (OIT). (148)
203. En consecuencia, la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1974 consistió en incorporar en el artículo 4° constitucional la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, para modificar el ordenamiento jurídico nacional que preveía modos sutiles de discriminación, congruentes con las condiciones de desigualdad que las mujeres sufren en la vida familiar y colectiva.(149) Así, se demostraba que el Estado mexicano se adaptaba al panorama internacional que impulsaba acciones para promover la igualdad entre la mujer y el hombre.
204. A la par, dicha reforma constitucional contempló el reconocimiento del derecho a las licencias de maternidad expresando la necesidad de romper las barreras que habían legitimado el alejamiento de la mujer del trabajo, derecho que se encuentra previsto expresamente en el artículo 123, apartado A, fracción V, y en el caso de trabajadores al servicio del Estado, se encuentra en el apartado B, fracción XI, inciso C.
205. Cabe precisar, que el contenido constitucional está dirigido a las mujeres embarazadas, ya que, la reforma tenía como objeto reconocer el derecho al trabajo para todos los ciudadanos sin distinción de sexo, y que tenía el propósito de proteger el acceso al trabajo de las mujeres, en el contexto de equiparación jurídica de mujer y hombre, adicionalmente reconoció que se implementaba como única distinción valida; la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y las etapas de gestación y lactancia de la niña o niño, todo ello para el desarrollo de la unidad familiar.
206. La Segunda Sala consideró que los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución General de la República; 11.2. inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen un corpus iuris de protección de la maternidad en el trabajo, el cual respalda la aspiración de la mujer de disfrutar de un embarazo, sin detrimento alguno de su situación laboral, ya que garantiza por una parte, que sus actividades económicas no supongan un riesgo para su salud ni para la del niño y, por otra, que "su función procreadora no vaya en detrimento de la seguridad económica de su hogar(150) ".(151)
207. Adicionalmente, indicó que la protección de la maternidad en el trabajo debe entenderse como: (I) un derecho constitucional y convencional; (II) un requisito previo para lograr la igualdad de género en el mundo laboral; (III) un componente de mejora a la salud materna e infantil; (IV) un componente para el crecimiento económico y a la reducción de la pobreza; y (V) una parte integral del Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo(152).
208. De manera similar, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido que la licencia de maternidad es un mecanismo -basado en la solidaridad e igualdad- que tiene la finalidad de proteger a la persona gestante y a su recién nacido y reemplaza los ingresos de la persona gestante, que se ven interrumpidos con el nacimiento de su infante. En adición a ello, consideró que la licencia de maternidad como prestación tiene una doble protección al estar dirigida tanto a la persona gestante como a su hija o hijo. (153)
209. Consecuentemente, las licencias de maternidad constituyen un derecho para las personas gestantes y sus hijas o hijos recién nacidos; que tienen la finalidad de brindar protección a la salud y al trabajo de la persona que interrumpe sus actividades productivas con motivo del parto. Asimismo, se ocupa del interés superior de la niñez, al procurar la atención y cuidado reforzado que requieren las infancias en sus primeros meses de vida.
210. Sin embargo, el Comité CEDAW ha referido que dicha medida requiere integrarse con otras formas de organización social que tengan por objeto la igualdad sustantiva y que aborde cuestiones como la discriminación educativa y laboral, la compatibilidad entre las exigencias laborales y las necesidades familiares y las repercusiones de los estereotipos y roles de género en la capacidad económica de la mujer.(154)
211. Puesto que, las licencias de maternidad no se limitan a cuestiones biológicas, por lo que se deben observar sus alcances a otros derechos como el derecho a vivir en familia, el desarrollo integral de la niñez, la igualdad y no discriminación en el trabajo, entre otros, además de que requieren del apoyo de otras medidas o políticas públicas que cuenten con un enfoque de perspectiva de género para que la carga de compatibilizar el entorno laboral con el familiar se divida entre las personas responsables del cuidado y la crianza de las niñas y niños.
212. Si bien, las licencias de maternidad son un mecanismo constitucional cuya finalidad fue garantizar el acceso del derecho al trabajo de las personas gestantes, también es cierto que se trata de la única medida que establece una forma de organización en las relaciones familiares ante el nacimiento de una hija o hijo.
213. Esto quiere decir que, aun cuando las licencias de maternidad se encuentran relacionadas con la recuperación biológica, el interés superior de la niñez y el derecho a conservar el trabajo y a seguir percibiendo ingresos, las mismas deben de complementarse con otras medidas para permitir su coexistencia con diversas formas de organización que posibiliten la corresponsabilidad parental.
214. Bajo ese supuesto, las licencias de maternidad deben de contar con otros mecanismos que atiendan las nuevas dinámicas sociales en las que las mujeres se definen a partir de diversas aristas personales, profesionales y familiares.(155)
215. Definitivamente, las personas gestantes y las personas en periodo de lactancia requieren de una protección especial para prevenir daños a su salud y a la de sus hijas o hijos, por lo tanto, necesitan de un plazo de tiempo para su recuperación y la lactancia.
216. No obstante, las actividades de las mujeres no se limitan a su maternidad o a su participación en las actividades domésticas como estereotípicamente se les concibe, por lo que la responsabilidad de los cuidados de su hija o hijo recién nacido no debe recaer de manera absoluta en la mujer, aún más cuando está pasando por un periodo de recuperación, en el que no se pueden omitir las necesidades de autocuidado que surgen con motivo de estos procesos.
F.2. Licencias de corresponsabilidad (paternidad).
217. El nacimiento o adopción de una hija o hijo origina responsabilidades parentales, relacionadas con el interés superior de la niñez, y a su vez dichas responsabilidades requieren de la redistribución de los deberes, atendiendo que además de las responsabilidades económicas, se encuentran aquellas derivadas de un reparto más equitativo de las funciones de cuidado para la satisfacción de las necesidades básicas y afectivas de las niñas, niños y adolescentes.
218. Es así que, las licencias que se otorgan con motivo del nacimiento de una hija o hijo, se definen como una política integral de trabajo, seguridad social y de la familia, que también deben atender la igualdad de género en la redistribución de las tareas de cuidado, atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez.
219. Aunque, existen diferencias biológicas específicas que justifican el establecimiento de licencias para las mujeres luego del nacimiento de su hija o hijo, que aún se reconocen como un logro en términos de derechos sociales, también resulta innegable que las tareas de cuidado y atención de las infancias se puede realizar de manera indistinta por hombres y mujeres, responsabilidades que no se terminan al concluir el tercer mes de vida de un bebé.(156)
220. Aun y si estas medidas sirven para proteger la maternidad en entornos laborales, lo cierto es que, como se pudo observar en apartados anteriores, sigue existiendo discriminación entre trabajadoras y trabajadores que es necesario corregir.
221. En ese sentido, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo incorporó, dentro de sus disposiciones, la igualdad de oportunidades y el trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.(157)
222. Sin embargo, la organización en los cuidados sigue dependiendo de las mujeres, sin considerar que también forman parte del mercado laboral, todo ello acarrea un menor índice de representación de las mujeres en trabajos formales y limita su acceso a puestos superiores.
223. Un ejemplo de cómo la organización del cuidado recae principalmente en la mujer, es la falta de un sistema de licencias que distribuya equitativamente las labores de cuidado entre los hombres y las mujeres que trabajan, siendo ambos proveedores. Esto refleja las dinámicas en las que se desenvuelve esta división de tareas, que particularmente se deciden en los arreglos internos familiares, que a su vez terminan por dejar a las mujeres e incluso las niñas como únicas responsables de los cuidados.
224. Por ello, la distinción de plazo en las licencias que se otorgan con motivo del nacimiento o adopción de una hija o hijo reflejan la presencia de roles y estereotipos de género que asignan responsabilidades familiares diferentes entre mujeres y hombres. (158)
225. En ese marco, estas licencias se deben de regir por medio de la organización social del cuidado, entendido como una cuestión vital en el funcionamiento colectivo e individual de las personas, ello con el objetivo de que la sociedad produzca nuevas dinámicas al distribuir el trabajo no remunerado entre todas y todos los miembros de la familia, la comunidad, el Estado e incluso el sector privado.
226. De conformidad a ello, en países de la región se han desarrollado y emitido políticas y determinaciones judiciales enfocadas en una nueva organización social del cuidado para redistribuir las tareas de cuidado o no remuneradas de manera equitativa y sin asignar sistemáticamente roles o estereotipos de género.
227. Por ejemplo, en México, particularmente en Jalisco, se expidió la Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco y en su artículo 19, fracción IV, en cuanto a los objetivos respecto a las personas que requiere cuidados y sus cuidadores, se encuentra el de erradicar la división sexual del trabajo, por medio de la corresponsabilidad equitativa de las labores entre hombres y mujeres.(159)
228. De manera más concreta, respecto a las licencias de paternidad, la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, que rige las relaciones entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores y los Ayuntamientos y sus Trabajadores. en su artículo 24 Bis 3 contempla para los hombres trabajadores una licencia de paternidad por el nacimiento o adopción de una hija o hijo de 60 días. Igualmente, en su artículo 24 Bis 4, prevé su derecho de ampliar la licencia de paternidad bajo ciertos casos como enfermedad grave del recién nacido.
229. De igual manera, la Primera Sala de este Tribunal Constitucional en precedentes relacionados con el derecho al cuidado se ha referido a la necesidad de reorganizar los trabajos colectivos a fin de avanzar a un sistema colectivo, en el que participen y compartan la responsabilidad todas las personas que integran todos los sectores de la sociedad, las familias, los espacios laborales y educativos, las empresas, las comunidades y, de forma central, las Instituciones del Estado, y que no recaiga únicamente en mujeres y niñas.(160)
230. Asimismo, la Segunda Sala al resolver un asunto sobre licencias de cuidados médicos para los familiares de niñas, niños y adolescentes que padecen enfermedades graves(161) brindó una interpretación a la norma para que ambos progenitores pudieran obtener las licencias en forma escalonada, aunque no al mismo tiempo, desvinculando la noción respecto a la cual las mujeres trabajadoras eran las únicas que podían acceder a este tipo de licencias.(162)
231. En cuanto a los países en América Latina y el Caribe que cuentan con una mayor duración en las licencias de paternidad son Colombia con 14 días, Islas Vírgenes Británicas con 30 días, Paraguay con 14 días, Uruguay con 13 días y Venezuela con 14 días, los financiamientos varían entre cada Estado, en unos es a cargo del empleador y en otros a cargo de la seguridad social. (163)
232. En República Dominicana, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que expuso que aumentar los plazos en las licencias de maternidad, pero mantener el plazo de licencia de paternidad demasiado corto, resultaba contraproducente, ya que se sigue promoviendo la perpetuación de estereotipos de género que categorizan a la mujer como la cuidadora por naturaleza de la familia y de las hijas e hijos en el hogar, mientras que al hombre se le considera como proveedor y ajeno a las responsabilidades del cuidado en el hogar. (164)
233. Respecto a la redistribución de los cuidados, en países como Panamá se creó la Ley 431 del Sistema Nacional de Cuidados, siendo uno de sus objetivos el promover un modelo corresponsable dentro de las familias y entre actores de la sociedad del cuidado en equidad e igualdad de responsabilidades, sin discriminación, prestando servicios de cuidados que optimizan el uso de recursos y capacidades públicas, articulando y coordinando la prestación de servicios nuevos y existentes, públicos y privados.(165)
234. Por su parte, en Chile se modificó el título II del libro II del Código del trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, para incluir el derecho al trabajo a distancia para los trabajadores y trabajadoras que ejerzan labores de cuidado de niñas y niños menores de catorce años, a una persona con discapacidad, o en situación de dependencia.(166)
235. En el caso de Colombia, se emitió la Ley 2281 para la Creación de su Sistema Nacional de Cuidados, en el que se pretende reconocer, reducir, redistribuir, representar y recompensar el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, involucrando la corresponsabilidad de diversos agentes como el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias, las comunidades, las mujeres y los hombres, para lograr compartir equitativamente las responsabilidades de estos deberes.
236. Así, los Estados deben de garantizar el acceso a la protección de la maternidad y promover, entre otras cosas, la licencia de maternidad, y paternidad, así como prestaciones de seguridad social adecuadas para ambos, debiendo adoptar las medidas apropiadas para garantizar que no sean discriminados al acogerse a tales beneficios y promover la conciencia e incentivar el uso de esas oportunidades, como medio para permitir que las mujeres aumenten su participación en el mercado laboral.(167)
237. Esto también conlleva a reconocer la importancia social de la maternidad, la paternidad, y la corresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos; y proporcionar la asistencia adecuada a través del desarrollo de servicios y equipamientos universales y asequibles para la atención de las niñas, niños y adolescentes, incluidos los servicios de lactancia materna en el lugar de trabajo, que se abordaran más adelante.(168)
238. Así uno de los objetivos para alcanzar la igualdad de género en los derechos, particularmente en el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que se garantice una licencia de maternidad para las mujeres, una licencia de paternidad para los hombres y una licencia compartida para ambos.(169)
239. A su vez, el Estado debe tomar un rol activo con el fin de garantizar la distribución equilibrada de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, en el trabajo doméstico y de cuidado, para lograr la igualdad de género sustantiva, y avanzar a una sociedad del cuidado, en el entendido de que se trata de una actividad vital para el bienestar y subsistencia de la sociedad.
II. Estudio de la norma.
240. El texto del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, reformado mediante Decreto 2933, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, que ahora se impugna, es del tenor literal siguiente (se resaltan las porciones normativas controvertidas):
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur,
Artículo 29. Quien se encuentre en estado de gravidez podrá disfrutar de hasta un mes de descanso previo a la fecha programada para el parto y de otros dos meses posteriores al mismo, pudiendo transferir, a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, el periodo de descanso que éste considere, previo al parto para después del mismo. En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente.
La lactancia materna será de hasta dos años, independientemente de que ésta sea exclusiva o complementaria para el menor. La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos. Asimismo tendrán derecho a acceder a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta el segundo año de edad.
La esposa o esposo, concubina o concubino, o la pareja derivada de una relación de unión libre de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, y que sea trabajador o trabajadora a la que se refiere esta Ley, podrá disfrutar de una licencia de 10 días hábiles con goce de sueldo, a partir del día de la intervención médica a la que se refiere este artículo. En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso.
Las anteriores prerrogativas se concederán independientemente de las vacaciones o demás descansos que se estipulen en la presente Ley."
241. En sus conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostiene la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas ya que:
1.Transgreden los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, particularmente entre la mujer y el hombre, pues su construcción normativa se cimenta en estereotipos de género; además de que también transgreden el principio del interés superior de la niñez, por las siguientes razones.
Lo anterior porque a diferencia de las madres trabajadoras, que se les concede una licencia de 3 meses con goce de sueldo, a sus parejas o padres adoptivos solo se les concede un permiso de 10 días; aunado a que cuando la o el infante haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, solo a las personas gestantes se les podrá conceder una prórroga de hasta tres meses adicionales a la licencia inicial; excluyendo también a sus parejas o a los padres adoptivos. (Primer y tercer párrafo).
2. Las reformas de mérito se traducen en una medida regresiva ya que no previeron la obligación de las instituciones y dependencias sudcalifornianas de contar con espacios de lactancia materna o lactarios, como tampoco que la madre trabajadora -durante la lactancia- pueda elegir entre dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, a pesar de que el precepto anterior a la reforma, si los preveía.
242. Así, se impone a este Tribunal Pleno, analizar si las porciones normativas impugnadas transgreden los principios y prerrogativas constitucionales en mención.
243. De manera previa, se debe señalar que no será objeto del presente estudio el análisis específico de las licencias de maternidad previstas en el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, en el entendido de que es un derecho y una protección para la maternidad en el ámbito laboral, de salud y de seguridad social, así como para el neonato. Al respecto, el artículo 4 de la CEDAW señala que las medidas especiales encaminadas a proteger la maternidad no se considerarán discriminatorias.
244. Para efectos de dar respuesta a la problemática planteada, y conforme a los motivos de impugnación planteados, es necesario dividir el presente estudio en cuatro temas:
A. Licencias de paternidad.
B. Prórroga a las licencias de paternidad por 3 meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria.
C. Licencia por adopción.
D. Lactancia.
A. Licencias de paternidad.
245. Así, en la primera parte del presente estudio se dará respuesta al argumento central que postula la Comisión accionante, en el que considera que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, toda vez que la norma contempla plazos diferentes en las licencias de maternidad, frente a las licencias de la esposa o esposo, concubina o concubino o la pareja derivada de unión libre de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, que en adelante las denominaremos como "licencias de paternidad".
246. De acuerdo con la Comisión accionante, la distinción reclamada se realiza en atención a la calidad o relación de la persona trabajadora con su hijo o hija; perpetuando roles y estereotipos de género vinculados con las funciones domésticas y de cuidado que se les asignan principalmente a las mujeres.
247. Los argumentos planteados por la Comisión accionante se estiman esencialmente fundados, conforme a las siguientes consideraciones:
248. Como se advierte con la lectura del precepto impugnado, en el primer párrafo se consagra el derecho de las personas gestantes a la licencia de maternidad por un periodo de tres meses. A diferencia de lo anterior, el tercer párrafo prevé una licencia de 10 días hábiles con goce de sueldo, al trabajador o trabajadora que sea esposa o esposo, concubina o concubino, o la pareja derivada de una relación de unión libre de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, a partir del día del nacimiento del bebé. Por tanto, es necesario determinar si esa distinción es constitucionalmente válida.
249. De manera previa, es necesario señalar que la licencia de maternidad prevista en la norma local prevé que la persona en estado de gravidez tendrá un mes de descanso previo a la fecha programada para el parto. Tal periodo, responde a la finalidad de proteger a la persona gestante, mientras que los dos meses posteriores, además de velar por la persona gestante, también se dirigen a la protección del recién nacido.
250. En ese sentido, el plazo de un mes que tiene la persona gestante previo al parto, le corresponde atendiendo su situación de riesgo, por lo tanto, para el estudio de la distinción contenida en la norma únicamente se utilizarán los dos meses posteriores en la licencia de maternidad en comparación con los 10 días hábiles a partir de la intervención médica.
251. Esta condición aplicará también para el caso de que la madre trabajadora, solicite que se transfiera ese periodo de descanso, previo al parto, para después del mismo, porque ese mes de diferencia atiende a la protección a la salud e integridad de la mujer, esto es, al interés primordial de que la mujer se recupere fisiológicamente del parto y regrese al trabajo; además este cambio requiere autorización médica.
252. Continuando con el estudio de la norma se advierte que si bien el legislador pretendió realizar un ejercicio protector de los derechos de las personas gestantes y de los neonatos; el resultado plasmado en las porciones normativas que ahora se combaten, no logró evadir ciertos estereotipos que afectan el derecho de las mujeres a la salud, a una vida libre de violencia; y, el derecho de las infancias a la salud y a vivir en familia.
253. En efecto, al realizar una distinción de trato tan amplio en las licencias, atendiendo a la calidad de la persona, justificando que las mujeres y los hombres viven de manera diferente las etapas de embarazo, parto, posparto y lactancia, así como los primeros cuidados maternos(170), refleja que únicamente concibió los roles y estereotipos de género para fijar un plazo distinto para la licencia de paternidad; por lo anterior, replicó la visión en que las labores de trabajo no remunerado -principalmente las de cuidado y crianza-, son responsabilidad de las mujeres que son madres, lo que permite reiterar que la norma si está sustentada en patrones socioculturales.
254. De la lectura de la exposición de motivos(171) y el informe presentado por la autoridad legislativa local, se advierte que las finalidades que tuvo el legislador local para modificar el artículo en estudio, se enfocan en dos temas, a saber: aplicar una perspectiva de género a fin de lograr una igualdad en las condiciones familiares y laborales (primera finalidad); y aplicar una perspectiva basada en el interés superior de la niñez a fin de garantizar un sano desarrollo de las infancias (segunda finalidad).
255. Con relación con la primera finalidad, el poder reformador local señaló que la medida pretende aplicar una perspectiva de género para crear condiciones para que ambos padres asuman un rol activo en las labores de cuidado y crianza, a fin de que se regulen los derechos de las mujeres bajo elementos interseccionales cuando se desarrollan en el ámbito laboral ejerciendo la maternidad.
256. A primera vista, esta actuación podría estar ajustada al parámetro de constitucionalidad, del derecho a la igualdad y no discriminación, en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad en las oportunidades laborales; así como el diverso a la salud; siendo éstos, derechos humanos previstos en la Constitución General y diversos ordenamientos nacionales e internacionales.
257. Por lo que hace a la segunda finalidad, el legislador local pretendió generar condiciones para que los vínculos entre los miembros de la familia se fortalezcan, asumiendo ambos padres un rol activo en la consolidación de la estabilidad emocional de sus hijas o hijos, su desarrollo saludable y su bienestar, a través de una convivencia temprana.
258. Esto es, intentó ajustarse al apartado del parámetro de constitucionalidad y convencionalidad, frente al interés superior de la niñez, en relación con el derecho a la salud y el derecho de las infancias a vivir en familia.
259. En ese sentido, es claro que su intención era proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Magna y en la normatividad internacional.
260. No obstante, lo anterior, este Alto Tribunal estima que, aun cuando la norma se dirige a aplicar una perspectiva de género para crear condiciones para que ambos padres asuman un rol activo en las labores de cuidado y crianza, a fin de que se regulen los derechos de las mujeres bajo elementos interseccionales cuando se desarrollan en el ámbito laboral ejerciendo la maternidad, lo cierto es que pudiera producir efectos adversos al derecho a la igualdad y no discriminación.
261. Esto es así, porque las diferencias temporales entre las licencias que se otorgan a la persona gestante (2 meses) y a los padres o madres no gestantes (10 días), son desproporcionales, lo que vislumbra las labores de cuidado y crianza de los recién nacidos, como una obligación y responsabilidad principal, casi exclusiva, de las madres trabajadoras.
262. Dicha visión se enmarca en una ideología de la existencia de un vínculo biológico y psicológico entre la madre y el recién nacido; al respecto, cabe precisar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha invalidado este argumento, concluyendo que, sobre el permiso parental, los hombres y las mujeres se encuentran en situaciones análogas, por lo tanto, no es justificable una diferencia de trato en los permisos basada en el género, simplemente por imponer tradiciones basadas en actitudes sociales mayoritarias.(172)
263. En ese sentido, la existencia de los estereotipos y roles de género en los que se concibe a las mujeres como madres y cuidadoras y, por lo tanto, únicas encargadas de las tareas del hogar -sin acatar el hecho de que dedican su tiempo a otras funciones que desarrollan como parte de su proyecto de vida-, influyen en perpetuar la división sexual del trabajo.
264. Así, la cantidad de días otorgados para la licencia de paternidad de la persona no gestante no permite que dicho sujeto se desempeñe activamente en las labores domésticas y de crianza, así como en los cuidados de su hija o hijo, e incluso en los de la persona gestante, que experimenta un proceso físico, psicológico y emocional complejo.
265. No se inadvierte que este Alto Tribunal ha manifestado que sí es viable otorgar tratos distintos en el ámbito laboral, a través de condiciones de trabajo especiales a determinadas personas o grupos de personas para satisfacer necesidades particulares, tales como las cargas familiares (Convenio 111 de la OIT); no obstante, si esas condiciones de trabajo se otorgan distinguiendo entre sujetos ubicados en similar situación jurídicamente relevante, son discriminatorias.(173)
266. En efecto, atendiendo a una nueva visión adaptada a las dinámicas familiares actuales, tanto las madres como los padres están en aptitud de cumplir con las obligaciones que surgen del nacimiento de una hija o un hijo, por lo que se deben de redistribuir las cargas de trabajo en la familia para que la mujer deje de asumir la presión de conciliar su entorno laboral o profesional con el familiar, renunciando a expectativas de crecimiento en otros sectores de su desarrollo como persona a fin de gozar de una efectiva igualdad de oportunidades laborales.
267. De lo contrario, se mantendrá una organización socialmente injusta que afecta de manera desproporcional a las mujeres, aumentando la precarización laboral, su falta de acceso a trabajos formales y la oportunidad de alcanzar puestos de trabajo superiores, fomentando que los hombres sigan participando escasamente en las cargas familiares.(174)
268. Por otra parte, con relación al derecho a la salud, no se debe pasar por alto que la licencia de maternidad es crucial para que la mujer se recupere fisiológicamente del parto y regrese al trabajo, mientras lacta o presta los cuidados al o a la recién nacida(o); en ese tenor, si bien la licencia de paternidad surge para que el padre atienda y cuide al bebé, también es para que cuide a la madre y esté presente, brindando apoyo y seguridad física y emocional a ambos.
269. Así, diez días no permiten alcanzar mínimamente que la madre o padre no gestante, puedan participar personal y directamente de los cuidados de la persona gestante con la que cohabita y del neonato, pues es en esa etapa en que se encuentran más vulnerables; lo anterior, se reitera, es acorde al fin perseguido con la licencia de paternidad, que es garantizar la participación directa del no gestante, en el cuidado y protección de la salud e integridad de la persona gestante con quien cohabita; y, en el cuidado y protección de la salud, integridad e interés superior del recién nacido, salvaguardando los derechos de la familia, entre otros.
270. Además, mantener vigente un sistema que se sustente en consideraciones discriminatorias implicaría reconocer la asignación de funciones y responsabilidades conforme a la división sexual del trabajo, esto al mismo tiempo expondría que las normas responden a las expectativas y percepciones culturales, y no a los derechos humanos reconocidos en nuestro texto constitucional.
271. Por las razones expresadas, se concluye que dicha porción normativa vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a la igualdad en oportunidades laborales, así como el derecho a la salud de las personas gestantes.
272. Por otra parte, en relación con la segunda finalidad, es decir, aquella que considera el interés superior de la niñez, para el fortalecimiento de los vínculos entre los miembros de la familia, asumiendo ambos padres un rol activo en la consolidación de la estabilidad emocional de sus hijas o hijos, su desarrollo saludable y su bienestar, a través de una convivencia temprana. Se debe retomar lo explicado en el marco teórico, en cuanto a que el derecho a la salud de las infancias se compone de diversos factores, aunado a que permea de manera preponderante en el ejercicio de otros derechos, por lo que tener un enfoque integral e inclusivo del mismo, permite reconocer el impacto de este derecho.
273. Dentro de dicho derecho se considera como uno de los factores determinantes el entorno inmediato formado por las familias, al ser el principal contexto en que se lleva a cabo el desarrollo físico, psicológico y emocional de las infancias. En ese sentido, debe existir la corresponsabilidad parental hacia las relaciones paterno-materno filiales entre padres-madres e hijos-hijas.
274. Al respecto, el centro del ejercicio de la corresponsabilidad parental es la satisfacción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ello en salvaguarda de su interés superior, y se refiere a la responsabilidad de participar de manera activa en la crianza, educación y formación de sus hijas e hijos, y en la toma de decisiones fundamentales respecto de éstos.
275. Así, las infancias tienen derecho a vivir en familia para su desarrollo integral, ello bajo un enfoque de corresponsabilidad parental en su crianza y cuidado, por lo que el ejercicio de una paternidad activa juega un papel fundamental para lograr dicho fin.
276. Ello, pues como se ha señalado, la existencia de una paternidad activa en la vida de las infancias tiene consecuencias en todos los aspectos de su vida, lo que permea no solamente en su primera etapa, sino en el resto de ellas; siendo así, un factor determinante para su salud y su desarrollo integral (emocional, psicológico, físico y cognitivo).
277. Por lo anterior, la creación de medidas y normas que establezcan la protección al derecho a la familia, teniendo como eje preponderante la corresponsabilidad parental, así como el fomento para el ejercicio de una paternidad activa, conforman medidas que cumplen con las obligaciones de todas las autoridades a respetar el principio de interés superior de la niñez.
278. No obstante, se advierte que en la norma en estudio, la medida mantiene una organización social en que las personas no gestantes participan escasamente en las labores domésticas, así como de cuidado y crianza, lo que conlleva -entre otros aspectos negativos-, que se limiten los vínculos afectivos con el bebé y no se fomente un pleno ejercicio de una corresponsabilidad parental y, en específico, de una paternidad activa, lo que afecta en diversos aspectos a las infancias, vulnerando su derecho a la salud, en relación con su derecho a vivir en familia y a un desarrollo integral.
279. El hecho de que la norma prevea únicamente una licencia de paternidad de 10 días, reduce significativamente el involucramiento de la persona no gestante en la vida de las infancias, pues este tipo de licencia juega un papel fundamental en la promoción de una paternidad activa, permitiendo que ambas personas se involucren en las responsabilidades parentales desde el nacimiento, lo que genera el ambiente y las condiciones óptimas para el desarrollo y bienestar integral en todos los aspectos de las niñas y niños.
280. En corolario, este Tribunal Constitucional estima que la medida legislativa no se erigió con perspectiva de infancias e irrumpe con los de las niñas, niños y adolescentes a la salud y a vivir en familia.
281. Consecuentemente, la porción normativa analizada, es contraria a los derechos de la persona gestante a la igualdad y no discriminación, en relación con su derecho a una vida libre de violencia de género, derecho al trabajo y a la salud; los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la salud y a vivir en familia, en relación con el diverso a su desarrollo integral; y los derechos de la madre o padre no gestante a la convivencia con sus hijos.
282. Conforme lo anterior, este Tribunal Pleno declara la invalidez de la porción normativa "de 10 días hábiles" del artículo 29, párrafo tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.
B. Prórroga a las licencias de paternidad por 3 meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria.
283. La Comisión accionante se duele de que, aunado a la licencia de maternidad de tres meses con goce de sueldo, en caso de que la o el infante haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, la madre trabajadora podrá gozar de hasta tres meses adicionales a los contemplados en la licencia inicial; sin que esta prerrogativa se otorgue a sus parejas; lo anterior, vulnerando su derecho a la igualdad y no discriminación. Lo anterior, resulta infundado.
284. Lo anterior, pues este Alto Tribunal ha considerado que antes de estimar que es inconstitucional un precepto legal debe operar la interpretación conforme. En ese sentido, solo cuando exista una clara incompatibilidad insalvable entre una norma y la Constitución Federal o algún tratado internacional, se realizará una declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, por ello los tribunales deben agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con dichos instrumentos superiores(175). Así, para estar en aptitud de llevarla a cabo, se estima necesario realizar las siguientes precisiones:
285. La supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir de parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales (en consonancia o de conformidad con la Constitución); de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se escoja aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución.
286. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas (cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación), sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas.
287. Este principio de interpretación conforme a la Constitución ha sido reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte; y es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez; es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional.
288. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción.
289. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario.
290. Ahora bien, un adecuado ejercicio de interpretación conforme no puede escapar de una integración efectiva y operativa de las otras herramientas reconocidas por nuestro sistema constitucional, tales como los tratados internacionales, el control de convencionalidad y el principio pro persona.(176)
291. Conforme a lo anterior se considera que es posible realizar una interpretación conforme de la porción normativa que señala: "En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente".
292. Una primera interpretación de este texto implicaría que, solo la persona gestante podrá gozar de esos tres meses adicionales a la licencia inicial en el caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. Mientras que la segunda interpretación puede significar que esa prórroga a la licencia inicial, se debe otorgar también a la pareja de quien haya sido sujeto a parto o cesárea. Esta segunda opción es mucho más compatible con el interés superior de la infancia, así como el derecho a la igualdad entre la mujer y el hombre, conforme se explica a continuación.
293. Para tal efecto, se anticipa que la porción normativa impugnada no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del primer y noveno párrafos del artículo 4º constitucional; así como con el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, en los términos que a continuación se exponen.
294. Conviene traer a la vista el texto de los artículos señalados:
Constitución Federal
"Art. 4º.
[...]
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
[...]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez."
Convención sobre los Derechos del Niño:
3.2. "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas."
295. Conforme se aprecia y se explicó en el marco teórico del presente estudio, la norma constitucional en su primer párrafo dispone dos derechos, el de igualdad de la mujer y el hombre ante la ley(177); y el de la protección de la organización del desarrollo y la familia(178).
296. Así se señaló que, si bien se prevé la igualdad del hombre y la mujer, la práctica continuada de conductas que replican roles y estereotipos de género mantiene la subordinación de las mujeres a un sistema que asigna funciones conforme al género; por lo que la igualdad formal no logra revertir por completo los efectos de la discriminación estructural, ya que, aunque las normas son explícitas, en los hechos persiste la desigualdad, arraigada principalmente al orden social de género. Puesto que, las cargas impuestas que se originan a la construcción social y cultural de estereotipos, son mecanismos que reproducen el ejercicio de violencia y discriminación contra mujeres.
297. Que así, los estereotipos de género se pueden expresar a través del rol de madre, que utiliza una concepción tradicional sobre lo que socialmente se espera que las mujeres, deben de llevar la responsabilidad principal de la crianza de sus hijas e hijos; concibiendo esta labor casi como exclusiva del género, lo que las marca como las cuidadoras por excelencia.
298. También en el primer párrafo se establece el reconocimiento de la preservación de la familia, al imponer al Estado el deber de su organización y desarrollo; lo que genera la ineludible obligación de proteger al núcleo familiar como el principal medio de cuidado y protección de las infancias y adolescencias, bajo la consideración de que éste es el espacio fundamental para su desarrollo integral.
299. Como se advierte, las prerrogativas citadas guardan relación directa con la obligación de la protección de las niñas, niños y adolescentes; y es así, que en el noveno párrafo del mismo artículo 4º constitucional se prevé el principio del interés superior de la niñez(179), que consagra el deber de toda autoridad de considerar el desarrollo de la infancia y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
300. Y, en esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas o bien, aplicarlas, y éstas inciden -de manera directa o indirecta- sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto con la necesidad y proporcionalidad de la medida, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las personas menores y la forma en que deben organizarse para servir como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar integral de la persona menor a la que afecten.
301. Ahora bien, conforme al motivo de invalidez de la accionante, se reitera que la interpretación de la porción normativa en estudio debe ser conforme a los principios señalados.
302. Lo anterior, ya que si se optara por la primera opción, que solo la mujer tiene derecho a la prórroga de la licencia de maternidad, resultaría en una discriminación directa por sus efectos, al favorecer que fuesen las madres trabajadoras -quienes tradicionalmente han tenido asignadas en mayor medida las tareas de cuidado- quienes solicitaran ese tipo de licencias y que sus parejas se viesen legalmente impedidos de solicitar esa prórroga; lo que conllevaría a reproducir esquemas en los que un integrante de la familia debe sobrellevar una carga mayor en relación con las labores de cuidado, en función de su género.(180)
303. Lo que también impactaría frontalmente con la protección de la familia por el Estado y sobre todo con el interés superior de las infancias, que implica su derecho a la salud y ser cuidado por ambos padres, máxime en estos casos de enfermedad, ya que afecta el desarrollo integral de las infancias (físico, emocional y psicológico) que durante todas las etapas de su vida requieren de la atención y cuidado de ambas personas encargadas de su crianza y cuidado.
304. Por lo que resulta que la segunda interpretación es la única que deviene conforme con la Constitución Federal y la Convención de los Derechos del Niño. Así debe permanecer vigente la norma, pero entendiendo que la prórroga de hasta tres meses a la licencia inicial de maternidad o paternidad, debe ser para ambos padres.
305. Por lo que, la licencia otorgada en este supuesto también debe interpretarse bajo un esquema en el que ambos progenitores, puedan obtener la licencia simultáneamente, de tal manera que tanto la madre como el padre trabajadores puedan cuidar por el tiempo que prevé la norma de sus hijas o hijos.
306. Al hacerlo así, se beneficiaría la situación laboral de la mujer, ya que, si tanto la madre como el padre se encuentran en una situación similar con el deber de cuidado del hijo, podría contribuir a disminuir el grave problema de discriminación estructural en materia de igualdad de género. Lo anterior porque se puede preferir la contratación de los hombres antes que las mujeres en edad reproductiva, dada la diferencia en el periodo de licencia que deben otorgarles.
307. Finalmente, es criterio de este Alto Tribunal que la supremacía de dichos ordenamientos, no solamente se manifiesta en la aptitud de servir de parámetros de validez de las demás normas jurídicas, sino también en la interpretación de las mismas de acuerdo con tales derechos. Dicha interpretación conforme tiene como finalidad la concepción de un ordenamiento coherente y opera antes de considerar a una norma como constitucionalmente inválida, pues tal supuesto debe emplearse cuando exista clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y el parámetro de validez conformado por los derechos fundamentales. Además, dicha interpretación se ve reforzada por el principio pro persona, contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiende a efectivar los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.
C. Licencia por adopción
308. Ahora bien, la Comisión accionante argumenta una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, toda vez que la porción normativa impugnada prevé una licencia para personas gestantes de tres meses, misma que se puede prorrogar en caso de una discapacidad o el requerimiento de atención médica hospitalaria; siendo que, para el caso de las personas adoptantes, únicamente pueden gozar de la licencia de paternidad que se prevé en la norma, es decir, de 10 días, y sin la posibilidad de solicitar una prórroga. Dichos argumentos se estiman fundados.
309. Lo anterior es así, porque como se señaló en el parámetro de constitucionalidad, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(181) ha enfatizado que la protección de la familia que ordena la Constitución, no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos.
310. Así, esta Suprema Corte considera que nuestra Constitución General tutela a la familia entendida como realidad social, lo cual se traduce en que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.
311. De igual manera, ha indicado que las relaciones paterno-materno filiales entre padres-madres e hijas-hijos reconocen tanto el parentesco consanguíneo natural por vinculo biológico como por adopción y cualquier otra forma jurídica de establecimiento de la filiación, como fundamento para el surgimiento de derechos, obligaciones, deberes y privilegios o prerrogativas de los primeros en relación con la crianza de los segundos; y son los derechos de las infancias y adolescencias, así como el principio del interés superior de la niñez los que rigen la forma en que debe realizarse la función parental.
312. Por lo anterior, este Alto Tribunal concluye que el análisis realizado en el subapartado "A. Licencias de paternidad", así como la interpretación conforme realizada en el subapartado anterior, es decir "B. Prórroga a las licencias de paternidad por 3 meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria", contempla en su totalidad a las familias conformadas por vínculos adoptivos, al ser una institución protegida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D. Lactancia.
313. La comisión accionante afirma que la norma impugnada no prevé la obligación de las instituciones y dependencias estatales y municipales sudcalifornianas de contar con salas de lactancia en sus instalaciones. Así como que tampoco reconoce la posibilidad de que las trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia de decidir tomar dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o realizar la extracción manual de leche. Lo anterior, implica una vulneración al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad.
314. Los conceptos de violación esgrimidos por la Comisión accionante son fundados.
315. En ese sentido, el estudio relativo al derecho de igualdad y no discriminación se aplicará sobre el segundo párrafo del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur cuyo contenido es el siguiente:
"[...] La lactancia materna será hasta dos años, independientemente de que ésta sea exclusiva o complementaria para el menor. La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos. Asimismo tendrán derecho a acceder a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta el segundo año de edad..."
316. Ahora bien, se advierte que la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, previo al decreto publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el cual derivó en el artículo impugnado, se encontraba establecido de la siguiente manera en relación con la lactancia:
"Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia..."
317. Del artículo citado se advierte que se reconocían a la persona gestante los siguientes derechos:
i) decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche
ii) que lo anterior fuera realizado en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia
318. Posteriormente, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se publicó el Decreto 2933 que reformó el artículo analizado, quedando con el contenido impugnado, es decir, aquel en que se dejó de considerar la posibilidad para las personas gestantes de contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, así como su derecho para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en un lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia.
319. Ahora bien, como se mencionó en el parámetro de regularidad, el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad supone que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacía la satisfacción plena de tales derechos.
320. Así, es dable colegir que existirá una violación al principio de progresividad cuando, una vez que el Estado mexicano hubiese adoptado medidas apropiadas para dar plena efectividad a derechos humanos en específico, exista una regresión en el avance del disfrute y protección de tales derechos.
321. Sin embargo, al no ser éste un mandato absoluto, admite la posibilidad de que, un determinado nivel de protección de un derecho humano pueda ser modificado mediante medidas no tan benéficas, en respuesta a eventuales circunstancias y realidades sociales, caso en el cual, deberá analizarse cuidadosamente si ésta se encuentra plenamente justificada, en tanto no afecte de manera desmedida la eficacia de algún derecho.
322. En el caso, no se advierte en la exposición de motivos ni en el informe justificado enviado por el Poder Legislativo local, una justificación para eliminar los derechos en cuestión, no obstante que afectan significativamente los diversos a la salud de las personas gestantes y de las infancias, así como los derechos laborales de las personas gestantes.
323. Ello, pues como se refirió en el parámetro de constitucionalidad, la lactancia funge un papel fundamental tanto para la persona gestante como para las infancias, por ello, su protección se encuentra prevista tanto a nivel internacional como nacional.
324. Asimismo, en la presente ejecutoria se ha destacado la íntima relación que tiene la lactancia con el derecho a la salud tanto de personas gestantes como de las infancias, así como con los derechos laborales de las personas gestantes; siendo que la presente medida regresiva, vulnera dichos derechos de manera sustantiva y sin justificación alguna.
325. Máxima que, a nivel nacional, se reconoce el derecho de la persona gestante a escoger entre dos períodos de descanso diario de treinta minutos cada uno o uno de una hora para alimentar a sus hijas o hijos, por el lapso de seis meses contados a partir de la terminación de su licencia por maternidad, lo anterior, acontecerá en lugar adecuado e higiénico que designe el instituto, es decir, en una sala de lactancia.
326. En consecuencia, se considera injustificada e inconstitucional la regresión en estudio. Lo anterior, de conformidad, con la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN SU VERTIENTE DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD PARA ACTOS LEGISLATIVOS" (182).
327. Por lo anterior, se declara la invalidez de la porción normativa "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos" del párrafo segundo, artículo 29, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.
VI. Efectos
328. De conformidad con el artículo 73, en relación con el artículo 45, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia(183), se establecen los siguientes efectos para las decisiones alcanzadas en la presente ejecutoria en el apartado "II. Estudio de la norma":
a) La declaratoria de invalidez parcial declarada en el subapartado "A. Licencias de paternidad" de la porción normativa "diez días hábiles" contenida en el tercer párrafo del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Congreso del Estado de Baja California Sur, sin perjuicio de que en un tiempo menor la legislatura local pueda legislar en relación con la norma declarada inconstitucional.
Lo anterior con el objeto de que la regulación respectiva continúe vigente en tanto el Congreso de esa entidad cumpla con los efectos vinculatorios precisados; exhortándolo a realizar los ajustes necesarios para que se pueda alcanzar una licencia de paternidad, y de adopción que -de manera real y efectiva- garantice el ejercicio de una corresponsabilidad parental en condiciones de igualdad de género.
Esto sin incidir en aquellas legislaciones que contemplen un mayor tiempo de licencia de paternidad, para padres o madres no gestantes y personas adoptantes, al establecido en la presente ejecutoria.
Este Tribunal Constitucional ha determinado en diversas ocasiones que las declaraciones de invalidez surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia(184).
Sin embargo, en la jurisprudencia P./J. 84/2007 de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS"(185), se estableció que las facultades del Tribunal Pleno para determinar los efectos de las sentencias que emite comprenden, por un lado, la posibilidad de fijar "todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda" y, por el otro, deben respetar el sistema jurídico constitucional del cual derivan.
Asimismo, se ha establecido que los efectos de las sentencias en la vía de acción de inconstitucionalidad deben, de manera central, salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional violada, aunque al mismo tiempo se debe evitar generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las normas impugnadas, así como afectar injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estatales y/o municipales).
Lo anterior pone en claro que este Tribunal Pleno cuenta con un amplio margen de apreciación para salvaguardar de manera eficaz el marco de regularidad constitucional. Así pues, al definir los efectos de las sentencias estimatorias que ha generado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, entre otras cuestiones(186), que estos pueden postergarse por un lapso razonable o, inclusive, generen la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a las expulsadas del ordenamiento jurídico, para garantizar un mínimo indispensable de certeza jurídica.
b) En relación con la declaratoria de invalidez decretada en el subapartado "D. Lactancia" respecto de la porción normativa "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos" contenida en el párrafo segundo, artículo 29, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, este Tribunal Pleno señala que, en virtud del vacío normativo provocado por la misma, lo precedente es ordenar la reviviscencia del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur -derogado mediante el decreto 2933 que reformó la norma impugnada-, en la porción normativa "Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia...", en tanto el legislador de dicho Estado establece lo conducente. Lo anterior, siendo que, en respecto de este efecto, la sentencia surte efectos a partir de la notificación de los resolutivos al Congreso de Baja California Sur, a fin de que las personas gestantes trabajadoras puedan exigir y disfrutar de este derecho de manera inmediata, pues se trata de derechos protegidos desde la misma Constitución que este Tribunal Pleno debe garantizar sin demora alguna
Lo anterior encuentra su apoyo en la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL(187).
RESUELVE
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 29, párrafos primero, en su porción normativa "En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente", y tercero, en su porción normativa "En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, reformado mediante el DECRETO 2933, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, al tenor de las interpretaciones conforme propuestas, en virtud de la cual dicha prórroga se debe otorgar también a la pareja de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, así como a las personas adoptantes.
TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 29, párrafo segundo, en su porción normativa "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos", de la referida Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado, dando lugar a la reviviscencia de su porción normativa Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia', abrogada mediante el aludido DECRETO 2933.
CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "de 10 días hábiles", de la referida Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, la cual surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, se le exhorta a legislar en los términos precisados en esta ejecutoria.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los considerandos del primero al cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento (votación realizada en la sesión celebrada el seis de mayo de dos mil veinticinco).
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con algunas precisiones y separándose de los párrafos 147 y 148, la primera parte del 153, así como 154, 155 y 156, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de algunas consideraciones, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, en su tema I, denominado "PARÁMETRO DE CONSTITUCIONALIDAD". Las señoras Ministras Ortiz Ahlf y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes (votación realizada en la sesión celebrada el seis de mayo de dos mil veinticinco).
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama con precisiones en cuanto a la cita de algunos párrafos del artículo reclamado, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Esquivel Mossa anunciaron sendos votos concurrentes, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, en su tema II, denominado "ESTUDIO DE LA NORMA", en su letra B, intitulada "Prórroga a las licencias de paternidad por 3 meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria", consistente en reconocer la validez del artículo 29, párrafo primero, en su porción normativa "En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, al tenor de la interpretación conforme propuesta (votación realizada en la sesión celebrada el seis de mayo de dos mil veinticinco).
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, en su tema II, denominado "ESTUDIO DE LA NORMA", en su letra C, intitulada "Licencia por adopción", consistente en reconocer la validez del artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso", al tenor de la interpretación conforme propuesta. La señora Ministra Ríos Farjat reservó su derecho de formular voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa apartándose de las consideraciones relativas al principio de progresividad y por razones diversas, Ortiz Ahlf por razones diversas, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, en su tema II, denominado "ESTUDIO DE LA NORMA", en su letra D, intitulada "Lactancia", consistente en declarar la invalidez del artículo 29, párrafo segundo, en su porción normativa "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. Las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes (votación realizada en la sesión celebrada el seis de mayo de dos mil veinticinco).
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en determinar que, en relación con la declaratoria de invalidez del artículo 29, párrafo segundo, en su porción normativa "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, ordenar la reviviscencia de su otrora porción normativa "Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia", en tanto el Congreso de dicho Estado establece lo conducente. La señora Ministra Batres Guadarrama votó en contra.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf en contra de la metodología y de algunas consideraciones, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones, Laynez Potisek con consideraciones adicionales, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de su tema II, denominado "ESTUDIO DE LA NORMA", en su letra A, intitulada "Licencias de paternidad", consistente en declarar la invalidez del artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "de 10 días hábiles", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. La señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat y Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de invalidez del artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "de 10 días hábiles", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur surta a los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California Sur. Las señoras Ministras y el señor Ministro González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández con precisiones, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en exhortar al Congreso del Estado de Baja California Sur para que legisle al respecto, conforme a los lineamientos de esta sentencia. Las señoras Ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama y el señor Ministro Pérez Dayán votó en contra.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y el señor Ministro Javier Laynez Potisek no asistieron a la sesión de seis de mayo de dos mil veinticinco, la primera previo aviso a la Presidencia y el segundo por desempeñar una comisión oficial.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de sesenta y seis fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del doce de mayo de dos mil veinticinco. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023.
En sesión de doce de mayo de dos mil veinticinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 29, párrafos primero, en la porción normativa "podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo", segundo y tercero, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur reformado mediante Decreto 2933, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés.
Resolución del Pleno. A partir de un ejercicio de interpretación conforme, el Pleno determinó reconocer la validez de las siguientes porciones normativas:
i) Artículo 29, párrafo primero, en su porción normativa:
"En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente"
ii) Artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa:
"En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso"
Asimismo, declaró la invalidez de:
i) Artículo 29, párrafo segundo, en su porción normativa:
"La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos"
Así como la reviviscencia de la norma anterior que permitía a las madres decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar.
ii) Artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "de 10 días hábiles"
Si bien, compartí el sentido de la sentencia, tengo algunas consideraciones distintas y otras adicionales que desarrollaré en el presente voto.
I. Paternidad activa.
La sentencia destina un apartado a abordar qué es la paternidad activa y los beneficios que está tiene para las niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, destaca que esta tiene un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de las infancias y adolescencias, así como también representa un paso en el camino hacia la igualdad de género.
Sin embargo, también realiza afirmaciones que estimo, podrían llegar a ser estigmatizantes en ciertos contextos. Por ejemplo, podrían exponer una visión equivocada que promueva la vida en pareja a pesar de que ello, en muchas ocasiones, no es posible ni beneficioso para la familia. Además, limitaría la obtención de dichos beneficios a la presencia de una figura paterna, cuestión que no ocurre en familias no tradicionales.
Por ello, estimo que el enfoque que debió seguir este apartado era el de destacar que, dentro de las familias conformadas por madre y padre, las paternidades activas son necesarias para proporcionar cuidados y no sólo cumplir el rol de provedor. Es decir, debió ceñirse a desmitificar y desmontar estereotipos para promover paternidades en donde exista una verdadera corresponsabilidad de las labores de cuidado.
II. Licencias de paternidad.
En dicho apartado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la licencia de 10 días es una medida que no tiene perspectiva de infancias y es contraria a los derechos de las personas gestantes a la igualdad y no discriminación, en relación con su derechos a una vida libre de violencia de género, derecho al trabajo y a la salud. Sin embargo, aunque compartí el sentido de la resolución, me separé de diversas cuestiones.
En primer lugar, la sentencia estima que, pese a que las licencias de maternidad son de tres meses, el estudio relativo a las licencias de paternidad debía hacerse a partir del plazo de dos meses, debido a que el mes que suele tomarse previo al parto, responde a cuestiones estrictamente biológicas de las mujeres embarazadas.
No obstante, estimo que no existe ninguna razón para hacer tal diferenciación. La Segunda Sala ya ha confirmado que cuando el periodo prenatal se recorte en virtud de que el parto ocurra antes de la fecha contemplada o haya alguna imposibilidad para disfrutarlo, ese periodo que no pueda disfrutarse previamente, deberá otorgarse de manera conjunta con la etapa posnatal para completar el mínimo de doce semanas de descanso.(188)
La referida Sala ha dicho que esta posibilidad responde a las complicaciones que puedan ocurrir y así garantizar la protección a la salud de la madre y su bebé, en tanto que ambas requieren de cuidados y atenciones especiales.(189)
Es decir, no se trata de un mes extra que necesariamente se disfrute de manera previa al parto, sino que puede optar por acomodarse posteriormente, pues el objetivo es asegurar el disfrute de la totalidad de la licencia. Ello permite verificar que debe entenderse de manera integral respecto de su duración.
Así, bajo mi criterio, sería impreciso e incorrecto realizar el análisis tomando en cuenta únicamente dos meses cuando la totalidad de la licencia tiene una duración de tres meses. Incluso, aunque se sostenga que ese mes extra responde a cuestiones biológicas que no enfrenta quien no vive el embarazo, se trata de un periódo en el que la persona embarazada también requerirá de una red de apoyo que podría proporcionar su propia pareja. Por ello, el estudio debió tomar como base los tres meses.
En segundo lugar, no comparto que la sentencia reduzca el nombre de las licencias a "licencias de paternidad". En este caso, la propia norma impugnada ya reconoce que no sólo se otorga licencia a los padres, sino a la pareja no gestante, sea hombre o mujer. Por la temática de estudio, estimo que debió aclararse que en los casos de familias heterosexuales las cargas respecto de los cuidados suelen repartirse a partir de estereotipos y que, por ese motivo, se estudiará este supuesto. Sin embargo, ello no implicaba reducir las licencias otorgadas a la pareja no gestante a "licencias de paternidad".
Ahora bien, en tercer lugar, no comparto la metodología utilizada por la sentencia. Bajo mi criterio, debió retomarse la metodología sobre tratos desiguales que ha reiterado en múltiples ocasiones esta Suprema Corte.
Así, en un primer paso, la resolución debió determinar si existía una situación análoga o de comparabilidad entre las licencias de gestación de 3 meses, usualmente otorgadas a las madres, frente a las licencias de 10 días, usalmente otorgadas a los padres.
Aunque comprendo que, por cuestiones físicas y biológicas, una persona que gesta tiene necesidades específicas, a mi juicio, para efecto de las licencias de parentalidad todos los padres y madres, biológicos y adoptivos, se encuentran en situaciones análogas. Estas licencias deben verse desde una perspectiva integral en la que se busca asegurar tiempo y recursos para ejercer labores de cuidado, así como para asegurar el derecho de que padres e hijos convivan y construyan vínculos desde el momento del parto o del momento en el inició la adopción.
Incluso, esto también resulta aplicable al caso de padres y madres adoptivas. El propio párrafo 145 de la sentencia reconoce que los vínculos de apego en la infancia son mucho más intensos y que ello no deriva de un vínculo biológico o genético, sino de la seguridad y cuidados que se proporcionen. Hacer una diferenciación respecto del tipo de maternidad y paternidad, a partir de argumentos biologicistas, implicaría no reconocer los retos en los cuidados a la llegada de una hija o hijo adoptivo.
Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Konstantin Markin Vs. Rusia. Ahí, se estudió el trato desigual ocurrido entre los permisos de maternidad de 3 años para mujeres militares y la ausencia de un permiso para los hombres. El Tribunal concluyó que pese a las diferencias que pueden existir entre el padre y la madre se encuentran en situaciones análogas respecto de los cuidados parentales.
De esta forma, una vez que se determinara que sí existen situaciones de comparabilidad, debía aplicarse un test de escrutinio estricto, debido a que la diferenciación en la duración en cada licencia de parentalidad se fundamenta en cuestiones de género.
En ese sentido, estimo que la primera grada del test debió señalar que la ampliación hecha por el Congreso local de 5 a 10 días para las licencias otorgadas a padres y otras parejas no gestantes, sí cumple con un fin constitucionalmente imperioso. De la propia exposición de motivos se advierte que buscó crear condiciones para que: i) los padres tengan un rol activo en las labores de cuidado y crianza y ii) fortalecer los vínculos con sus hijos e hijas, para un desarrollo saludable.
En cuanto a la segunda grada, relativa al vínculo de la medida con el cumplimiento del fin constitucional, advierto que esta no se cumpliría. El aumento a 10 días para una licencia parental no es suficiente para asegurar que exista una redistribución y corresponsabilidad en las cargas de cuidado. Por el contrario, el resto de los dos meses y tres semanas, la persona que haya dado a luz será quién ejerza única o mayormente dichas labores. Por ello, pese a que la intención de ampliar las licencias de paternidad fue loable, no es suficiente para garantizar la finalidad constitucionalmente imperiosa.
Finalmente, bajo mi metodología, debido a que no se cumple con la segunda grada del test, resultaría inncesario el estudio del tercer punto relativo a la evaluación de la existencia de medidas menos restrictivas.
* * *
Con estas consideraciones metodológicas, voté a favor del sentido de la sentencia. Sin embargo, no dejo de advertir que las licencias de paternidad son esenciales para construir familias y sociedades más igualitarias. Garantizar que los padres cuenten con tiempo real para cuidar y vincularse con sus hijos desde el nacimiento o desde su llegada a la familia, rompe con estereotipos de género, fortalece el desarrollo infantil y permite apoyar y cuidar a la pareja gestante en su recuperación.
Atentamente
Ministra Loretta Ortiz Ahlf.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cuatro fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en relación con la sentencia del doce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a primero de septiembre dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023 RESUELTA POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SESIÓN DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO.
Coincido con la mayoría de las razones adoptadas por el Tribunal Pleno, sin embargo, formulo este voto concurrente para expresar argumentos que me llevaron a separarme de algunas de las consideraciones sostenidas por la mayoría.
Razones del voto concurrente:
De la revisión de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierto que sus conceptos de invalidez cuestionan el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, a partir de su confrontación con los derechos a la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior de la niñez y el principio de progresividad de los derechos humanos, sin que de su escrito yo desprenda algún argumento tendiente a confrontar el precepto impugnado con el derecho a la lactancia.
En ese sentido, estimo que si bien el artículo impugnado se relaciona con el derecho a la lactancia, al no advertirse un argumento con relación al derecho a la lactancia ese subapartado resulta innecesario para contestar los planteamientos de la accionante, adicionalmente, disiento de considerar que existe un derecho humano a las licencias de responsabilidades familiares, pues a mi juicio, se trata de medidas legislativas encaminadas a garantizar derechos humanos, como la igualdad entre mujeres y hombres.
Para concluir, considero que los tratados internacionales que el Estado Mexicano no ha suscrito, así como las resoluciones de Tribunales Constitucionales de la Región y diversas leyes estatales no pueden ser empleados como parámetro de regularidad, sino que la norma debería ser estudiada a la luz de las disposiciones en materia de derechos humanos de la Constitución y de los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito.
Por otro lado, en relación con el apartado D. Lactancia, el Tribunal Pleno consideró que la porción normativa analizada resultaba inconstitucional por vulnerar el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad; respetuosamente, considero que una interpretación conforme podría llevar a la conclusión de que se respeta la progresividad del derecho de las personas trabajadoras a lactar durante su jornada laboral, pero a la vez advierto que ello podría generar inseguridad jurídica, por lo que en suplencia de la queja debía concluirse su invalidez.
En primer lugar, el que la norma no prevea la posibilidad de la extracción de leche no implica que se encuentre prohibida, pues la lactancia puede darse también de esa manera; incluso la supresión de la obligación expresa de un lugar higiénico y adecuado para que se ejerza este derecho, a mi juicio, no es regresiva, al tratarse de un componente esencial del derecho a la lactancia, es decir, no podría entenderse que a partir de la emisión de la norma impugnada, la lactancia ahora debe darse en un espacio antihigiénico o inadecuado.
En ese orden de ideas, como lo señalé, la inconstitucionalidad de este artículo se encuentra en la inseguridad jurídica que podría dar su aplicación, pues no existe forma de controlar su aplicación por los operadores jurídicos encargados de ello, lo que podría llevar al extremo de que pretendan evadir la obligación de contar con un espacio adecuado e higiénico para que las trabajadoras alimenten a sus hijas o hijos.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en relación con la sentencia del doce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a primero de septiembre dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023.
En sesión de doce de mayo de dos mil veinticinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que declaró la invalidez de diversas porciones normativas del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, reformado mediante Decreto 2933, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés(190). Específicamente la expresión "10 días hábiles" contenida en el párrafo tercero del artículo 29, por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación y la porción "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos", del párrafo segundo del artículo 29, por vulnerar el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad.
Asimismo, respecto a la expresión contenida en el párrafo primero del artículo 29 "podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo", si bien no se declaró su invalidez, se realizó una interpretación conforme de la que se desprende que dicha prórroga no debe limitarse exclusivamente a la persona gestante, sino también extenderse a su pareja y para personas adoptantes.
En lo que toca a las licencias de paternidad, el Pleno determinó que la diferencia de trato entre la licencia de tres meses para la persona gestante y los diez días hábiles otorgados a su pareja o a personas adoptantes perpetúa estereotipos de género, asigna desproporcionadamente las tareas de cuidado a las mujeres y reproduce una visión tradicional del rol masculino en la crianza. Si bien el legislador local manifestó en la exposición de motivos que la medida legislativa tiene el objetivo de promover la equidad de género y el interés superior de la niñez, lo cierto es que la norma refuerza una organización social en la que la madre biológica asume de manera principal e incluso exclusiva las labores de cuidado. En consecuencia, se concluyó que la porción normativa impugnada resulta contraria a los derechos a la igualdad, a la salud, al trabajo, a una vida libre de violencia, así como al derecho de las infancias a vivir en familia y a su desarrollo integral.
Coincido con el sentido de la resolución y con la declaratoria de invalidez de las porciones normativas antes señaladas. Sin embargo, emito este voto concurrente porque estimo necesario formular consideraciones adicionales.
En primer lugar, el debate sobre la duración de las licencias de paternidad en relación con las de maternidad es una discusión abierta en varios países y Cortes del mundo. Su análisis exige tomar en cuenta diversos factores que la sentencia no aborda, y requiere el uso de metodologías que permitan determinar si la política pública es adecuada o no. Sobre todo, es indispensable identificar qué derechos se afectan, a qué sujetos impacta la diferencia de trato, cuál es la finalidad real de dicha limitación y si ésta se encuentra constitucionalmente justificada.
Estos elementos solo pueden analizarse de manera completa mediante una metodología de análisis constitucional como los exámenes de igualdad. En la sentencia se no hace uso de ninguna metodología y se concluye, sin más, que, si el hombre y la mujer son iguales, entonces deben tener la misma licencia de maternidad/paternidad.
Desde mi óptica, el análisis constitucional debió considerar al menos cuatro aspectos esenciales:
· Que durante la etapa del posparto, sí hay una distinción real entre lo que viven las personas gestantes y quienes no gestan;
· Que sí existe una parte normativa que está impregnada de estereotipos, especialmente en cuanto a quién debe asumir las labores de cuidado;
· Que las licencias de maternidad no se explican exclusivamente por las tareas de cuidado, sino en gran parte por la recuperación física, emocional y psicológica de la persona gestante;
· Que para determinar si la distinción de trato es justificada, era indispensable identificar de manera clara la finalidad de la norma.
No obstante mi reserva en cuanto a la metodología, coincido con la conclusión sobre la inconstitucionalidad de la norma por una razón diversa: si bien se reconoce que la distinción impugnada contribuye a la precarización laboral y a la falta de acceso, es necesario hacer visible que este tipo de distinciones incrementan la discriminación en el empleo.
En muchas ocasiones, la contratación de personal y el acceso a puestos de mando medio y dirección obedece a criterios que atienden al género, a las responsabilidades en el hogar o incluso a la edad reproductiva de las mujeres, independientemente de que estén o no casadas o de que tengan o no hijos.
Desde esta perspectiva, la principal razón para considerar que la norma es discriminatoria no es solo su contenido explícito, sino el efecto inintencionado que produce: al generar que las personas empleadoras den menos oportunidades a las personas gestantes, bajo el supuesto de que se ausentarán por más tiempo de la fuerza de trabajo en caso de tener un hijo o hija. Ese estereotipo se proyecta en consecuencias concretas como pérdida de oportunidades laborales y salida del mercado de trabajo para muchas mujeres.
Estos motivos quedan claros en el Acuerdo General de Administración número X/2021(191) del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de otorgamiento de licencias de paternidad y adopción en favor de las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal, en el que se establece que la equiparación del tiempo de licencias de paternidad con las de maternidad elimina estereotipos, promueve igualdad laboral y reduce la brecha salarial.
Finalmente, estimo que la división entre las finalidades del primer mes de licencia y los dos meses restantes que se describe en la sentencia carece de justificación. No se toma en cuenta que el proceso de recuperación postparto suele implicar intervenciones quirúrgicas, complicaciones médicas, depresión posparto o una etapa prolongada de adaptación física, emocional y familiar. En ese sentido, las consideraciones de la sentencia no reflejan lo que implica gestar un hijo, que sí es distinto a lo que vive quien no lo gesta.
Por todas estas razones, voto con el sentido, pero formulo este voto concurrente para destacar que la norma es inconstitucional no solo por perpetuar estereotipos, sino por reforzar patrones estructurales de exclusión y discriminación que inciden directamente en el acceso y permanencia de las mujeres en condiciones de igualdad.
Ministro Javier Laynez Potisek.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de tres fojas, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek, en relación con la sentencia del doce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a primero de septiembre dos mil veinticinco.- Rúbrica.
VOTO PARTICULAR Y CONCURRENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023.
En sesiones de seis y doce de mayo de dos mil veinticinco, el Pleno de este Alto Tribunal discutió y resolvió la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que demandó la invalidez del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, reformado mediante decreto dos mil novecientos treinta y tres, publicado en el Periodo Oficial de dicha entidad el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la cual por unanimidad o mayoría de votos, se reconoció la validez del artículo 29, párrafos primero, en su porción normativa "En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente", y tercero, en su porción normativa "En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, al tenor de las interpretaciones conforme propuestas, en virtud de la cual dicha prórroga se debe otorgar también a la pareja de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, así como a las personas adoptantes.
Y la invalidez del artículo 29, párrafo tercero, en su porción normativa "de 10 días hábiles", de la referida Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.
Razones del voto particular.
De manera respetuosa, no comparto el criterio sustentado por la mayoría, en relación con la declaratoria de invalidez de la porción normativa que dice "diez días hábiles" contenida en el párrafo tercero del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, que es el lapso de la licencia de paternidad que esa entidad federativa da a las personas empleadas a nivel estatal y municipal, por las razones que expondré a continuación.
En primer lugar, la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución General y sus disposiciones reglamentarias, de lo que se deduce que las legislaturas locales, tienen una amplia libertad de configuración normativa para regular las condiciones laborales de los trabajadores estatales y municipales.
Consideraciones que ha sostenido la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 68/2013, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES".
Luego, el artículo 123 de la Constitución General no prevé la licencia de paternidad y mucho menos un plazo determinado para disfrutarla, por lo que corresponde a las entidades federativas determinar el periodo que mejor convenga de acuerdo con su realidad económica y condiciones presupuestales de sus Gobiernos estatales y municipales respectivos.
Pero considero que, en este asunto, la norma reclamada resulta, inclusive, más benéfica al prever el doble de días que la Ley Federal del Trabajo, que es supletoria de la legislación burocrática del Estado de Baja California Sur.
En efecto, la legislación laboral federal en la fracción XXVII Bis, del artículo 132 dispone que, son obligaciones de las personas empleadoras, otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera, en el caso de la adopción de un infante.
Sin desconocer que, la Cámara de Diputados, el doce de diciembre de dos mil veintitrés, aprobó un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo para elevar la licencia de paternidad a un periodo de veinte días laborales; sin embargo, aunque la minuta respectiva ya se encuentra dictaminada favorablemente en el Senado de la República desde el mes de marzo de dos mil veinticuatro, es el caso que no ha sido aún aprobado en la sesión plenaria de ese órgano legislativo.
Por tanto, dada la libertad de configuración normativa con la que cuentan los Estados para establecer su legislación burocrática, estoy en contra de la invalidez de la porción normativa impugnada, que dice: "diez días hábiles".
Siendo estas las razones del voto particular.
Razones del voto concurrente.
Como se mencionó, este Alto Tribunal declaró la invalidez de la porción normativa: "La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos", contenida en el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.
Si bien comparto la declaración de invalidez de la porción normativa, me aparto de algunas consideraciones relativas a la violación del principio de progresividad.
Desde mi punto de vista, la porción normativa impugnada es violatoria de la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que, si bien se confiere libertad de configuración legislativa a los Congresos estatales para emitir su legislación burocrática, lo cierto es que expresamente los obliga a que esa facultad la ejerzan con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional.
En tal contexto, los derechos de las madres en periodos de lactancia están regulados tanto en el apartado A como en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destinado a las personas trabajadoras de los sectores privado y público respectivamente, de la siguiente manera:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
(...)
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
(...)
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
(...)
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
(...)
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
(...)
c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles." (Énfasis añadido)
De la transcripción anterior, se advierten los dos períodos de descanso constitucionalmente previstos, los cuales no son disponibles para las legislaturas locales y mucho menos están en aptitud de eliminar las ayudas para lactancia, que expresamente establece el apartado B de la Constitución, al regular los principales derechos de las personas trabajadoras del Estado.
Consecuentemente, estoy a favor de la invalidez de la porción normativa, pero por razones distintas, ya que adicionalmente a los dos períodos de lactancia, a las ayudas para la lactancia, como son las asistencias médicas y obstétricas, medicinas y guarderías, también debe gozar de salas de lactancia para que la madre y su bebé tengan un espacio seguro, adecuado y digno para ambos.
Atentamente
Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cuatro fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto particular y concurrente formulado por la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en relación con la sentencia del doce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a primero de septiembre dos mil veinticinco.- Rúbrica.
1 En la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2 Se tuvo presentado como extemporáneo.
3 Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
4 Texto: De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, pero, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; por tanto, si el plazo venció en día inhábil pero la demanda se presentó al siguiente día hábil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de término, debe considerarse que se promovió oportunamente.
5 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[...]
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas;
[...]
6 Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
[...]
XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
[...].
7 Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
[...]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
8 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
9 Acción de inconstitucionalidad 195/2020, resuelta en sesión diecisiete de febrero de dos mil veintidós de, aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, párr. 81.
10 Entendido como el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma convencional.
11 Acción de inconstitucionalidad 195/2020, op. cit. párrafo. 88 y 85.
12 Ibid., párr.84.
13 Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis jurisprudencial 1a./J. 126/2017 (10a.), décima época, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, pág. 119, número de registro 2015678, con rubro: DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES.
14 .a J.87/2015 (10ª), de rubro: CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, libro XXV, diciembre de 2015, tomo I, página 109.
15 Acción de inconstitucionalidad 163/2022, resulta en sesión de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Norma Lucía Piña Hernández. Las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. Párr. 72.
16 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Primera Edición: noviembre de 2020, obra a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, págs. 29 y 36.
17 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general num. 19, CEDAW/C/GC/35, párr. 10.
18 Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, resuelta en sesión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. La señora Ministra Ríos Farjat reservó su derecho de formular voto concurrente. Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Párr. 93.
19 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Proyecto de Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW/C/GC/28, párr. 9.
20 Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2: Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 3: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 4: 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.
Artículo 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 6: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
21 Amparo Directo en Revisión 1464/2013, resuelto en sesión de trece de noviembre de dos mil trece, por unanimidad de cinco votos la Ministra y los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
22 Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra
[...]
Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
[...]
Artículo 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.
23 Acción de inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 42/2019, resuelta en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, aprobado por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en contra y anunció voto concurrente. La señora Ministra Esquivel Mossa y el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. Las señoras Ministras Piña Hernández y Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. El señor Ministro Aguilar Morales reservó su derecho de formular voto aclaratorio. Párr.79.
24 Corte IDH. Caso Digna Ochoa Vs. México, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Serie C No 447, párr.123; Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401.
25 INEGI, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, principales resultados, consulta disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/
26 INEGI, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, principales resultados, consulta disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/
27 INEGI, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, principales resultados, consulta disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/
28 Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, presentación de resultado, consulta disponible en: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 (inegi.org.mx)
29 Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, presentación de resultado, consulta disponible en: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 (inegi.org.mx)
30 Amparo Directo en Revisión 6942/2019, resuelto en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien anunció voto concurrente, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó a formular voto concurrente, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien anunció voto concurrente, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), párr. 94.
31 Amparo Directo 6/2023, resuelto en sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, párr.60.
32 Amparo Directo en Revisión 4909/2014, resuelto en sesión de diecinueve de septiembre dos mil catorce, aprobado por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas quien se reserva el derecho de formular voto concurrente y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, párr. 79.
33 Amparo Directo en Revisión 6942/2019, párr. 99.
34 Amparo Directo en Revisión 3192/2017, resuelto en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, aprobado por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular voto particular, párr. 43.
35 Amparo en Revisión 405/2019, resuelto en sesión de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Presidente Javier Laynez Potisek (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas emitió su voto en contra de las consideraciones párr. 72 y 73; Amparo en revisión 759/2017, resuelto en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, aprobado por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora I pág. 26 y 27.
36 Hills Collins Patricia, Black Feminist Thought, pág. 46.
37 INEGI, Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (CSTNRHM) 2023, Comunicado de prensa número 680/24. Consulta disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CSTNRHM/CSTNRHM2023.pdf
38 Acción de inconstitucionalidad 195/2020, op. cit. párr. 108.
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho al trabajo, Observación general N° 18, E/C.12/GC/18, párr. 13.
40 Amparo Directo en Revisión 1035/2021, resuelto en sesión de catorce de julio de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Yasmín Esquivel Mossa, formularán voto concurrente. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Yasmín Esquivel Mossa, emitieron su voto con reservas, párr. 39.
41 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, 2018, CEDAW/C/MEX/CO/9, pág. 13 y 14.
42 Tribunal Constitucional de República Dominicana, Sentencia TC/0901/23, pág.35.
43 CEPAL, La sociedad del cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con género, pág.46
44 Organización Internacional del Trabajo, Políticas de protección de la maternidad y de conciliación de la vida laboral y familiar, consulta disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/parental-leave/lang--es/index.htm
45 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza, Sistema de indicadores sobre pobreza y género 2016-2022, consulta disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2016-2022.aspx
46 Art. 4 (...)
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020)
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
47 Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
48 Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
49 Artículo 10
Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
50 Tesis aislada 2a. CVIII/2014, (registro 2007938) localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2018, Tomo I, página 1192, cuyo rubro es: SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
51 Tesis jurisprudencial en materia constitucional-administrativa P./J. 136/2008, sustentada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página sesenta y uno, que establece:
SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.
52 Comité CEDAW, Recomendación general 24, La mujer y la salud, párr.28.
53 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 4.2.
54 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, 2011, párr.265.
55 Ibid. Párr. 19.
56 Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2004, Tomo XX, página 99. Registro: 159897.
57 Id.
58 Amparo directo en revisión 2293/2013, resuelto en sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce, por mayoría de tres votos, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
59 Tienen aplicación las siguientes tesis:
La tesis 1a./J.18/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, marzo de 2004, página 406, de rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.
Es aplicable también la tesis 1a.LXXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, febrero de 2015, página 1397, de rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad.
60 Véase el amparo directo en revisión 3799/2014, resuelto por la Primera Sala en la sesión de 25 de febrero de 2015.
61 A manera de orientación, véase la tesis aislada LXXXIII/2015 emitida por la Primera Sala de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1397.
62 A manera de orientación, véase la tesis aislada LXXXIII/2015 ya citada, y la tesis aislada CXXI/2012 emitida por la Primera Sala de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 261.
63 Véase el amparo directo en revisión 3799/2014, resuelto por la Primera Sala en sesión del 25 de febrero de 2015.
64 Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
65 Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
[...]
66 Artículo 24.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
[...]
67 Artículo 4º.- [...]
[...]
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
[...]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
[...]
68 Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.
69 Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;
[...]
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
[...]
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
[...]
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condicionesque permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria;
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes;
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes;
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica;
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;
XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica;
XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;
XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y
XVIII.Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social.
Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida.
70 Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), CRC/C/GC/15, Naciones Unidas, 17 de abril de 2013, párr. 2, 7, 16-18.
71 Consejo Económico y Social. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Observación General 14. Naciones Unidas, 11 de agosto de 2000, párr. 4.
72 Amparo en revisión 203/2016, resuelto el nueve de noviembre de dos mil dieciséis por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, emitió su voto en contra de consideraciones.
Amparo en revisión 800/2017 resuelto el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora I. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, emitió su voto en contra de consideraciones.
73 Organización Mundial de la Salud. La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia. Informe de la Secretaría. A57/12, 8 de abril de 2004.
74 Décima Época. Registro: 2009862. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta de. Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLVII/2015 (10a.). Página: 303. Rubro y texto: DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESAMPARO. Según lo dispuesto en los artículos 17.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños tienen el derecho a vivir con su familia, principalmente su familia biológica, por lo que las medidas de protección dispensadas por el Estado deben priorizar el fortalecimiento de la familia como elemento principal de protección y cuidado del niño o niña. Si bien no queda duda de que el Estado mexicano se halla obligado a favorecer, de la manera más amplia posible, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar como medida de protección al niño, esta obligación implica también que, cuando la familia inmediata no puede cuidar al menor y lo haya puesto en situación de desamparo, se busque dentro de la comunidad un entorno familiar para él. En este sentido, el derecho del niño a la familia no se agota en el mandato de preservación de los vínculos familiares y la interdicción de injerencias arbitrarias o ilegítimas en la vida familiar, sino que conlleva la obligación para el Estado de garantizar a los menores en situación de abandono su acogimiento alternativo en un nuevo medio familiar que posibilite su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Lo anterior se refuerza ante las numerosas evidencias sobre los impactos negativos que el internamiento de niños y niñas en instituciones residenciales tienen sobre ellos. De ahí que encuentre plena justificación el carácter expedito del procedimiento especial previsto en el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para los menores acogidos por instituciones públicas o privadas de asistencia social, cuya finalidad es precisamente la reintegración del niño o niña a una estructura familiar tan pronto como ello sea posible, tomando en consideración su interés superior.
75 Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17. 71.
76 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242.
77 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. 264.
78 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 21145.
79 Resuelta en sesión en sesión correspondiente al once de agosto de dos mil quince.
80 Resuelta en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
81 Dichos criterios fueron sustentados por la Primera Sala al resolver el Amparo en revisión 518/2013, resuelto en sesión de veintitrés de abril de dos mil catorce, por unanimidad de cinco votos. El Amparo directo en revisión 348/2012, resuelto en sesión de cinco de diciembre de dos mil doce, por unanimidad de cuatro votos y el Amparo directo en revisión 2554/2012 resuelto en sesión de dieciséis de enero de dos mil trece, por mayoría de cuatro votos.
82 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246, párr. 126. Ver también Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 108.
83 Registro digital: 2009451; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Civil; Tesis: 1a./J. 42/2015 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 563; Tipo: Jurisprudencia. De rubro y texto: PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez.
84 Artículo 17. Protección a la Familia.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
85 Criterio desarrollado a partir de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión de dieciséis de agosto de dos mil diez, y reflejado en la tesis P. XXI/2011, registro de IUS 161267, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, cuyo rubro es MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.
86 Marcela Acuña San Martín. El principio de corresponsabilidad parental. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios Año 20 - Nº 2, 2013 pp. 21-59, haciendo referencia al derecho familiar chileno.
87 Por ejemplo, en el amparo directo en revisión 392/2018, resuelto bajo la ponencia del señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el diecinueve de febrero de dos mil veinte; y en el amparo directo en revisión 6942/2019, resuelto bajo la ponencia de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el trece de enero de dos mil veintiuno.
88 Es ilustrativa al respecto, la obra La Responsabilidad Parental en el Derecho, una mirada comparada, a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Editor Nicolás Espejo Yaksic. Capitulo IX. La aplicación del modelo de la responsabilidad parental en México. Daniel Delgado Ávila. Páginas 391 a 429.
89 Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.
90 UNICEF. El rol del padre en el proceso de la crianza y cuidado. Consultado en: https://www.unicef.org/panama/el-rol-del-padre-en-el-proceso-de-la-crianza-y-cuidado#::text=Ser%20un%20papá%20activo%20es,a%20tu%20hijo%20o%20hija.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25583/LCmexL542_es.pdfCEPAL, Propuesta de indicadores de paternidad responsable.
91 Id.
92 Universidad de Cádiz. Las ventajas de la paternidad positiva como un valor emergente, factor de transformación social y de cambio en el paradigma de la masculinidad hegemónica. Revista científica de educación y comunicación, núm. 15, Universidad de Cádiz, 15 de noviembre de 2017, pp.51-63.
93 Michael Lamb. The Role of the Father in Child Development. John Wiley & Sons, Inc; en Universidad de Cádiz. Las ventajas de la paternidad positiva como un valor emergente, factor de transformación social y de cambio en el paradigma de la masculinidad hegemónica. Revista científica de educación y comunicación, núm. 15, Universidad de Cádiz, 15 de noviembre de 2017, pp.51-63.
94 Ludolph, Pamela S. y Dale, Milfred D, Attachment in Child Custody: An additive factor, not a determinative one, Family Law Quarterly, vol. 46, núm. 1, Estados Unidos de América, primavera de 2012, pp. 140; en Protocolo para Juzgar con Perspectiva de infancia y adolescencia, Primera Edición: noviembre de 2021, obra a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 30.
95 Id.
96 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Paternidades. 27 de enero de 2022. Consultado en: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/paternidades-por-lic-lucia-rodriguez-quintero
97 UNICEF. El rol del padre en el proceso de la crianza y cuidado.
MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. Págs. 8 y 9.
98 Eirini Flouri. Fathering and Child Outcomes. Fathering and Child Outcomes. John Wiley & Sons, Ltd 2005 y Eirini Flouri y Ann Buchanan. Childhood families of homeless and poor adults in Britain: A prospective study. Journal of Economic Psychology 25. 2004; en Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021. Pág. 15.
MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. Págs. 8 y 9.
99 Cabrera, Volling y Barr. Fathers Are Parents, Too! Widening the Lens on Parenting for Childrens Development. Child Development Perspectives, 12(3) 2018, 152-157; en Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021. Pág. 15.
100 Universidad de Cádiz. Las ventajas de la paternidad positiva como un valor emergente, factor de transformación social y de cambio en el paradigma de la masculinidad hegemónica. Revista científica de educación y comunicación, núm. 15, Universidad de Cádiz, 15 de noviembre de 2017, pp.51-63.
101 Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017.
102 LaJornada. Paternidades responsables son necesarias en la ley: Inmujeres. 20 de junio de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/20/sociedad/paternidades-responsables-son-necesarias-en-la-ley-inmujeres/
103 Barker, G. (2003). Mens Participation as Fathers in the Latin American and Caribbean Region: A Critical Literature Review with Policy Considerations. World Bank (Final Draft) y
Allen, S. y Daly, K. (2007). The Effects of Father Involvement: An Updated Research Summary of the Evidence Inventor. Canada: Centre for Families, Work & Well-Being, University of Guelph, Archibald, S. J. (2019). What about fathers? A review of a fathers peer support group on a Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Neonatal Nursing, 25(6), 272-276; en Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021.
104 Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. Pág. 27.
105 MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. op cit. Pág. 9.
106 Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. op cit. Págs. 38 y 39.
107 MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. op cit. Pág. 9.
108 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021. Pág. 15. (ONU Mujeres, 2020).
109 Flynn, D. (2012). Fathers, fathering and preventing violence against women: The white ribbon research series-preventing men's violence against women. Australasian Policing, 4(2).; en Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021. Pág. 15.
MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones.
110 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Paternidad activa: La participación de los hombres en la crianza y los cuidados. 2021. op cit. Pág. 15.(ONU Mujeres, 2020).
111 MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. op cit. Págs. 104-110.
112 MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones.
Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. op cit. Pág. 112
113 Promundo. Estado de la Paternidad: América Latina y el Caribe. Junio 2017. op cit. Pág. 27
114 Universidad de Cádiz. Las ventajas de la paternidad positiva como un valor emergente, factor de transformación social y de cambio en el paradigma de la masculinidad hegemónica. Revista científica de educación y comunicación, núm. 15, Universidad de Cádiz, 15 de noviembre de 2017. pp.51-63.
115 MenCare. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. op cit. Pág. 14
116 Resuelta en sesión de veinticuatro de junio de 2019, por mayoría de nueve votos de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por consideraciones distintas, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, en su apartado B, alusivo al análisis con relación a los principios de progresividad en su vertiente de no regresividad, proporcionalidad y razonabilidad de las penas, y reinserción social, consistente en reconocer la validez del artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Aguilar Morales votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes.
117 Resuelta en sesión de catorce de enero de dos mil veinte.
118 Resuelta en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.
119 Resuelta en sesión de cuatro de junio de dos mil veinticuatro.
120 Artículo 2.
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
121 Artículo 26. Desarrollo Progresivo.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
122 Véanse el amparo en revisión 566/2015, fallado por la Primera Sala. Así como los amparos directos en revisión 3254/2019, 7117/2019, 9034/2019, 337/2020 y 3783/2020, resueltos por la Segunda Sala.
123 Véanse la Iniciativa de Legisladores (diversos Grupos Parlamentarios), presentada el veintinueve de noviembre de dos mil siete, ante el Senado de la República y la Iniciativa presentada el veinticinco de septiembre de dos mil ocho ante la Cámara de Senadores.
124 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 103.
125 CIDH. Informe de Admisibilidad y Fondo No. 38/09, Caso 12.670, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras Vs. Perú. párr.140.
126 Resuelta el veintinueve de abril de dos mil quince.
127 Criterio jurídico: Evaluar una posible violación de la prohibición de regresividad requiere que la persona juzgadora realice un ejercicio interpretativo cuidadoso de los contenidos normativos para poder determinar si las autoridades incurrieron en una regresión injustificada del nivel de protección jurídica que garantizaba el ejercicio de un derecho humano. Para realizar este ejercicio es necesario: i) analizar el nivel de protección sustantiva que ya se le había otorgado a un derecho humano porque éste constituye el mínimo de protección estatal; ii) señalar cuál es el cambio realizado a través del nuevo acto de autoridad y sus efectos sobre el nivel de protección anterior del derecho humano; iii) determinar si este cambio implica un menoscabo o perjuicio injustificado y sustantivo del derecho humano en cuestión; iv) de ser así, lo procedente es asegurar el nivel de protección mínima que ya se hubiera alcanzado, a través de la declaración de inconstitucionalidad de los actos que lo transgredan.
Asimismo, cabe señalar que no todo cambio normativo implica una violación al principio de progresividad, pues no todos los cambios implican una regresión en el goce y ejercicio de un derecho humano; y en caso de que exista una regresión sustantiva en el nivel de protección a estos derechos, excepcionalmente, puede encontrar justificación en que las autoridades demuestren haber realizado todos los esfuerzos posibles para satisfacer este derecho.
Amparo en revisión 594/2022, resuelto el trece de marzo de dos mil veinticuatro por unanimidad de cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, quien formuló voto concurrente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente en el que se separa de las consideraciones de la presente tesis y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
128 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia.
129 UNICEF. Guía familiar de lactancia materna y alimentación complementaria.
130 Id.
131 UNICEF. Lactancia materna y políticas orientadas a la familia. Junio 2019.
132 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia.
133 UNICEF. Guía familiar de lactancia materna y alimentación complementaria.
134 Cesar, Victora G., et al., Association Between Breastfeeding and Intelligence, Educational Attainment, and Income at 30 Years of Age: A prospective birth cohort study from Brazil, (Asociación entre la lactancia materna y la inteligencia, los logros académicos y los ingresos a los 30 años de edad: Un estudio prospectivo de cohortes de nacimiento de Brasil) Lancet Global Health, vol. 3, n.º 4, 2015, pp. e199-e205; en UNICEF. Lactancia materna y políticas orientadas a la familia. Junio 2019.
135 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia.
136 Id.
137 Id.
138 Rollins, Nigel, et al., Why Invest, and What it Will Take to Improve Breastfeeding Practices? (¿Por qué invertir y qué se necesita para mejorar las prácticas de lactancia materna?), The Lancet, vol. 387, n.º 10017, enero de 2016, pp. 491- 504. EN EVIDENCIAS UNICEF
139 Kerac, Marko, et al., Prevalence of Wasting Among Under 6-Month-Old Infants in Developing Countries and Implications of New Case Definitions using WHO Growth Standards: A secondary data analysis (Prevalencia del derroche entre bebés menores de 6 meses en países en desarrollo e implicaciones de las nuevas definiciones de casos que usan los estándares de crecimiento de la OMS: Análisis de datos secundarios), Archives of Disease in Childhood, vol. 96, n.º 11, 2011, pp. 1008-1013; en UNICEF. Lactancia materna y políticas orientadas a la familia. Junio 2019.
140 Horta, Bernardo, L., et al., Breastfeeding and Intelligence: A systematic review and meta-analysis, (Lactancia e inteligencia: Revisión y metaanálisis sistemáticos) Acta Paediatrica, vol. 104, n.º 467, diciembre de 2015, pp. 14-19 y Cesar, Victora G., et al., Association Between Breastfeeding and Intelligence, Educational Attainment, and Income at 30 Years of Age: A prospective birth cohort study from Brazil, (Asociación entre la lactancia materna y la inteligencia, los logros académicos y los ingresos a los 30 años de edad: Un estudio prospectivo de cohortes de nacimiento de Brasil) Lancet Global Health, vol. 3, n.º 4, abril de 2015, pp. e199-e205; en UNICEF. Lactancia materna y políticas orientadas a la familia. Junio 2019.
141 UNICEF. Lactancia materna y políticas orientadas a la familia. Junio 2019.
142 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia.
143 Artículo 12.
[...]
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
144 Artículo 24.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
[...]
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;...
145 Organización Internacional de Trabajo, Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3). Consulta disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C003
146 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103). Consulta disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312248
147 Organización Internacional de Trabajo, Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). Consulta disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312328
148 Organización de Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, México, D.F., 1975, pág. 26. Consulta Disponible en: https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N7635399&t=pdf
149 DECRETO que Reforma y Adiciona los Artículos 4o., 5o., 30 y 123 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de la Mujer. Consulta disponible en: https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclegis.html
150 OIT. Kit de Recursos sobre la Protección de la Maternidad - Del anhelo a la realidad para todos. Servicio sobre las condiciones de trabajo y del empleo (TRAVAIL). Ginebra: OIT, 2012. Página 1.
151 Amparo Directo en Revisión 1035/2021, párr. 41.
152 Id.
153 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-392/24, párr. 41.
154 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución), párr.8.
155 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Resolución N°13502-2018, 2018.
156 Faur Eleonor, El cuidado infantil en el siglo XXI, mujeres malabaristas en una sociedad desigual, Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2014, pág. 141.
157 Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, Ginebra, 67ª reunión CIT (23 junio 1981).
158 Ramos Duarte Rebeca, Murrieta Ramírez Jenny, Los cuidados y el trabajo, Manual para Juzgar con Perspectiva de género en Materia Laboral, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2021, pág. 315.
159 Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco. Consulta disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20Integral%20de%20Cuidados%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-190424.doc
160 Amparo Directo 6/2023, párr. 96.
161 En el Amparo en Revisión 590/2023, resuelto por la Segunda Sala en veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, aprobado por por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó que formulará voto concurrente. Estuvo ausente el Ministro Javier Laynez Potisek. En el asunto se extendió la licencia médica prevista en el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social a enfermedades graves, además de cualquier tipo de cáncer.
162 Ibid., párr.67.
163 Organización Internacional del Trabajo, Los cuidados en el trabajo: invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo, Primera Edición, 2022, pág. 24.
164 República Dominicana Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0901/23, 2023, pág. 35.
165 Gaceta Oficial Digital, No.30018-B, abril 2024. Consulta disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/sistema_nacional_de_cuidados_de_panama.pdf
166 Ley 21645 que modifica el Libro II del Código del Trabajo "de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, Chile, 2023. Consulta disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/ley-21645_29-dic-2023.pdf
167 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Sistemas de Protección social, acceso a servicios públicos e infraestructura disponible para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, E/CN.6/2019/L.3, pág. 16.
168 Id.
169 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 19, El derecho a la seguridad social (artículo 9), E/C.12/GC/19, párr. 32.
170 Informe justificado rendido por el Poder Legislativo local, pág. 8.
171 Exposición de motivos del Poder Legislativo Local, pág.2.
172 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto Konstantin Markin c. Rusia, párr.127 y 132.
173 Acción de inconstitucionalidad 195/2020, párr. 206.
174 República Dominicana Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0901/23, 2023.
175 Al respecto es aplicable, en efecto, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Registro digital: 2014204 Instancia: Pleno, Décima Época, Tesis: P. II/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 161.
176 Véase Caballero Ochoa y García Huerta. Los rumbos jurisprudenciales de la interpretación conforme; alcances y límites sobre su aplicación en la Corte Suprema Mexicana en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional.
177 Ibid., página 23.
178 Ibid., página 57.
179 Ibid., página 48.
180 Amparo en Revisión 590/2023, párr.68
181 Acción de inconstitucionalidad 8/201, resuelta en sesión en sesión correspondiente al once de agosto de dos mil quince.
Acción de inconstitucionalidad 78/2021, resuelta en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
182 Criterio jurídico: Evaluar una posible violación de la prohibición de regresividad requiere que la persona juzgadora realice un ejercicio interpretativo cuidadoso de los contenidos normativos para poder determinar si las autoridades incurrieron en una regresión injustificada del nivel de protección jurídica que garantizaba el ejercicio de un derecho humano. Para realizar este ejercicio es necesario: i) analizar el nivel de protección sustantiva que ya se le había otorgado a un derecho humano porque éste constituye el mínimo de protección estatal; ii) señalar cuál es el cambio realizado a través del nuevo acto de autoridad y sus efectos sobre el nivel de protección anterior del derecho humano; iii) determinar si este cambio implica un menoscabo o perjuicio injustificado y sustantivo del derecho humano en cuestión; iv) de ser así, lo procedente es asegurar el nivel de protección mínima que ya se hubiera alcanzado, a través de la declaración de inconstitucionalidad de los actos que lo transgredan.
Asimismo, cabe señalar que no todo cambio normativo implica una violación al principio de progresividad, pues no todos los cambios implican una regresión en el goce y ejercicio de un derecho humano; y en caso de que exista una regresión sustantiva en el nivel de protección a estos derechos, excepcionalmente, puede encontrar justificación en que las autoridades demuestren haber realizado todos los esfuerzos posibles para satisfacer este derecho.
Amparo en revisión 594/2022, resuelto el trece de marzo de dos mil veinticuatro por unanimidad de cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, quien formuló voto concurrente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente en el que se separa de las consideraciones de la presente tesis y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
183 ARTÍCULO 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
ARTÍCULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
184 Con fundamento en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
185 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 777.
186 Entre las otras cuestiones se incluye que los efectos consistan en la expulsión de las porciones normativas que específicamente presentan vicios de inconstitucionalidad -a fin de no afectar injustificadamente el ordenamiento legal impugnado- y que se extiendan a la expulsión de todo un conjunto armónico de normas dentro del ordenamiento legal impugnado -atendiendo a las dificultades que implicaría su desarmonización o expulsión fragmentada-.
187 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis: P./J. 86/2007, página 778, registro digital 170878.
188 Sentencia recaída en el amparo en revisión 955/2019 resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 04 de marzo de 2020. Ministro ponente: Javier Laynez Potisek
189 Sentencia recaída en el amparo en revisión 955/2019 resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 04 de marzo de 2020. Ministro ponente: Javier Laynez Potisek.
190 Artículo 29. Quien se encuentre en estado de gravidez podrá disfrutar de hasta un mes de descanso previo a la fecha programada para el parto y de otros dos meses posteriores al mismo, pudiendo transferir, a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, el periodo de descanso que éste considere, previo al parto para después del mismo. En caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, podrá gozar de hasta tres meses de descanso adicionales a los previstos en la primera porción normativa de este Artículo, previa certificación del médico correspondiente.
La licencia materna será de hasta dos años, independientemente de que ésta sea exclusiva o complementaria para el menor. La trabajadora podrá ejercer su derecho a la lactancia materna disponiendo de un descanso extraordinario de una hora diaria para amamantar a sus hijas o hijos. Asimismo tendrán derecho a acceder a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta el segundo año de edad.
La esposa o esposo, concubina o concubino, o la pareja derivada de una relación de unión libre de quien haya sido sujeto a parto o cesárea, y que sea trabajador o trabajadora a la que se refiere esta Ley, podrá disfrutar de una licencia de 10 días hábiles con goce de sueldo, a partir del día de la intervención médica a la que se refiere este artículo. En tratándose de adopción, este derecho podrá ser disfrutado por mujeres y hombres en el supuesto de que adopten a un menor de edad, a partir de recibir a éste, conforme a las leyes aplicables al caso.
Las anteriores prerrogativas se concederán independientemente de las vacaciones o demás descansos que se estipulen en la presente Ley.
191 QUINTO. Una de las medidas más relevantes que contribuye a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es la equiparación del tiempo de las licencias de paternidad con las de maternidad, toda vez que, por una parte, permite eliminar el estereotipo de género en torno a que las labores de cuidado infantil corresponden a las mujeres y, por la otra, promueve la igualdad de oportunidades laborales al reducir la discriminación en su contra en el centro de trabajo, específicamente, en su contratación o nombramiento; generación de oportunidades de crecimiento y en la consecuente reducción de brecha salarial, al homologar la posibilidad de que madres y padres trabajadores disfruten de noventa días naturales para el cuidado de la infancia.
SEXTO. En este orden de ideas, se considera que las licencias de paternidad favorecen la participación de los hombres en la crianza de sus hijas e hijos, y desincentivan a los empleadores a anteponer la contratación de hombres ante la carga que implica la licencia de maternidad por los noventa días, cuando exclusivamente se otorga esa clase de permiso a las mujeres.
SÉPTIMO. Como parte del compromiso institucional de proteger los derechos de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, resulta conveniente establecer que la licencia de paternidad para las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal será de noventa días con goce de sueldo.