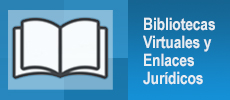PROGRAMA Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 2025-2030.
DOF: 02/10/2025
PROGRAMA Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 2025-2030.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE 2025-2030
1. Índice
Índice
1. Índice
2. Siglas y acrónimos
3. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
6.3 Vinculación de los objetivos del PI-INSUS 2025-2030 con el PSEDATU 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas.
9. Tablas y gráficos
10. Fuentes de información
2. Siglas y acrónimos
APF Administración Pública Federal
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda
CORETT Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF Diario Oficial de la Federación
ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
ENVI Encuesta Nacional de Vivienda
FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura
FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
FOVISSSTE Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INSUS Instituto Nacional del Suelo Sustentable
LGAHOTDU Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONAVI Organismos Nacionales de Vivienda
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONU-Habitat Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación
PI-INSUS Programa Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNS Política Nacional de Suelo
PNV Programa Nacional de Vivienda
PRAH Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
PSEDATU Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
3. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
4. Fundamento normativo
El INSUS se constituye con base en el Decreto por el que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2016. Tiene por objeto planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativas a la gestión y regularización del suelo, bajo criterios de desarrollo territorial planificado y sustentable, en alineación con los principios rectores de los programas, documentos e instrumentos normativos del sector.
De acuerdo con los artículos 3° fracción I, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a los artículos 2° y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; a la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal; y al Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, el INSUS es un Organismo Público Descentralizado, sectorizado al Ramo 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En este contexto, el Programa Institucional del INSUS (PI-INSUS) 2025-2030 se presenta en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Ha sido elaborado conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 9, 12, 17 fracción II, 22, 24, 26 Bis, 27 y 29 y la fracción de la Ley de Planeación; así como en los artículos 47, 48, 49 y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que prevé la elaboración de programas institucionales a corto, mediano y largo plazo, alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriales que deriven de éste, así como de las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas.
Conforme a estas regulaciones, el PI-INSUS contribuye a la implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030, del Programa Nacional de Vivienda 2025-2030 y del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025-2030; así como a la promoción, protección y garantía del derecho humano a la propiedad (artículo 27 de la CPEUM) y a la vivienda adecuada (artículo 4 de la CPEUM); derechos que a su vez se desagregan (incluyendo los mecanismos y procedimientos para hacerlos efectivos) en la Ley de Vivienda (LV), Ley Agraria (LA) y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU).
El PI-INSUS contribuye también a dar consecución a los compromisos que el Estado mexicano asume en el contexto internacional, conforme a tratados o acuerdos de los cuales forma parte. En este sentido, se alinea a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al objetivo 1 "Fin de la pobreza"; al objetivo 10 "Reducción de desigualdades"; y al objetivo 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". En este mismo ámbito, se alinea al principio 35 de la Nueva Agenda Urbana.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en su Estatuto Orgánico y Manual General de Organización, ambos publicados en 2020 y vigentes a la fecha, el INSUS llevará a cabo acciones necesarias para coordinar la integración, difusión, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente Programa.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
La existencia de asentamientos humanos irregulares constituye un problema complejo, de índole social, jurídico y territorial. Toca a todos los segmentos de la población y genera incertidumbre jurídica para las familias. Sin embargo, impacta de manera crítica a las que se encuentran en condición de marginación y rezago social, exponiendo su patrimonio a riesgos, incrementando su vulnerabilidad ante desalojos y fraudes, y obstaculizando su desarrollo.
Este problema tiene una expresión global, especialmente en países de ingresos medios y bajos, donde la expansión urbana ha superado la capacidad institucional de ordenamiento y provisión de servicios.(1) En este ámbito, no hay un consenso en la definición de este tipo de asentamientos, siendo nombrados como asentamientos irregulares, informales, precarios, barrios populares, tugurios o favelas, por mencionar algunos. Aunque estos conceptos se utilizan para describir un proceso similar de urbanización, lo cierto es que cada uno tiene connotaciones específicas conforme a la diversidad de contextos, realidades socioeconómicas, políticas y jurídicas.
En México, se distinguen distintas definiciones de asentamientos humanos irregulares, provenientes de instancias gubernamentales y legislaciones estatales. Estas diferencias conceptuales dan como resultado el diseño de políticas públicas con información diversa, y con alcances y resultados diferenciados.
En este sentido, con el fin de acotar al alcance de sus programas y acciones de regularización, el INSUS define al asentamiento humano irregular como "el conjunto de terrenos fraccionados o subdivididos que fueron ocupados sin la documentación legal que acredite su propiedad; las personas que habitan en estos asentamientos suelen autogestionar su vivienda y servicios, y se ubican en zonas que no fueron evaluadas por la autoridad local competente para determinar si el suelo ocupado es apto para ser urbanizado".(2)
Aunque el surgimiento y expansión del crecimiento irregular en México tiene sus orígenes hace más de siete décadas, actualmente no existe un registro geográfico nacional de asentamientos humanos irregulares. Esta carencia de información precisa no solo invisibiliza territorialmente a una parte significativa de la población, sino que también impide la correcta asignación de recursos y la planificación de infraestructuras esenciales. Como resultado, persisten las brechas en el acceso a servicios básicos y se agudizan los desafíos de sustentabilidad urbana y cohesión social en todo el país.
A pesar de que en 2022 el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI registró 9 mil 180 asentamientos humanos irregulares con 717 mil 224 lotes, es posible que la magnitud del problema sea mucho mayor, ya que dicha cifra corresponde únicamente a 13.5% de los municipios que reportaron información. Considerando estas limitantes, mediante la determinación de tipologías de ocupación irregular es posible avanzar en la identificación y caracterización de asentamientos humanos irregulares. Al respecto, se identifican dos tipos generales de ocupación irregular: (3)
a) Lotificaciones que se realizan únicamente mediante un acuerdo de voluntades entre un comprador y un vendedor. Se localizan en la periferia de ciudades, pero también en comunidades o ejidos rurales y periurbanos, cuyas zonas de asentamiento han crecido y densificado en las últimas décadas, y que regularmente no están integrados a los programas urbanos municipales.
b) Lotificaciones que se realizan mediante la invasión u ocupación directa de suelo que tiene restricción para la urbanización, generalmente presentan alguna condición de riesgos, y tienen las siguientes particularidades de uso y propiedad:
- Derechos de vía federal, delimitados y decretados, establecidos para la protección de infraestructura de energía eléctrica, carreteras federales, ríos, distritos de riego, ductos, protección fronteriza y zona marítima terrestre.
- Zonas arqueológicas y sus áreas de conservación, que cuentan con decreto y registro federal de inmuebles.
- Áreas Naturales Protegidas con decreto y registro federal de inmuebles, en las que es incompatible el asentamiento humano.
- Terrenos baldíos, deslindados y medidos, declarados como tales y que recobra la Nación en virtud de la nulidad de títulos que respecto de ellos se otorgan.
- Propiedades particulares que han sido invadidas.
Desde esta perspectiva, el INSUS aborda dos vías principales para comprender y atender el problema de la irregularidad en México. Por un lado, como proceso de ocupación expansiva, desordenada e insustentable del territorio, que requiere de medidas preventivas para contenerlo y, por otro, como proceso legítimo de ejercicio del derecho a la propiedad y a la vivienda adecuada en asentamientos humanos urbanos y rurales que, por sus características territoriales, son aptos para la regularización.
Para ambas vías, es indispensable identificar las causas que originan el surgimiento y persistencia de los asentamientos irregulares, sus consecuencias y las políticas públicas que son necesarias para atenderlo. En este sentido, la Política Nacional de Suelo (INSUS, 2020), reconoce que una de las formas predominantes de expansión y desorden en la periferia de las ciudades mexicanas es el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares, cuya formación obedece a causas multifactoriales e interrelacionadas, entre las que destacan:
Factores económicos:
- Escasez física o normativa de suelo apto, habilitado, bien localizado y asequible para que familias de ingresos bajos y medios puedan adquirir o construir una vivienda en zonas urbanas centrales. Como consecuencia, se genera un incremento generalizado en los precios de suelo, trasladando la oferta más barata (sin servicios e irregular) a lugares periféricos y lejanos a las fuentes de empleo. Hasta 2018, se estimó que sólo 8% de las más de 2.2 millones de viviendas construidas entre 2014 y 2017 con financiamiento de organismos nacionales de vivienda (ONAVIs), estuvieron localizadas en zonas urbanas plenamente consolidadas (ONU-Habitat, 2018). En este contexto, la expansión urbana ha impactado a las localidades rurales periféricas de las zonas metropolitanas con una intensidad al menos cuatro veces mayor que en las localidades urbanas consolidadas (Zubicaray et al., 2021).
- Crecientes procesos de retención de suelo sin utilizar o subutilizado en zonas consolidades, así como cambio de uso de suelo, lotificación y venta de terrenos urbanos y periurbanos con fines especulativos, que encarecen el valor del suelo y dificultan el acceso a vivienda formal para la población de bajos ingresos. Para el segmento de la población no derechohabiente, la compra de un terreno habitacional costaría el salario de 10 años (Brambila, 2020 cit. en INSUS, 2020) y este plazo se extiende a 85 años si se considera a la población con ingresos de hasta dos salarios mínimos (INSUS, 2020), por lo que se estima que más de 60% de la vivienda se produce de manera informal (SEDATU, 2020).
Factores jurídico-institucionales:
- Disparidad normativa y en materia de planeación urbana y territorial entre el suelo formal y el suelo informal. Mientras que el suelo formal está sujeto a una multiplicidad de criterios normativos y de planificación territorial, urbana y ambiental, que incrementan sustancialmente los costos del desarrollo urbano y la producción de vivienda; el suelo informal goza de una casi total permisividad. Estas discrepancias se agudizan si consideramos que la planeación urbana suele impulsar usos y destinos del suelo que no necesariamente reflejan las condiciones y potenciales reales de las diferentes zonas de la ciudad. Esta falta de integración entre los instrumentos técnicos normativos y las realidades territoriales tienden a generar una escasez artificial de suelo, tanto físico como normativo (suelo en altura), lo que a su vez genera un proceso de encarecimiento del valor del suelo y la vivienda, generando procesos de expulsión de la población hacia zonas con peores condiciones urbanas y de conectividad, e incluso a zonas sin aptitud urbana.
- Falta de vigilancia efectiva sobre el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, corrupción y permisividad ante asentamientos irregulares, lo que fomenta la expansión de construcciones fuera del marco normativo, dificultando posteriormente su regularización. Se estima que 49.8% del total de municipios del país tienen una capacidad baja en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial (SEDATU, 2024). Asimismo, únicamente 20% de los municipios en México manifiestan contar con mecanismos de inspección, monitoreo y registro de zonas propensas a invasión (INEGI, 2021).
- Procesos burocráticos complejos, largos y costosos para la regularización y escrituración, lo que desincentiva a propietarios y posesionarios de suelo, y propicia que permanezcan en la irregularidad. De acuerdo con los trámites que realiza el INSUS, en 70% de las entidades federativas y municipios del país se requieren de 10 a 20 trámites que implican costos incrementales y demoras de hasta 5 años para que una persona pueda tener su escritura. En 30% de las entidades se ha avanzado en la simplificación de procesos, en donde el caso más avanzado tiene cinco trámites y un tiempo aproximado de cumplimiento de seis meses. Esta complejidad, además, genera espacios para la corrupción y la existencia de actores fraudulentos.
Factores sociales:
- Persisten organizaciones clientelares y actores fraudulentos que promueven la invasión y lotificación de suelo en zonas alejadas, con riesgos y sin servicios. Esto se vincula también con la complejidad de la normatividad urbana, territorial y ambiental, que suele estar fuera del alcance del ciudadano promedio, lo que se acumula con el limitado acceso a la información por parte de la población sobre las condiciones jurídicas y territoriales del suelo, así como sobre los procesos y costos de regularización. En ciudades con alto dinamismo demográfico y fuerte movilidad poblacional, las personas que buscan un lote para vivir son las más expuestas a los fraudes.
- La autoproducción que caracteriza a los asentamientos irregulares ha utilizado principalmente el suelo ejidal (Sobrino, 2021). Ciertamente, algunas investigaciones han dado cuenta de la contribución que tienen las tierras ejidales en la composición de la superficie total urbanizada, particularmente de la superficie de asentamientos irregulares mediante la urbanización irregular o "popular" (Connolly, 2012).
- Falta de diversificación de opciones de fomento a la vivienda asequible, acorde con el ingreso familiar y situación de vulnerabilidad social, que atienda las necesidades de diferentes tipos de poblaciones: con ingreso informal, no derechohabiente, receptora de remesas, población migrante, población indígena y mujeres jefas de familia. De acuerdo con el INEGI, sólo 5% de los municipios en México gestionaron programas de créditos inmobiliarios orientados a la adquisición de vivienda para personas de bajos ingresos (INEGI, 2021).
Entre las consecuencias más importantes de la irregularidad en la tenencia del suelo, se identifican las siguientes:
a) Pérdidas humanas y materiales por desastres como deslaves, deslizamientos e inundaciones. El INSUS estima que 29% de estos asentamientos son susceptibles a altos riesgos por deslizamiento de laderas e inundaciones (INSUS, 2025).
b) Pérdida de zonas de valor ambiental, productivo, cultural, histórico, patrimonial o paisajístico. Una característica de la mayoría de estos asentamientos, es que surgen sin consideraciones respecto a la aptitud para el desarrollo urbano del suelo en donde se localizan, lo que implica normalmente consecuencias negativas para las condiciones de habitabilidad del territorio. Esto quiere decir que es común que se pierdan zonas que se consideran valiosas por su vocación, derivado de los cambios de facto en los usos de suelo (aunque esos cambios no sean reconocidos por la autoridad local), lo que contribuye a una pérdida paulatina de viabilidad de las ciudades.
c) Incertidumbre, inseguridad, violencia, hostigamiento, amenazas y riesgo de desalojo de las familias, por falta de documentos legales que respalden la tenencia de la posesión de la propiedad. Los riesgos de desalojo suceden en mayor medida en asentamientos que surgieron mediante una invasión. En 2021, 28 municipios indicaron haber realizado desalojos o clausuras como medida de atención a los asentamientos irregulares (INEGI, 2021).
d) Desorden y anarquía por cambios irregulares de propietarios y posesionarios en el uso de suelo, lo que se acentúa por la limitada supervisión y control urbano de las administraciones locales. Se estima que, entre 25 y 35% de las edificaciones totales del país (incluyendo viviendas, servicios, comercios, industrias, fraccionamientos, equipamientos e infraestructuras) se encuentran en asentamientos humanos irregulares que están fuera de las normativas urbanas y de ordenamiento territorial (INSUS, 2025).
e) Incremento en las desigualdades sociales existentes, debido a las limitantes legales y financieras que tienen las autoridades locales para la introducción de servicios y equipamientos públicos. Las condiciones de localización de los asentamientos irregulares, requieren altas inversiones para su mejoramiento, ya que los costos de urbanización pueden llegar a ser de 4 a 8 veces más altos que en una zona urbana planificada y/o con aptitud urbana (INSUS, 2020). Por esta razón, se estima que aproximadamente 20% de los asentamientos humanos irregulares del país cuentan con alto y muy alto grado de marginación (INSUS, 2025).
f) Incremento en los costos de transporte, lo que impacta negativamente el ingreso familiar y reduce la calidad de vida. Debido a la lejanía de los asentamientos irregulares a las fuentes de empleo, las familias pueden llegar a destinar hasta 60% de su ingreso familiar en el pago del transporte (INSUS, 2020).
g) Incremento en los niveles de hacinamiento en las viviendas localizadas en asentamientos humanos irregulares. Aunque estos asentamientos se caracterizan por la autoproducción de las viviendas, la falta de documentos legales que acrediten la propiedad limitan la inversión familiar en su mejoramiento y ampliación, lo que incide directamente en condiciones de hacinamiento y rezago habitacional. De acuerdo con la ENIGH 2024, 27.5% de las viviendas sin escritura o título de propiedad presentaban hacinamiento (aproximadamente 1.9 millones), mientras que en las viviendas con escritura o título de propiedad, la proporción era de 15.7% (3.1 millones). Aunque en términos absolutos las viviendas escrituradas con hacinamiento son más, proporcionalmente el hacinamiento es más frecuente en viviendas sin escrituras, lo que sugiere que la regularización podría contribuir a mejorar las condiciones habitacionales.
h) Dificultad para acceder a servicios básicos. Al no contar con reconocimiento legal, los asentamientos irregulares a menudo carecen de infraestructura y servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, recolección de basura y acceso a transporte, lo que repercute en la calidad de vida y la salud de sus habitantes.
i) Barreras para el acceso a financiamiento. Al no tener la propiedad legal del terreno, las personas posesionarias no pueden usar su tierra como garantía para obtener créditos bancarios, lo que repercute y limita su capacidad para invertir en sus viviendas, iniciar negocios o mejorar sus condiciones económicas.
Rezago en materia de regularización y escrituración de viviendas
Considerando las limitantes que ofrece la falta de un registro geográfico nacional sobre asentamientos humanos irregulares, el principal referente para contar con una aproximación a la magnitud del problema de incertidumbre jurídica de la propiedad es la ENIGH del INEGI.
De acuerdo con esta encuesta, en 2024 se estimó que en México existen 7 millones 13 mil 991 viviendas propias que no cuentan con escrituras, de las cuales 37.2% se localizan en zonas rurales y 62.8% en áreas urbanas. Estos datos representan 26.2% del parque habitacional nacional (véase gráfico 1). En el territorio nacional, el rezago se concentra en el Estado de México (15.6%) y en Veracruz (7.6%), siendo Colima la entidad federativa con menor rezago en materia de escrituración de las viviendas (0.29%) (véase tabla 1 y mapa 1).
Ante esta realidad, el Estado Mexicano enfrenta el reto de determinar si los terrenos ocupados por asentamientos irregulares son aptos para su regularización o si es necesaria su reubicación. Este proceso va más allá de un simple análisis técnico. Requiere una evaluación exhaustiva de los riesgos geológicos, hidrológicos y ambientales, pero también una profunda comprensión de los factores socioeconómicos y culturales de cada comunidad. Decidir entre regularizar o reubicar es una tarea compleja que debe equilibrar la seguridad de las familias con su derecho a una vivienda adecuada y la preservación del tejido social ya establecido.
Por esta razón, resulta fundamental que el INSUS trabaje de la mano con las autoridades locales para identificar las condiciones de aptitud territorial de estos asentamientos. Esto permitirá diferenciar claramente dónde sí es posible la regularización y dónde no, garantizando así la tenencia segura de la propiedad para las familias beneficiadas por estas acciones.
La escasez de suelo apto, habilitado, bien localizado y asequible para la vivienda, usos urbanos y productivos, obedece a la inadecuada e insuficiente gestión del suelo, lo que constituye un factor crítico que ha exacerbado la fragmentación social, la dispersión urbana y subutilización de infraestructura en la mayor parte de las ciudades mexicanas.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de vivienda, planeación y ordenamiento territorial, persiste una brecha entre la demanda de vivienda adecuada y la oferta de suelo asequible y bien ubicado para este fin, lo que conlleva a la expulsión de la población a la periferia de las grandes ciudades, donde la carencia de servicios e infraestructura básica profundiza la pobreza urbana y la segregación.
Hasta 2018, se estimó que sólo 8% de las más de 2.2 millones de viviendas construidas entre 2014 y 2017 con financiamiento de ONAVIS, estuvieron localizadas en zonas urbanas plenamente consolidadas (ONU-Habitat, 2018). En tal sentido, persiste la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, lo que implica una gestión del suelo que priorice la disponibilidad de suelo apto y bien localizado para vivienda social.
El diagnóstico subyacente es que el modelo de crecimiento disperso y de baja densidad, impulsado por una dinámica especulativa sin una adecuada planificación, ha llevado a la subutilización de la infraestructura existente en zonas centrales y a la generación de altos costos por la extensión de redes de servicios a zonas periféricas y mal conectadas.
Se estima que los costos de introducción de servicios en asentamientos irregulares periféricos son, en promedio, entre dos y tres veces mayores en comparación con zonas intraurbanas (ONU Habitat, 2018: 110)(4), pero pueden llegar a ser hasta ocho veces más. Adicionalmente, uno de los costos indirectos relacionados con la ocupación irregular del suelo es que dichas zonas no están integradas a los sistemas fiscales municipales. Se estima que anualmente los municipios dejan de cobrar aproximadamente 11 mil millones de pesos de ingresos propios en zonas irregulares que no pagan impuesto predial.(5)
Asimismo, se estima que 34% de los hogares urbanos en situación de pobreza se localizan en zonas periféricas y destinan más de 2.5 horas para llegar a sus destinos,(6) y 56% de las viviendas en el país no cuentan con la infraestructura adecuada de acceso al transporte público en su entorno.(7)
La problemática de los asentamientos humanos irregulares, así como la persistencia del patrón expansivo y disperso de crecimiento de las ciudades se reconoce como una expresión de la desigualdad territorial y una negación del derecho a la ciudad y al desarrollo. Asimismo, para la atención de la irregularidad resulta fundamental el fortalecimiento del enfoque preventivo que permita al Estado recuperar la rectoría sobre el desarrollo urbano y la ocupación del territorio, para que no ocurra de forma anárquica, ni sirva únicamente a intereses particulares, sino que contribuya a la satisfacción de las necesidades de la población y genere un beneficio social.
Desde esta perspectiva, garantizar la seguridad patrimonial y avanzar en la prevención de la irregularidad a través de la generación de una oferta de suelo apto, bien localizado y asequible, que represente una alternativa viable para que las familias de menores ingresos accedan a viviendas adecuadas, son prioridades del Estado Mexicano.
Existen brechas sociales de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares y que no han encontrado una alternativa de acceso al suelo asequible y bien localizado
La persistencia de millones de viviendas sin escrituras en el país visibiliza un desafío estructural que trasciende el ámbito jurídico y se posiciona como un problema público de alcance nacional. La magnitud del problema exige respuestas institucionales coordinadas, con enfoques territoriales, sociales y de derechos humanos, que reconozcan la diversidad de las realidades regionales.
Al respecto, se identifican diferencias importantes entre las características de las viviendas propias que cuentan con escritura y aquellas que no tienen certeza jurídica. Uno de los aspectos más notables es el acceso al agua potable: 84.5% de las viviendas escrituradas dispone de agua entubada dentro de la vivienda, mientras que esta proporción desciende 64.9% en las viviendas que no están escrituradas (véase gráfico 2) (INEGI, ENIGH 2024).
Esta tendencia se repite en otros servicios básicos. Respecto al drenaje, 81% de las viviendas escrituradas dispone de conexión a la red pública, frente a 60% de las viviendas no escrituradas (véase gráfico 3). En la dotación de agua (es decir, que efectivamente reciben agua), 65% de las viviendas escrituradas reporta contar con este servicio, en comparación con 55% de las viviendas sin escrituras (véase gráfico 4).
En contraste, la disponibilidad de energía eléctrica presenta una diferencia mínima entre ambos tipos de tenencia. Tanto las viviendas escrituradas como las no escrituradas se encuentran entre 97 y 99% de cobertura, lo que sugiere que este servicio está ampliamente disponible, independientemente de la condición jurídica de la vivienda.
Estos datos permiten inferir que contar con una vivienda escriturada se asocia con una mayor probabilidad de acceso a infraestructura y servicios básicos como agua entubada, drenaje y dotación efectiva de agua. La certeza jurídica sobre la propiedad no solamente implica derechos patrimoniales, sino que también puede traducirse en mejores condiciones de habitabilidad y mayor integración al entorno urbano formal.
Otra característica a destacar es la forma de adquisición y financiamiento de las viviendas propias sin escrituras. De acuerdo con los datos de la ENIGH, 81.8% de estas viviendas se encuentran completamente pagadas y sólo 18% corresponden a viviendas que siguen siendo pagadas (véase gráfico 5). En cuanto al financiamiento, 62.6% de las viviendas fueron adquiridas con recursos propios, lo que evidencia la dependencia de los hogares en sus ingresos directos para acceder a la propiedad. Solo 18.4% de las viviendas fueron financiadas mediante créditos del INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO, 3.2% fueron por un crédito de algún banco, 2.5% fueron financiadas por otra institución reflejando un acceso limitado a opciones formales de financiamiento;12.7% no contestó cómo fue el financiamiento de su vivienda (véase gráfico 6).
Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020,(8) muestran que, del total de viviendas con tenencia propia (pagadas o en proceso de pago), 73.5% tienen escritura y 26.5% no la tienen. Al comparar la adquisición de terreno para la construcción de vivienda, entre las viviendas con escritura no hay una diferencia significativa respecto a si compraron terreno o no: 51.3% (8 millones 897 mil 664) compró un terreno para construir, mientras que 48.7% (8 millones 446 mil 710) no lo hizo. Sin embargo, en el caso de las viviendas sin escritura, sí se identifica una diferencia marcada: 37.4% (2 millones 333 mil 449) compró un terreno para construir su vivienda y 62.6% (3 millones 905 mil 719) adquirió la vivienda ya construida, una diferencia de 1 millón 572 mil 270 viviendas.
Una pregunta clave de la ENVI fue: "¿Qué valor le daría a la vivienda si tuviera que venderse ahora mismo?". A partir de esta información se calculó la proporción entre el valor pagado por el terreno y el valor actual de la vivienda. En algunas entidades como Hidalgo, Tabasco, Sinaloa y Ciudad de México, el valor del terreno puede llegar a representar hasta tres veces el valor actual estimado de la vivienda, desde la percepción de las personas entrevistadas. Estas características de la vivienda y las formas de adquisición y financiamiento reflejan las desigualdades en el acceso al suelo.
A partir de este panorama, resulta fundamental analizar quiénes habitan estas viviendas, considerando variables como género, etnicidad, edad, discapacidad y nivel socioeconómico, con el fin de dimensionar con mayor precisión las brechas y rezagos que enfrenta la población en situación de irregularidad en la tenencia del suelo.
De acuerdo con la ENIGH 2024, del total de viviendas propias sin escrituras, 29.1% (2.3 millones) tenían a una mujer como jefa de familia, mientras que 70.9% (4.9 millones) era jefe de familia (véase gráfico 7). Esta disparidad también se refleja en las viviendas escrituradas, donde únicamente 34.5% tiene como propietaria a una mujer y 65.5% a un hombre. En ambos casos, ya sea con o sin escrituras, se mantiene una proporción similar: alrededor de 3 de cada 10 viviendas están a nombre de una mujer, lo que evidencia una brecha significativa en términos de equidad en la tenencia y titularidad de la propiedad.
Por otra parte, si bien la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021,(9) elaborada por el INEGI, no distingue si las viviendas donde residen las mujeres entrevistadas están debidamente escrituradas, aporta datos relevantes sobre la titularidad de las viviendas por parte de mujeres. De acuerdo con esta encuesta, se estima que 17.4% del total de viviendas en el país -equivalente a más de 5.6 millones- son propiedad de mujeres mayores de 15 años. Esta información adquiere relevancia al observar su distribución territorial, ya que entidades como el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México concentran el mayor número de viviendas con mujeres propietarias.
Es importante subrayar que la titularidad de la vivienda no garantiza, por sí sola, condiciones de mayor seguridad o protección frente a la violencia. En las viviendas donde una mujer es propietaria y convive con su pareja, 43.5% reportó al menos un acto violento en el ámbito comunitario, 38.3% en el ámbito de pareja y 8.6% en el ámbito familiar. Estas cifras son apenas inferiores a las tasas nacionales en viviendas sin distinción de titularidad: 44.1% en el ámbito comunitario,(10) 48.1% en el de pareja, y 10.7% en el familiar. Estos datos reflejan que ser propietaria no necesariamente constituye un factor de protección frente a las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en distintos entornos.
Además de la desigualdad por razón de género, las condiciones de tenencia irregular se entrelazan con otras dimensiones de exclusión y rezago, como el nivel educativo y etnicidad. Entre quienes encabezan los hogares sin certeza jurídica, 8.3% son analfabetas; 62.9% tienen como último grado aprobado la educación básica y 34.7% se autoadscriben como indígenas.
En términos de grupos de edad vulnerables que habitan en viviendas propias sin escrituras, 786 mil 757 personas (11.2%) son personas adultas mayores de 70 años o más, mientras que 866 mil 310 personas (12.3%)(11) tienen alguna discapacidad o limitaciones permanentes. La falta de certeza jurídica para estos grupos vulnerables se suma a las limitaciones económicas, de movilidad y acceso a servicios.
Finalmente, desde la perspectiva del nivel socioeconómico, se estima que 79.1% de la población sin certeza jurídica se encuentra en los dos estratos económicos más bajos, lo que representa a más de 5 millones de viviendas en situación de pobreza o vulnerabilidad económica. De ese total, 1.5 millones son mujeres (22.6%).
Por otro lado, de acuerdo a la ENIGH 2024, 207 mil jefas y jefes de las viviendas sin escrituras se autoadscriben como población afromexicana, de las cuales 52 mil son mujeres (25.2% del total). Este grupo de población enfrenta un riesgo adicional de exclusión patrimonial, al conjugarse factores de raza, género y desigualdad territorial.
En conjunto, estas cifras permiten afirmar que la falta de certeza jurídica en la tenencia del suelo es una problemática profundamente atravesada por desigualdades estructurales. La intersección entre género, etnicidad, edad, discapacidad, condición afrodescendiente y nivel socioeconómico plantea la necesidad de que las políticas públicas en materia de regularización del suelo integren un enfoque de derechos y de inclusión social que garantice justicia patrimonial para las poblaciones más desfavorecidas. El derecho a una vivienda adecuada comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de la tenencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada.
Avances alcanzados durante el período 2018-2024 y acciones para el período 2025-2030 en materia de regularización y gestión de suelo.
Para atender los rezagos existentes, durante el sexenio 2019-2024 el INSUS trabajó en dos vertientes: la regularización y escrituración de la tenencia de la tierra, y la gestión de suelo. La vertiente de regularización y escrituración reconoce la existencia y problemática de los asentamientos humanos irregulares, y la necesidad de aportar una solución a las personas y familias que ya se encuentran habitando en un asentamiento irregular. Por lo tanto, es una vertiente con un enfoque netamente correctivo.
La vertiente de gestión del suelo por su parte, tiene un enfoque preventivo, en tanto que busca habilitar suelo apto dirigido prioritariamente a las familias más vulnerables, permitiéndoles acceder a un lote para su vivienda o a una vivienda en un conjunto habitacional, reduciendo así la presión de crecimiento de los asentamientos irregulares. La gestión busca habilitar el suelo a partir de grandes proyectos urbanos que, por sus características, además de generar una oferta de suelo adecuado, también incorpora mecanismos que permitan financiar la infraestructura básica e incluso aplicar un subsidio al suelo para la vivienda social.
En materia de regularización, el INSUS realizó los trabajos y gestiones necesarias para incorporar al desarrollo urbano de 386 municipios del país, a 867 asentamientos humanos que fueron aptos para la regularización. A través de dos programas de regularización con subsidio (PRAH y PMU)(12) y uno con recursos propios (Pp R003), se entregaron cerca de 80 mil escrituras a favor de las familias que carecían de certeza jurídica.
En el ámbito de la reducción de brechas de desigualdad, 70% de las acciones implementadas se dirigieron a personas en situación de marginación y rezago social. De ese total, 57.4% benefició a mujeres jefas de familia, 5.4% a población indígena y 3.6% a personas con alguna discapacidad.
Destaca la importancia de las acciones de regularización del suelo dirigidas a personas sin certeza jurídica sobre su propiedad, ya que 4% de las personas beneficiarias reportó haber enfrentado intentos previos de desalojo. Asimismo, 25% de las viviendas regularizadas contaban con calles sin pavimentar, sin transporte público y sin alumbrado público. Estos datos subrayan la vulnerabilidad estructural que enfrentan ciertos grupos, así como la necesidad de continuar fortaleciendo políticas con enfoque de derechos, género e inclusión.
Considerando los resultados de diversas evaluaciones de impacto a nivel internacional sobre los programas de regularización,(13) se esperan impactos positivos para las personas que habitan en asentamientos humanos regularizados y que cuentan con escritura, entre los que destacan: mejores condiciones de la vivienda, mayor acumulación de activos y mejoras en el ingreso familiar.
Para priorizar el enfoque territorial de las acciones de regularización, el INSUS desarrolló una metodología de análisis espacial que permite determinar dónde sí y dónde no regularizar, con enfoque de riesgos, protección ecológica, aptitud del suelo, y respeto a la normatividad local y federal vigente.
En colaboración con la sociedad civil, se desarrolló una estrategia para la prevención y atención a la irregularidad, proporcionando mayor información a las personas sobre los procesos de regularización y escrituración, y sobre los aspectos a considerar antes de decidir dónde comprar un lote(14). Es importante destacar que los programas de regularización del INSUS permitieron avanzar en la atención de 1.2% del rezago nacional en materia de escrituración de viviendas. Sin embargo, este porcentaje no considera las acciones realizadas por programas similares que realizan otras instancias regularizadoras como organismos estatales de suelo y vivienda, y los municipios.
En este sentido, la administración 2025-2030 enfrenta el reto de gestionar mecanismos de colaboración intergubernamental que permitan conjuntar esfuerzos complementarios, coordinados y eficientes para reducir de forma contundente el rezago nacional en materia de regularización y escrituración del suelo. Es así que el INSUS dará consecución al objetivo 2.9 y a la estrategia 2.9.4 que se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030:
Objetivo 2.9. Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial.
Estrategia 2.9.4. Promover la certeza jurídica para proteger el patrimonio de las personas mexicanas, mediante acciones que faciliten la escrituración de viviendas.
Para lograr este propósito, el PI-INSUS integra un objetivo orientado a reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, con especial énfasis en aquellas en situación de marginación o rezago social. Para ello, se promoverán mecanismos de regularización que tengan en cuenta las particularidades territoriales y favorezcan la integración efectiva de estas comunidades al entorno territorial formal. Es fundamental que el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno sea eficiente para poder obtener resultados significativos.
Por otro lado, en materia de gestión del suelo, enfocada a la prevención de la irregularidad y de contención del patrón expansivo e insustentable de las ciudades, durante la administración 2018-2024 el INSUS publicó la Política Nacional de Suelo, a partir de la cual se desarrolló la Estrategia Nacional de Suelo(15) (EnSuelo), cuyo objeto es establecer mecanismos específicos para gestionar suelo apto y bien localizado con sentido social, y promover el ordenamiento territorial y el y financiamiento para la gestión del suelo.
La EnSuelo contempla como premisa que el encarecimiento del suelo apto y bien localizado ha reducido las posibilidades de un segmento muy importante de la sociedad mexicana para acceder a suelo y vivienda, generado procesos de expulsión constante de la población hacia zonas periféricas, sin servicios ni infraestructura adecuada, lo que intensifica la pobreza urbana y la fragmentación social. Frente a este escenario, la gestión del suelo se orienta a prevenir la irregularidad mediante una oferta planificada de suelo urbano, coordinación interinstitucional y mecanismos de financiamiento accesibles que garanticen entornos urbanos más justos.
Como resultado de esta estrategia, se creó un Banco de Proyectos de gestión de suelo, que contiene 16 proyectos en diversas fases de desarrollo. Destaca el proyecto de San Luis Río Colorado, Sonora, que obtuvo registro en la cartera de inversión de la SHCP y recibió financiamiento mediante apoyos no recuperables, por parte del FONADIN-BANOBRAS. Este proyecto contempla la habilitación de 49.19 ha de suelo intraurbano, en el que se construirán de tres a cuatro mil viviendas de distintas tipologías.
Asimismo, en colaboración con la SEDATU, consultores y organismos internacionales especializados en materia de suelo, el INSUS participó en el diseño y desarrollo del curso denominado: Instrumentos de Financiamiento Urbano Sostenible desde la Gestión Municipal y Metropolitana.
Para dar continuidad a estos logros, el INSUS dará consecución a la estrategia 2.9.3 plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030:
Estrategia 2.9.3. Fomentar la normatividad que promueva la oferta de suelo accesible y adecuado para la vivienda, impulsando el acceso a entornos justos y adaptativos, y facilitando el acceso a programas de crédito accesibles para la compra de suelo y la ejecución de proyectos habitacionales.
Considerando que es fundamental establecer mecanismos más ágiles y eficientes que permitan contrarrestar el crecimiento sostenido de viviendas en condiciones de irregularidad, el INSUS plantea un segundo objetivo a través del cual se busca promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial. Este objetivo busca implementar mecanismos que faciliten la generación y disponibilidad de suelo adecuado, con énfasis en las personas de más bajos ingresos. En este sentido, la gestión de suelo, el diseño de esquemas de financiamiento accesibles y la participación activa de diferentes actores, serán elementos fundamentales para asegurar que el suelo se convierta en una herramienta de equidad y accesibilidad, que anticipe y prevenga la informalidad, en lugar de ser un factor de exclusión.
Visión 2030
Para 2030, el INSUS ha avanzado en la implementación de la Política Nacional de Suelo, por lo que su papel es fundamental para que la población que habita en asentamientos humanos irregulares acceda a la certeza jurídica y a la vivienda adecuada; para que se reduzcan las brechas socio espaciales del territorio mexicano; y para que, a través de proyectos y mecanismos de gestión de suelo, se contenga el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en condición de riesgo y vulnerabilidad socio espacial. Su labor estará estrechamente coordinada con el Ramo 15 encabezado por la SEDATU, contribuyendo al ordenamiento territorial, sustentable e incluyente de los asentamientos humanos.
Hacia 2030, el INSUS ha fortalecido sus capacidades institucionales, por lo que brinda atención oportuna y eficiente a quienes solicitan la regularización y escrituración del suelo, así como a quienes promueven la gestión del suelo.
6. Objetivos
Con el propósito de contribuir a las prioridades de política social del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y con base en el diagnóstico de la situación actual y los resultados del proceso participativo que incorporó la perspectiva y experiencia de las personas servidoras públicas del INSUS, a continuación, se presentan dos objetivos en materia de regularización y gestión de suelo. Dichos objetivos contribuyen a su vez a la consecución de los compromisos presidenciales y al cumplimiento de los objetivos y estrategias sectoriales que se plasman en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Objetivos del Programa Institucional 2025-2030 del Instituto Nacional del Suelo Sustentable
1.- Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social
2.- Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial
6.1 Relevancia del objetivo 1: Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
La relevancia del Objetivo 1 radica en que responde directamente a uno de los propósitos fundamentales del INSUS: la regularización del suelo, con base en criterios de desarrollo territorial y suelo apto, mediante estos elementos el Instituto coadyuva con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otros actores institucionales para que el Estado garantice certeza jurídica y seguridad legal en el uso, apropiación y aprovechamiento de la vivienda, reconociendo a la propiedad regularizada como un pilar para el acceso pleno a la ciudad y al bienestar.
De acuerdo con la ENIGH 2024, en México existen 7 millones 13 mil 991 viviendas propias sin escriturar, lo cual representa una problemática estructural en la política de suelo y vivienda. De estas, el 62.8% se localiza en áreas urbanas y el 37.2% en zonas rurales, lo que da cuenta de la magnitud del reto tanto en contextos metropolitanos como rurales. En ese marco, el Compromiso de Gobierno número 49 para el periodo 2025-2030 establece la implementación de un programa masivo de escrituración de viviendas, con el objetivo de reducir el déficit de certidumbre jurídica y contribuir al ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada.
Durante los últimos cuatro años, el INSUS ha trabajado de manera directa con población asentada en contextos de informalidad para orientar procesos de regularización de lotes o viviendas, así como para promover una cultura de legalidad que reconozca la certeza jurídica como un derecho habilitante. La incorporación de estas comunidades al ordenamiento territorial formal no solo implica acceso a escrituras, sino también a servicios públicos, infraestructura básica, equipamientos urbanos y mecanismos de financiamiento para el mejoramiento habitacional. De esta forma, se fortalece la inclusión social, se promueve el arraigo comunitario y se reducen condiciones de vulnerabilidad asociadas a la informalidad.
El desarrollo de mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional, participación ciudadana y colaboración público-privada para la regularización y escrituración es fundamental para revertir la precariedad jurídica que enfrentan millones de hogares. Atender esta problemática no solo significa resolver una cuestión administrativa, sino transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad. Una vivienda con escritura facilita el acceso a créditos con mejores condiciones, fomenta la inversión en el entorno inmediato y permite a las personas construir patrimonio intergeneracional, ofreciendo un espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud. Debe garantizar también, la seguridad física de los ocupantes, contribuyendo así a cerrar brechas históricas de exclusión.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
Este objetivo responde al mandato del INSUS de intervenir en la gestión y regularización del suelo bajo principios de sostenibilidad y desarrollo territorial planificado. A diferencia del enfoque histórico centrado en la regularización, desde 2016 el Instituto ha incorporado una visión preventiva, orientada a generar suelo adecuado para evitar la expansión de la informalidad y promover el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
La gestión del suelo representa un reto transversal que involucra tanto al sector público como al privado y al social. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como la débil vinculación con organizaciones sociales y dependencias sectoriales, ha limitado la eficacia de las políticas territoriales. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales (2023)(16), solo el 41% de los municipios reconocen la existencia de asentamientos irregulares en su territorio, y apenas una tercera parte de estos cuenta con registros formales para su seguimiento o han implementado acciones para su atención, lo que refleja una débil capacidad institucional y de gestión del territorio.
Además, los marcos normativos actuales han sido insuficientes para contener fenómenos como la especulación del suelo, la ocupación irregular y la dispersión urbana. Estos procesos generan elevados costos sociales y económicos al requerir infraestructura y servicios públicos en zonas no aptas para la urbanización.
Otro factor crítico es la limitada accesibilidad a información catastral y registral, especialmente en los niveles estatal y municipal. Esta opacidad dificulta la identificación de suelo disponible y la toma de decisiones para el desarrollo urbano con enfoque de justicia espacial y sostenibilidad.
En este contexto, el INSUS promueve mecanismos de gestión que impulsen a los municipios y estados a habilitar suelo asequible, bien localizado, orientado al desarrollo del hábitat, con un enfoque de planificación territorial sustentable y de equidad. Esto requiere promover la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores clave para identificar, habilitar y aprovechar suelo apto que permita responder a las necesidades habitacionales de los sectores de menores ingresos, en zonas con acceso a infraestructura, servicios y oportunidades urbanas.
En este sentido, fortalecer la gestión del suelo es clave para revertir los patrones territoriales inequitativos que persisten en muchas ciudades. Una gestión estratégica permite vincular la planeación urbana con la habilitación de suelo bien localizado, optimizar recursos públicos y prevenir procesos como la expansión desordenada o la especulación, favoreciendo así un desarrollo urbano más justo, sostenible e inclusivo.
Además, es necesaria la implementación de acciones enfocadas a fortalecer las capacidades institucionales locales en materia de gestión del suelo. La consolidación de estos mecanismos permitirá que el suelo urbano se transforme en una herramienta para la inclusión y accesibilidad en el territorio. Mediante intervenciones planificadas, esquemas de financiamiento accesibles y colaboración multisectorial, se busca incidir en la reducción de desigualdades territoriales y en la construcción de ciudades más integradas, resilientes y sostenibles
6.3 Vinculación de los objetivos del PI-INSUS 2025-2030 con el PSEDATU 2025-2030
A través de la regularización y la gestión del suelo, el INSUS contribuye al cumplimiento de los objetivos 2, 3 y 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2025-2030.
Conforme a estos objetivos y las estrategias previstas para su cumplimiento, los objetivos del PI_INSUS 2025-2030 se vinculan con el PSEDATU 2025-2030 de la siguiente forma:
Objetivos del Programa Institucional del Instituto Nacional de Suelo
Sustentable, 2025-2030
Objetivos del PSEDATU
2025-2030
Estrategias del PSEDATU
2025-2030
Objetivo 1. Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
Objetivo 2
2.1
2.4
Objetivo 3
3.2
Objetivo 4
4.1
4.5
Objetivo 2. Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
Objetivo 2
2.4
Objetivo 3
3.2
7. Estrategias y líneas de acción
Para asegurar el cumplimiento de los dos objetivos planteados y la alineación al PSEDATU 2025-2030, a continuación, se presentan las estrategias y líneas de acción a desarrollar.
Objetivo 1. Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
Estrategia 1.1 Fortalecer la capacidad operativa del INSUS, para mejorar la cobertura y eficiencia de los programas de regularización del suelo.
Línea de acción
1.1.1 Mejorar la eficiencia en el procesamiento y gestión de la información, mediante acciones de modernización de infraestructura tecnológica y asistencia técnica.
1.1.2 Apoyar el mejor desempeño laboral, a través de un proyecto de mejora en la disposición y calidad del mobiliario de oficina y material para el trabajo en campo.
1.1.3 Mejorar la respuesta de los procesos técnicos de regularización, mediante la dotación de equipo especializado para el levantamiento y procesamiento de cartografías.
1.1.4 Mejorar la capacidad operativa del INSUS, mediante procesos integrales de contratación, actualización y fortalecimiento de capacidades del personal en las Representaciones Regionales.
1.1.5 Promover la estandarización y simplificación de procesos, mediante la elaboración y/o actualización de la normatividad que regula las actividades sustantivas de regularización y escrituración de suelo.
1.1.6 Reducir riesgos en el adecuado cumplimiento de metas, mediante acciones permanentes de apoyo y supervisión de las Representaciones Regionales del INSUS.
1.1.7 Apoyar el cumplimiento de objetivos y metas, mediante la administración e identificación de riesgos y de procesos institucionales.
1.1.8 Fortalecer las áreas de atención ciudadana, a través de un proyecto de mejora y capacitación en las Representaciones Regionales.
Estrategia 1.2 Fortalecer la capacidad de promoción, diálogo y concertación con personas, ejidos, comunidades y autoridades, para ampliar la cobertura de los programas de regularización del suelo y promover el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos irregulares
Línea de acción
1.2.1 Apoyar las actividades de identificación y gestión de proyectos de regularización que realizan las Representaciones Regionales y Dirección de Regularización, mediante la identificación, caracterización y análisis espacial de asentamientos humanos irregulares aptos para la regularización del suelo.
1.2.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas en los procesos de adquisición de suelo para su regularización, a través de mecanismos permanentes de seguimiento y resolución de problemáticas en la integración de expedientes.
1.2.3 Fortalecer la atención a las necesidades de regularización del suelo, mediante la implementación de acciones integrales de atención, seguimiento y supervisión de los procesos de contratación de lotes.
1.2.4 Ampliar los mecanismos de regularización de la vivienda, a través del diseño de procesos de escrituración adaptados a distintos regímenes de propiedad.
1.2.5 Promover la equidad de género y prioridad a grupos vulnerables en materia de regularización y escrituración del suelo, a través del diseño, actualización y difusión de materiales de información y orientación.
1.2.6 Contribuir en la atención de necesidades de ordenamiento territorial, suelo y vivienda en asentamientos humanos irregulares, mediante acciones de coordinación y asistencia técnica a municipios con proyectos de regularización del INSUS.
1.2.7 Fortalecer la identificación de necesidades de certeza jurídica de la población en condiciones de alta marginación y rezago social, a través de la colaboración con organizaciones y actores comunitarios que realizan estudios, trabajos o proyectos de asistencia en asentamientos humanos irregulares.
1.2.8 Promover la actualización e implementación de la Política Nacional de Suelo, a través de mecanismos participativos y de coordinación con la SEDATU.
Estrategia 1.3 Promover mayores mecanismos de coordinación y colaboración para el desarrollo de las acciones de regularización y escrituración, y para la simplificación de trámites y procesos derivados de las mismas.
Línea de acción
1.3.1 Promover la simplificación y apoyo a los procesos de regularización y escrituración del suelo, a través de convenios de coordinación y colaboración con municipios, entidades federativas y dependencias del Gobierno Federal.
1.3.2 Gestionar mecanismos de simplificación con los Registros Públicos de la Propiedad y Municipios, a través de la instalación de ventanillas únicas de consulta, ingreso y seguimiento de trámites de escrituración de lotes.
1.3.3 Promover acciones de regularización y escrituración con organismos estatales de suelo y vivienda, a través de mecanismos jurídicos de colaboración y participación.
1.3.4 Reducir los plazos de atención a solicitudes y autorizaciones locales, mediante la implementación de comités de seguimiento a los convenios de colaboración celebrados con municipios y entidades federativas.
Estrategia 1.4 Elaborar instrumentos jurídicos y mecanismos específicos para apoyar las acciones de regularización y escrituración de diferentes modalidades de ocupación de la vivienda.
Línea de acción
1.4.1 Contribuir al cumplimiento del compromiso presidencial de acceso a la vivienda, a través de la participación del INSUS en los mecanismos de colaboración y coordinación promovidos por la SEDATU y la CONAVI.
1.4.2 Colaborar con la SEDATU en la identificación de suelo apto para la vivienda, mediante el análisis espacial de gabinete de los polígonos propuestos por diferentes actores locales, estatales y federales para la construcción de vivienda.
1.4.3 Ejecutar las acciones de escrituración del programa de vivienda de la CONAVI, mediante instrumentos jurídicos específicos para la regularización y escrituración de diferentes modalidades de vivienda construida.
1.4.4 Participar y dar seguimiento a las acciones de regularización de las poligonales del programa de vivienda de la CONAVI, a través de la participación en mesas técnicas regionales.
Estrategia 1.5 Fortalecer la generación, sistematización y procesamiento de información de calidad, para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de regularización y escrituración del suelo.
Línea de acción
1.5.1 Avanzar en la eficiencia de los procesos administrativos para regularización y escrituración, a través de un sistema informático integral para el control y seguimiento de información.
1.5.2 Mejorar el diseño, cobertura y ejecución de los programas de regularización del INSUS, a través de estudios orientados a identificar su efecto en las condiciones de vida de la población atendida.
Objetivo 2. Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
Estrategia 2.1 Formular proyectos de gestión de suelo con una visión integral para la vivienda adecuada y mixtura de usos con énfasis en la atención a la población en situación de marginación y rezago social.
Línea de acción
2.1.1 Identificar suelo apto para el desarrollo de proyectos de gestión de suelo, mediante la implementación de criterios técnicos que permitan determinar su potencial de desarrollo.
2.1.2 Diseñar proyectos de gestión de suelo, mediante la aplicación de criterios de viabilidad y rentabilidad.
2.1.3 Fortalecer la capacidad técnica del INSUS en materia de gestión de suelo, a través de acciones de capacitación a Representaciones Regionales
2.1.4 Actualizar el marco normativo institucional relacionado con la gestión de suelo, mediante los instrumentos aplicables.
Estrategia 2.2 Gestionar fuentes de financiamiento para el desarrollo e implementación de proyectos de gestión del suelo
Línea de acción
2.2.1 Impulsar el financiamiento de proyectos de gestión de suelo, a través de la integración de fuentes de financiamiento públicas, privadas e internacionales.
2.2.2 Gestionar el financiamiento de los proyectos de gestión de suelo, mediante los mecanismos establecidos por la SHCP.
Estrategia 2.3 Fortalecer las capacidades locales relativas a la gestión del suelo para el diseño e implementación de proyectos e instrumentos de financiamiento base suelo
Línea de acción
2.3.1 Desarrollar actividades de capacitación de actores locales involucrados en los proyectos de gestión del suelo, mediante la provisión de cursos y asistencias técnicas.
2.3.2 Coordinar las acciones de fortalecimiento de capacidades locales en materia de gestión de suelo, mediante mecanismos colaborativos con organizaciones del sector público, multilaterales o académicas.
Estrategia 2.4 Promover la coordinación, participación y colaboración con actores involucrados y de interés para el desarrollo e implementación de proyectos de gestión del suelo
Línea de acción
2.4.1 Promover la participación institucional con actores de los tres órdenes de gobierno, así como actores privados y sociales a través de mecanismos de coordinación tales como mesas y grupos de trabajo, entre otros.
2.4.2 Gestionar los riesgos reputacionales asociados a los proyectos de gestión de suelo, a través de la aplicación de la metodología de comunicación.
2.4.3 Diseñar campañas de comunicación para promover la aceptación y apropiación social de proyectos de gestión de suelo, dirigidas a las organizaciones comunitarias y a la población potencialmente beneficiaria.
2.4.4 Difundir los proyectos de gestión de suelo impulsados por el Insus, destacando su aporte al acceso a suelo asequible y bien localizado, a través de diversas herramientas de comunicación.
2.4.5 Participar en los mecanismos de gobernanza que se implementen en los proyectos de gestión de suelo que lo requieran, mediante el seguimiento a los acuerdos, informes y decisiones tomadas.
8. Indicadores y metas
Indicador 1.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de atención a personas que poseen un lote irregular, ubicado en zonas aptas para el desarrollo urbano, susceptible de regularizarse por el INSUS.
Objetivo
Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
Definición o
descripción
El Indicador mide el avance de acciones de regularización de lotes irregulares, ubicados en zonas aptas para el desarrollo urbano respecto a la cantidad de lotes identificados como susceptibles de ser regularizados por el INSUS.
Derecho asociado
Derecho a la propiedad (Artículo 27 de la CPEUM)
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Acumulado o
periódico
Acumulado
Disponibilidad de la
información
Febrero del año en que se realice el reporte de avance del indicador.
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de los
datos
Febrero de cada dos ejercicios fiscales.
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Dirección de Regularización del INSUS
Método de
cálculo
PALSE = (ARL) / (LSR) *100
Donde:
PALSE = Porcentaje de atención a personas que poseen un lote irregular, ubicado en zonas aptas para el desarrollo urbano, susceptible de regularizarse por el INSUS.
ARL = Acciones de regularización de lotes realizadas por el INSUS al periodo t
LSR = Lotes identificados como susceptibles de ser regularizados por el INSUS
Observaciones
La variable "ARL" comprende acciones de regularización con o sin subsidio, realizadas por cualquier programa presupuestario del INSUS.
El periodo t se refiere al periodo del ejercicio fiscal 2025 al ejercicio fiscal 2030. El último informe de avances y resultados se realizará bajo la normativa que establezca la SHCP que puede no incluir todo el ejercicio fiscal 2030. Los lotes identificados como susceptibles de ser regularizados por el INSUS corresponden a los identificados como estimación de la población objetivo del Programa Nacional de Regularización de Lotes, PNRL, Pp E067, en su Instrumento de Diseño (documento diagnóstico del PNRL).
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable
1
Acciones de regularización de lotes realizadas por el INSUS al periodo t
Valor variable
1
0
Fuente de
información
variable 1
Reporte de acciones comprobadas de la Dirección de Regularización
Nombre variable
2
Lotes identificados como susceptibles de ser regularizados por el INSUS en el sexenio
Valor variable
2
4,132,908
Fuente de
información
variable 2
Instrumento de Diseño del Pp E067, capítulo 4, apartado 4.2 (elaboración propia del INSUS)
Sustitución en método de cálculo
(0) / (4,132,908) *100 = 0
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No se cuenta con el valor de la línea base en razón de que se trata de un indicador de nueva creación y de que el valor del denominador se calculó en junio de 2025 (en el ID del Pp E067). El indicador se calculará por primera vez en 2025.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
16.9%
El valor obtenido señala que del ejercicio 2025 al ejercicio 2030 el INSUS atendió a 16.9% de la población que poseen un lote sin escrituras título de propiedad, y que esté ubicado en una zona apta para el desarrollo urbano.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
NA
5.5%
NA
11.9%
NA
16.9%
Indicador 1.2
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de inscripción de escrituras a favor de los beneficiarios del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Objetivo
Reducir la incertidumbre jurídica de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, prioritariamente las que se encuentran en situación de marginación o rezago social.
Definición o
descripción
Mide el avance en la inscripción de escrituras a favor de los beneficiarios respecto a la cantidad de escrituras a inscribir por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable durante el sexenio.
"Escrituras inscritas" se refieren a aquellas que cuentan con folio real otorgado por el Registro Público de la Propiedad o su equivalente en cada entidad federativa.
"Beneficiarios del INSUS" se refieren a personas físicas o morales de los programas de regularización del INSUS.
Derecho asociado
Derecho a la vivienda adecuada (Artículo 4° de la CPEUM)
Nivel de
desagregación
Nacional.
Periodicidad o frecuencia
de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Acumulado
Disponibilidad de la
información
Febrero del año en que se realice el reporte de avance del indicador.
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
los datos
Enero a diciembre de cada ejercicio fiscal
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Dirección de Asuntos Jurídicos del INSUS.
Método de cálculo
PIE= (NEI) / (NEP)*100
Donde:
PIE=Porcentaje de inscripción de escrituras a favor de los beneficiarios del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
NEI= Número de escrituras inscritas al periodo "t".
NEP= Número de escrituras programadas a inscribir en el sexenio.
Observaciones
La variable "NEI" se refiere a escrituras inscritas que cuentan con folio real.
El periodo "t" se refiere al periodo del ejercicio fiscal 2025 al ejercicio fiscal 2030. El último informe de avances y resultados se realizará bajo la normativa que establezca la SHCP que puede no incluir todo el ejercicio fiscal 2030.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE.
Nombre variable 1
Número de escrituras inscritas al periodo "t"
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Reporte de Escrituras Inscritas en RPP (REI)
Nombre variable 2
Número de escrituras programadas a inscribir en el sexenio
Valor variable 2
700,000
Fuente de
información
variable 2
Datos proporcionados por las Representaciones Regionales
Sustitución en
método de cálculo
Línea base PIE = (0) / (700,000) * 100 = 0.
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No se cuenta con el valor de la línea base en razón de que se trata de un indicador de nueva creación. El indicador se calculará por primera vez en 2025.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
100%
El valor obtenido señala que entre el ejercicio fiscal 2025 al ejercicio fiscal 2030, el INSUS avanzó en un 100% en la inscripción de escrituras de su cantidad programada.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
4%
11%
33%
57%
83%
100%
Indicador 2.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de Proyectos de Gestión del Suelo integrados en el Banco de Proyectos de INSUS
Objetivo
Objetivo 2 del PI-INSUS 2025-2030:
Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
Definición o
descripción
Este indicador mide el porcentaje de Proyectos de Gestión de Suelo que cuentan con diseño de perfil de proyecto, con respecto a los que se programaron para integrar durante el sexenio 2025-2030.
El Perfil de Proyecto es el documento técnico que contiene la información de diagnóstico, la vocación y la propuesta de ocupación del suelo, mismo que se integra al Banco de proyectos.
El Banco de Proyectos es el mecanismo de control y registro de los proyectos de gestión de suelo.
Derecho asociado
Derecho a la vivienda: determinado en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que "Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."
Nivel de
desagregación
Nacional.
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Acumulado o
periódico
Acumulado
Disponibilidad de la
información
Enero del año de siguiente al de la medición
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de los
datos
De enero a diciembre
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad responsable
de reportar el avance
Dirección de Gestión de Suelo del INSUS.
Método de cálculo
PPGSI = (PGSI/PGSPI) *100
Donde:
PPGSI = Porcentaje de Proyectos de gestión de suelo integrados en el Banco de Proyectos de INSUS
PGSI = Proyectos de gestión de suelo integrados al periodo t
PGSPI = Proyectos de gestión de suelo programados a integrar durante el sexenio.
Observaciones
El periodo t se refiere al periodo que abarca del ejercicio fiscal 2025 al ejercicio fiscal 2030.
El último informe de avances y resultados se realizará bajo la normativa que establezca la SHCP que puede no incluir todo el ejercicio fiscal 2030.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Proyectos de gestión de suelo integrados al periodo t
Valor
variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Información contenida en el Banco de Proyectos
Nombre variable 2
Proyectos de gestión de suelo programados a integrar durante el sexenio
Valor
variable 2
21
Fuente de
información
variable 2
Programación de la Dirección de Gestión de Suelo del INSUS.
Sustitución en
método de cálculo
PPGSI = (0/21) *100 = 0
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No se cuenta con el valor de la línea base, en razón de que se trata de un indicador de nueva creación, dado el periodo al que se refiere. El indicador se calculará por primera vez en 2025.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
100%
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
14.29%
33.33%
52.38%
71.43%
90.48%
100%
Indicador 2.2
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de predios vacantes identificados potencialmente útiles para su incorporación a los Proyectos de Gestión del Suelo
Objetivo
Objetivo 2 del PI-INSUS 2025-2030:
Promover la oferta de suelo asequible, apto y bien localizado para el desarrollo urbano integral y el ordenamiento territorial.
Definición o
descripción
Este indicador mide el porcentaje de predios vacantes o subutilizados identificados potencialmente útiles para su incorporación a los Proyectos de Gestión del Suelo (PGS), dentro y fuera del patrimonio del INSUS, durante el sexenio 2025-2030, con respecto a los que programaron a identificar durante ese mismo periodo
Derecho asociado
Derecho a la vivienda: determinado en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nivel de
desagregación
Nacional.
Periodicidad o frecuencia
de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Acumulado
Disponibilidad de la
información
Enero del año de siguiente al de la medición
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
los datos
De enero a diciembre
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Dirección de Gestión de Suelo del INSUS.
Método de cálculo
PPVI = (PVI/PVPI) *100
Donde:
PPVI = Proporción de predios vacantes identificados potencialmente útiles para su incorporación a los Proyectos de Gestión del Suelo.
PVI = Predios vacantes identificados al periodo t
PVPI = Predios vacantes programados a identificar durante el sexenio
Observaciones
El periodo t se refiere al periodo que abarca del ejercicio fiscal 2025 al ejercicio fiscal 2030.
El último informe de avances y resultados se realizará bajo la normativa que establezca la SHCP que puede no incluir todo el ejercicio fiscal 2030.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE.
Nombre variable 1
Predios vacantes identificados al periodo t
Valor variable
1
0
Fuente de
información
variable 1
Archivos de la Dirección de Gestión de Suelo
Nombre variable 2
Predios vacantes programados a identificar durante el sexenio
Valor variable
2
48
Fuente de
información
variable 2
Información de la Dirección de Gestión de Suelo
Sustitución en
método de cálculo
PPVI = (0/48) *100 = 0
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No se cuenta con el valor de la línea base en razón de que se trata de un indicador de nueva creación, dado el periodo al que se refiere. El indicador se calculará por primera vez en 2025.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
100%
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
20.83%
37.50%
54.17%
70.83%
87.50%
100%
9. Tablas y gráficos
Tabla 1. Viviendas propias sin escrituras por Entidad Federativa, 2024.
Entidad
Viviendas totales
Viviendas propias
Viviendas propias
sin escritura
%
Aguascalientes
430 980
282 890
30 733
0.44
Baja California
1 188 652
801 607
203 040
2.89
Baja California Sur
275 159
179 721
42 073
0.60
Campeche
270 527
216 750
49 788
0.71
Coahuila de Zaragoza
1 010 678
731 241
137 581
1.96
Colima
241 824
146 074
20 468
0.29
Chiapas
1 527 562
1 232 420
505 772
7.21
Chihuahua
1 216 358
888 036
231 126
3.30
Ciudad de México
3 029 724
1 787 817
294 660
4.20
Durango
532 752
392 971
100 741
1.44
Guanajuato
1 746 818
1 201 738
332 609
4.74
Guerrero
990 805
747 182
220 078
3.14
Hidalgo
964 225
720 094
224 369
3.20
Jalisco
2 622 667
1 526 651
227 586
3.24
México
5 039 462
3 428 930
1 096 709
15.64
Michoacán de Ocampo
1 407 871
956 916
259 082
3.69
Morelos
598 036
414 271
156 464
2.23
Nayarit
385 341
261 357
58 238
0.83
Nuevo León
1 843 783
1 304 366
217 902
3.11
Oaxaca
1 196 565
959 533
445 679
6.35
Puebla
1 865 054
1 279 593
370 497
5.28
Querétaro
741 325
508 570
125 610
1.79
Quintana Roo
590 284
358 479
99 387
1.42
San Luis Potosí
833 815
603 678
114 885
1.64
Sinaloa
939 698
724 450
194 375
2.77
Sonora
941 596
672 836
135 818
1.94
Tabasco
740 239
577 226
193 360
2.76
Tamaulipas
1 107 790
759 465
127 917
1.82
Tlaxcala
401 022
310 221
75 586
1.08
Veracruz de Ignacio de la Llave
2 493 877
1 946 961
537 853
7.67
Yucatán
706 464
525 547
113 755
1.62
Zacatecas
475 089
348 185
70 250
1.00
Total nacional
38,356,042
26,795,776
7,013,991
100.00
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, INEGI.
Mapa 1. Viviendas propias sin escrituras por Entidad Federativa, 2024.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, INEGI.
Gráfico 1. Certeza jurídica de las viviendas a nivel nacional.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Tabla 2. Precio por metro cuadrado de suelo para construcción de vivienda por Entidad Federativa.
Posición
Entidad
$_m2
Posición
Entidad
$_m2
1
Ciudad de México
$ 23,926.79
17
Zacatecas
$ 1,410.05
2
Hidalgo
$ 21,845.42
18
Nayarit
$ 1,353.87
3
Baja California
$ 21,748.27
19
Veracruz de Ignacio de la
Llave
$ 1,317.57
4
Tabasco
$ 15,639.91
20
Querétaro
$ 1,287.68
5
Sinaloa
$ 9,389.13
21
Guerrero
$ 1,234.84
6
Estado de México
$ 7,280.81
22
Tlaxcala
$ 1,234.21
7
Michoacán de Ocampo
$ 5,755.17
23
Oaxaca
$ 845.45
8
Aguascalientes
$ 4,227.46
24
Chiapas
$ 589.79
9
Colima
$ 3,617.52
25
Coahuila de Zaragoza
$ 571.81
10
Puebla
$ 3,386.12
26
Baja California Sur
$ 549.09
11
Campeche
$ 2,370.73
27
Durango
$ 542.89
12
Jalisco
$ 2,226.14
28
Tamaulipas
$ 529.02
13
Guanajuato
$ 2,225.38
29
Sonora
$ 527.01
14
Nuevo León
$ 2,175.17
30
Quintana Roo
$ 409.46
15
Morelos
$ 1,602.69
31
Yucatán
$ 397.22
16
San Luis Potosí
$ 1,554.01
32
Chihuahua
$ 207.09
Fuente: Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, INEGI.
Mapa 2. Costo del terreno o lote por metro cuadrado por Entidad Federativa, 2020.
Fuente: Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, INEGI.
Gráfico 2. Comparación acceso a agua potable.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Gráfico 3. Comparación de acceso a drenaje.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Gráfico 4. Comparación de dotación de agua.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Gráfico 5. Estatus del financiamiento de viviendas sin escrituras.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Gráfico 6. Tipo de adquisición de vivienda sin escrituras.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
Gráfico 7. Proporción del sexo de las personas jefas de viviendas sin escrituras.
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
10. Fuentes de información
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: Gobierno de México (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Presidencia de la República. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771
Brambila, C. (2020). Regularización y segregación urbana en México. En Adrián Guillermo Aguilar e Irma Escamilla Herrera (coords.), Expresiones de la segregación residencial y de la pobreza en contextos urbanos y metropolitanos (pp. 163-179). Ciudad de México: UNAM-Instituto de Geografía.
INEGI (2021). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#tabulados
INEGI (2022). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/
INEGI (2024). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024. Nueva serie. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/#tabulados
INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREGH) 2021, Conjunto de datos. Disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/#datos abiertos
INEGI (2025). Pobreza multidimensional, 2024. Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/desarrollosocial/pm/doc/pm_nota_tecnica_2024.pdf
INSUS (2022). Reglas para la Contratación y Escrituración de Lotes Susceptibles de Regularizar, 2022. Disponible en: http://insus.gob.mx/transparencia/Normateca/nis/09_REGLAS-CONTRATACION-ESCRITURACION-LOTES-SUSCEPTIBLES-REGULARIZAR.pdf
INSUS (2020). Política Nacional de Suelo, México. Disponible en: https://www.gob.mx/insus/documentos/politica-nacional-de-suelo#::text=Este%20documento%20es%20un%20instrumento,suelo%20en%20las%20ciudades%20mexicanas
INSUS (2025). Metodología para identificar y caracterizar asentamientos humanos irregulares en México (en prensa).
OCDE (2015). México, transformando la política urbana y el financiamiento de la vivienda. Serie Estudios de políticas urbanas de la OCDE. París: OCDE/INFONAVIT/SHCP/SEDATU/FOVISSSTE. Recuperado de https://bit.ly/2h06HTL
ONU-Hábitat (2018). Informe CPI Extendido: Aglomeración urbana de Guadalajara. Manuscrito en preparación. México: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Disponible en: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/extended_cpi_report_-_guadalajara.pdf
ONU-Hábitat (2022). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe: Rumbo a una nueva agenda urbana. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Disponible en: https://unhabitat.org/estado-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe-state-of-the-latin-america-and-the-caribbean
SEDATU, (2020) Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024. Disponible en http://dof.gob.mx/2021/SEDATU/SEDATU_090421.pdf
SEDATU, (2024). NOM-005-SEDATU-2024, Contenidos generales para planes o programas municipales de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano. Ciudad de México. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5732738&fecha=09/07/2024#gsc.tab=0
SHCP Unidad de Política y Estrategia para Resultados, (2024), Criterios para la gestión, evaluación y actualización de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
SHCP Unidad de Política y Estrategia para Resultados, (2024), Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- El Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll.- Rúbrica.
1 ONU-Habitat (2022). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe: Rumbo a una nueva agenda urbana. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
2 INSUS (2022). Reglas para la Contratación y Escrituración de Lotes Susceptibles de Regularizar, 2022.
3 INSUS (2025). Metodología para identificar y caracterizar asentamientos humanos irregulares en México (en prensa).
4 ONU Hábitat (2018). Vivienda y ODS en México. Ciudad de México: ONU-Hábitat. Disponible en http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf
5 Ibid.
6 ONU Hábitat (2016). Nueva Agenda Urbana. Quito, Ecuador. Disponible en español https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol.
7 SEDATU. (2023). Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV). Obtenido de https://www.gob.mx/sedatu/documentos/estrategia-nacional-de-movilidad-y-seguridad-vial?state=published.
8 INEGI, Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, Conjunto de datos. Disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/#datos abiertos
9 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, Conjunto de datos. Disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/#datos abiertos
10 La violencia comunitaria se refiere a actos de violencia que ocurren en espacios públicos o que afectan la convivencia y seguridad en la comunidad. ENDIREH 2021 INEGI,
11 INEGI (2025) Pobreza multidimensional, 2024. Se considera persona discapacitada si las respuestas son: 3 Lo hace con mucha dificultad o 4 No puede hacerlo
12 De 2019 a 2024, la estructura programática del INSUS se integró por dos programas presupuestarios con subsidio (modalidad S) y dos con recursos propios (modalidad R):
1. Pp S213 Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH);
2. Pp S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en su Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica;
2. Pp R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes; y
3. Pp R002 Programa para la Constitución de Reservas Territoriales Prioritarias para el Desarrollo Urbano Ordenado.
13 Ali, Deininger, Goldstein y La Ferrara (2015) Empowering Women through Land Tenure Regularization: Evidence from the Impact Evaluation of the National Program in Rwanda. World Bank, development research group. Disponible en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/241921467986301910/pdf/97833-BRI-PUBLIC-Box391490B-ADD-SERIES-TITLE-See-73154.pdf; y Cantuarias y Delgado (2004) Peru´s Urban Land Titling Program. The International Bank for Reconstruction and Development. Disponible en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/851001468775839619/pdf/308120PE0Land0Titling01see0also0307591.pdf
14 Guía para la regularización y escrituración del suelo y la vivienda. Disponible en: https://www.gob.mx/insus/documentos/guia-para-la-regularizacion-y-escrituracion-del-suelo-y-la-vivienda?idiom=es
15 INSUS (2023). Estrategia Nacional de Gestión del Suelo. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/869994/ESTRATEGIA_NACIONAL_DE_GESTIO_N_DE_SUELO_vf.pdf
16 INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023. Tabulados básicos.